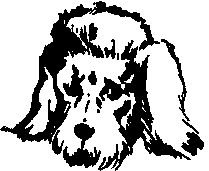
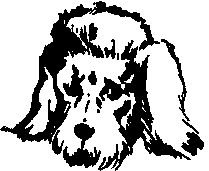
Mientras los policías se apresuraban a desatar a Strebel, Pete sacó la cantimplora y echó un chorro de agua por la cara del guía alpino. El hombre parpadeó y al momento se incorporaba, mirando a todas partes con incredulidad.
—¡Huy! Se ha hecho usted un buen chichón en la cabeza —observó Pam.
Los policías ayudaron a Strebel a ponerse en pie. Algo aturdido, aún, el dueño de la pensión contó lo que le había sucedido. Mientras estaba haciendo guardia, dos hombres se deslizaron por detrás de él.
—Antes de que tuviera tiempo de defenderme, ya se habían abalanzado sobre mí.
—¿Pudo usted verles? —quiso saber Pete.
—Uno de ellos era Blackmar. Fue él quien me golpeó con un pedrusco. Al otro hombre no le conozco.
El escalador añadió que reconoció al ladrón porque una vez Meyer le había enseñado una fotografía de él.
—Después de atarle a usted, los ladrones nos encerraron a los demás en esa despensa de queso —explicó el teniente—. Pete nos ha sacado.
—Creo que ya estoy bien —murmuró tembloroso Strebel—. Esos granujas nos llevan mucha ventaja, pero tenemos que alcanzarles.
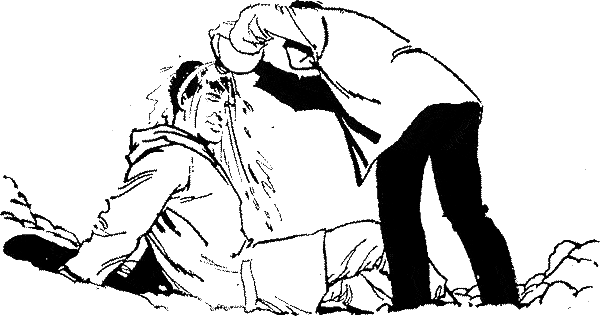
Cuando cruzaron el barranco, la policía y sus acompañantes pudieron ver una extensión mucho más grande que desde la casa y, a medio kilómetro, descubrieron a Blackmar y su ayudante moviéndose a toda prisa hacia Grindelwald. Los fugitivos se apartaron del sendero, para dar un gran rodeo por la casa de Gruen.
Al ver aquello, sus perseguidores apretaron el paso. Pete y Pam avanzaban junto a los policías, pero Ricky y Holly fueron quedando rezagados. De repente, Strebel se tambaleó y cayó al suelo.
—¡Está muy débil y no puede seguir andando! —gritó Pam a los demás mientras ayudaba a Strebel a levantarse.
—Ustedes sigan tras él. ¡Alcáncenles! —insistió Strebel, dirigiéndose a los policías.
—Yo también iré —dijo, valerosamente Pete.
Pam decidió que entre ella y los dos hermanos pequeños ayudarían a Strebel a llegar hasta el chalet de Gruen, donde podría descansar y restablecerse.
Moviendo una y otra vez la mano, para despedirse de sus hermanos, Pete corrió tras los policías. Pam hizo pasar el brazo derecho del guía alpino por encima de su hombro y echó a andar lentamente junto a él, en dirección a la casa de Gruen. Ricky y Holly iban delante. Cuando se aproximaban, vieron a Erik que cuidaba las cabras en un prado de más arriba, pero en aquel mismo momento, el padre de Erik apareció en la puerta de su casa.
—¡Los ladrones se han escapado y han herido al señor Strebel! —gritó Ricky.
Gruen salió corriendo para ayudar a Pam y llevar entre los dos al herido a la casa. En seguida, le metieron en la cama y Pam buscó una vasija de agua fría y un paño limpio. Después de mojar y escurrir el paño, se lo aplicó en la cabeza al escalador.
—¿Tiene usted teléfono, señor Gruen? —preguntó Holly—. Si podemos decir a la gente del pueblo que esos malotes se escapan podrán salir a detenerles.
El señor Gruen movió negativamente la cabeza.
—No. No tenemos teléfono.
—¿Y no puede usted avisar a los demás con su cuerno alpino? —apuntó Pam.
—«Ja». Id a llamar en seguida a Erik.
El hombre sacó a la puerta dos de sus enormes instrumentos, mientras Ricky y Holly subían corriendo hacia el prado para ir a buscar al vaquerillo. Los dos hermanos llegaron sin aliento.
—¡Erik! ¡Ven corriendo! —chilló Ricky.
—Tienes que tocar el cuerno —añadió Holly, haciendo nerviosos gestos.
Algo extrañado, Erik descendió del prado. En cuanto llegó a la casa, su padre le habló apresuradamente en alemán y el chico levantó uno de los cuernos.
El padre y el hijo, juntos, empezaron a soplar en sus cuernos alpinos. El sonido repercutía en las laderas de las montañas y descendió hasta el valle.
—Cuando oigan ese alboroto, todos sabrán que pasa algo malo —sonrió Ricky.
Pam no se apartaba de Strebel. Continuamente le quitaba el paño, para volver a humedecerlo y escurrirlo, aplicándole otra vez aquella compresa fría en la hinchazón de la cabeza.
Los cuernos alpinos transmitían su urgente mensaje a la población de abajo.
Mientras tanto, en la casa de Strebel, Sue y Ruthli estaban junto a la cama de Meyer, hablando muy bajito con el aviador rescatado. Biffi estaba tumbado en el suelo, a poca distancia.
El médico se había marchado hacía poco, diciendo que el piloto no había sufrido grandes daños en su peligroso aterrizaje en los Alpes.
Meyer estaba cómodamente reclinado en dos mullidas almohadas blancas, y sonreía a las niñas.
—Pete y Ricky me han salvado la vida —dijo—, y entre todos los Hollister me estáis ayudando a resolver el caso del diamante.
Mirando pensativamente por la ventana, Meyer añadió:
—Espero que no les ocurra nada malo a los que han ido a perseguir a la banda.
En aquel momento, las dos señoras entraron en la habitación. La señora Strebel llevaba una bandeja con una taza de leche caliente.
Biffi se enderó del suelo y levantó el rabo en alto alegremente, mientras contemplaba a su amo que saboreaba la leche. Y entonces, las orejas del perro se pusieron muy tiesas. Acababa de oír sonar unos cuernos en la montaña. La señora Strebel sonrió, diciendo:
—El señor Gruen está llamando a su amigo… Pero no… ¡Escuchen!
Al oír los dos cuernos que seguían sonando, Meyer se sintió muy alarmado.
—Sucede algo. Alguien está en peligro…
—«Ja» —asintió la señora Strebel—. Nadie está tanto rato seguido haciendo sonar un cuerno.
Excusándose, la madre de Ruthli salió al porche. Un grupo de gente subía hacia la casa. Todos miraban a lo alto de la montaña, queriendo descubrir qué ocurría. Delante de todos iba un policía. Dirigiéndose a él, la señora Strebel gritó:
—«Herr» Metzger, ¿puede usted reconocer el mensaje que envían con los cuernos?
El oficial de policía le contestó en alemán. Cuando volvió junto a sus huéspedes, la madre de Ruthli dijo:
—Es el montañés que pide ayuda. La gente del pueblo sube ya por el camino.
Los habitantes de Grindelwald formaban una apretada fila que iba avanzando montaña arriba. A ellos se unieron Biffi, Sue y Ruthli. Las dos pequeñas tenían la carita sonrojada y brillante de excitación.
Llevaban un rato de caminata cuando, inesperadamente, Biffi saltó hacia un gran peñasco y desapareció tras él. Las niñas pudieron oír fuertes ladridos y gritos furibundos y un momento después aparecían dos hombres. Biffi daba fuertes tirones con los dientes, a la pernera del pantalón del más alto de los hombres.
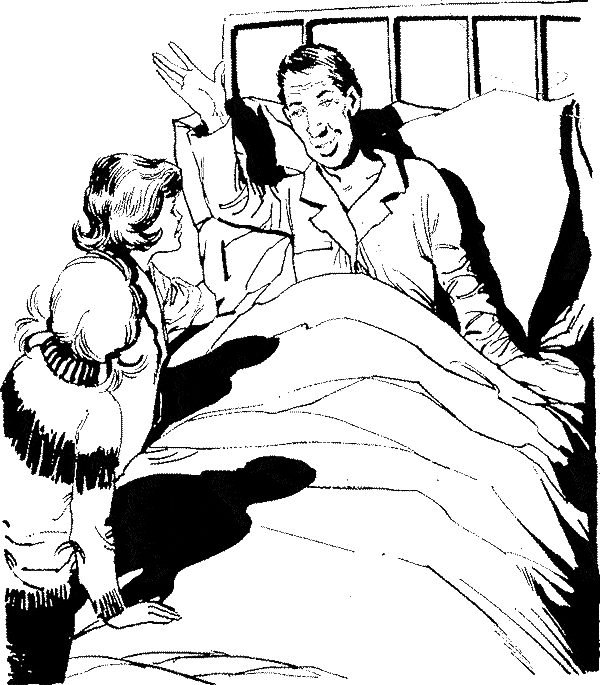
Inmediatamente, toda la gente se congregó alrededor de los dos fugitivos, formando una sólida red humana. Y a los pocos instantes, el policía había agarrado por el cuello de la camisa a los dos hombres.
—¡Oooooh! ¡Si es el señor Blackmar! —exclamó Sue—. Es el hombre malote que estábamos buscando.
Cuando los dos ladrones pasaron ante la casa de Strebel, vieron a Meyer que había saltado del lecho y se asomaba a la ventana. Blackmar levantó los puños amenazadoramente, contra el investigador, mientras mascullaba algo en voz baja.
—¡Esperen un momento! —pidió Meyer.
Inmediatamente, se puso una bata y unas zapatillas y salió al porche, para ver más de cerca a los dos hombres.
—Desde luego, son ellos —declaró.
El más bajo de los dos hombres, según dijo Meyer, era el cortador de diamantes que había desaparecido. El detenido, que era calvo y llevaba lentes de gruesos cristales, miró furioso al investigador.
—Regístrenles bien —dijo Meyer—. Pueden llevar el diamante con ellos.
Blackmar estaba tan indignado que casi despedía chispas por los ojos.
—¡Esos Hollister lo han estropeado todo! —vociferó—. Habríamos podido marcharnos tranquilamente si…
Las palabras del detenido quedaron ahogadas por los gritos de la gente que llamaban a Pete y a los otros dos policías que llegaban corriendo, y sin aliento.
—¡Gracias por habérmelo devuelto ileso, Dios mío! —exclamó la señora Hollister, abrazando llorosa a su hijo mayor—. Pero ¿dónde están los otros?
Pete contó lo que había sucedido, mientras el teniente Rettig hacía otro tanto, hablando en su lengua natal a las gentes de Grindelwald. Cuando Pete y el teniente callaron, la gente del pueblo lanzó gritos de aprobación y el teniente puso unas esposas en las muñecas de los ladrones.
No se encontraron piedras preciosas al registrar a Blackmar. Cuando hicieron descalzarse al cortador de diamantes, en el pie izquierdo encontró el teniente Rettig una tosca piedra gris, de buen tamaño. Una de las caras estaba pulida y transparente.
—¡El diamante! —gritó Pete—. Lo hemos encontrado.
Meyer examinó la gema y declaró que, sin ninguna duda, era el diamante desaparecido.
La gente del pueblo marchó hacia sus casas, menos un grupo de montañeros que fueron a buscar a Strebel y a los demás chicos.
Cuando llegaron dos horas después, el hogar de Strebel estaba lleno de alegría. Se había preparado una estupenda cena y todos se sentaron a saborearla. El guía alpino ya se encontraba restablecido y presidía la mesa, muy orgulloso.
—Tenemos otro comensal —anunció la dueña de la casa.
Se oyeron pasos en el porche y entró el teniente Retigg que fue a sentarse junto a Meyer.
Ruthli dijo, en alemán, una oración de gracias por los alimentos que iban a tomar y en seguida se llevaron a la mesa grandes bandejas de carne, a continuación de la cual se sirvieron tazones de salsa a la nata, tallarines y hortalizas.
—Hemos conseguido declaraciones de todos los ladrones —informó el teniente.
Blackmar contó a la policía que se había enterado de la existencia de la casa en ruinas mientras estaba en el extranjero. Había oído contar al diplomático propietario de la casa, que sus amigos, los inquilinos, habían escapado del alud por milagro. También le oyó hablar del cuarto secreto.
—Y Blackmar pensó que sería un buen escondite —murmuró Pete.
—Exacto —asintió el policía—. Primero fue al chalet en ruinas y encontró la llave. Luego, dio órdenes al cortador de diamantes para que robase la gema y la maquinaria de un taller de Holanda. Su compinche le obedeció, vino a Grindelwald y esperó a su jefe. Entre tanto, en Ginebra, Blackmar saboteó el aparato de Meyer, después de lo cual consideró que podían dedicarse a cortar el diamante sin peligro. Pero, cuando Blackmar llegó a Grindelwald, por la calle vio a Sue vestida con el traje de suiza y temió que los Hollister le hubieran reconocido.
—Biffi sí le reconoció y salió tras él, ladrando.
Al oír decir aquello a Pete, Meyer contuvo una risilla.
—El jefe de la banda hizo averiguaciones por toda la población hasta averiguar en dónde os alojabais —continuó el teniente—. Una tarde os observó, mientras estabais esquiando. A la mañana siguiente, después que descubristeis el chalet, decidió hacer algo para alejaros de aquí.
—¿Y fue cuando hizo aparecer a ese hombre pequeño? —adivinó Pam.
El oficial asintió, al tiempo que cogía una rebanada de tierno pan casero.
—Blackmar telefoneó a Jonas Creter y éste os escribió la nota de Lucerna.
—¿Y por qué nos hizo volver al puente dos horas más tarde? —quiso saber Holly.
—Para entretenernos lo más posible —opinó Pete.
—Eso es —contestó el policía—. Cuando vosotros le estropeasteis el plan, acudiendo a la policía de Ginebra, él os siguió hasta el Val d’Herens para vigilaros. Tuvo vigilado el chalet de los Chapelle y, cuando vio que os poníais en marcha hacia el otro pueblo, echó a correr por las calles traseras para llegar al camino antes que vosotros.
—¿Y qué era ese sonido de un cuerno alpino, en lo alto de la montaña? —preguntó Pam.
El policía enviado por el teniente a la montaña de encima de la casa habría vuelto con un cuarto prisionero.
—Era un vigilante, como tú habías supuesto, Pam —dijo el teniente—, pero no tocaba un cuerno, sino que ponía un fonógrafo con un potente amplificador y ponía un disco.
—La primera vez que fuimos al chalet no debió de vernos hasta que salimos, porque antes no oímos tocar el cuerno.
—Es que llegasteis mientras la banda estaba celebrando una conferencia en la cabaña desde donde ese hombre vigilaba. Cuando Blackmar y el cortador de diamantes ya habían salido hacia el chalet, el vigilante os vio y puso el disco para advertir a sus compinches.
Fue lo mismo que ocurrió cuando fuimos los de la policía y rodeamos la casa.
El teniente dijo luego que Pam también había adivinado en lo relativo a la esquila de la vaca. Fueron los ladrones quienes se la habían quitado a la cariñosa vaquita.
—Hilda insistía en seguir visitándoles —rió el teniente—, y ellos no querían que nadie les descubriera, siguiendo a la vaca por el repiqueteo de la esquila, Blackmar sigue todavía vociferando contra su mala suerte y se pregunta cómo unos chiquillos han podido estropear sus planes.
—¿Y por qué no habían cortado todavía el diamante? —indagó Pam.
—Porque el perito no había acabado de examinarlo y estudiarlo hasta ayer. Se disponía a cortarlo, cuando Pete tocó el cuerno alpino.
—Entonces, aunque sin querer, les advirtió de que llegábamos, el sonido del cuerno también sirvió para evitar que no cortasen el diamante, ¿verdad? —dijo, muy tranquilizado, Pete.
—Sí. Al oírte, se escondieron por allí cerca y nos observaron.
—Bueno. Ahora ya no tiene importancia. Lo interesante es que todo ha salido bien, gracias a los Hollister y a otro detective —dijo Meyer. Y añadió sonriendo—: El otro detective es Biffi.
Y Meyer se inclinó a acariciar al perrazo, que se sentaba en el suelo, a su lado.
—Esta noche, Biffi tendrá un plato extra de riquísima carne —prometió la señora Strebel.
—Y yo sé lo que quiere Biffi para postre —anunció a grititos la chiquitina Sue.
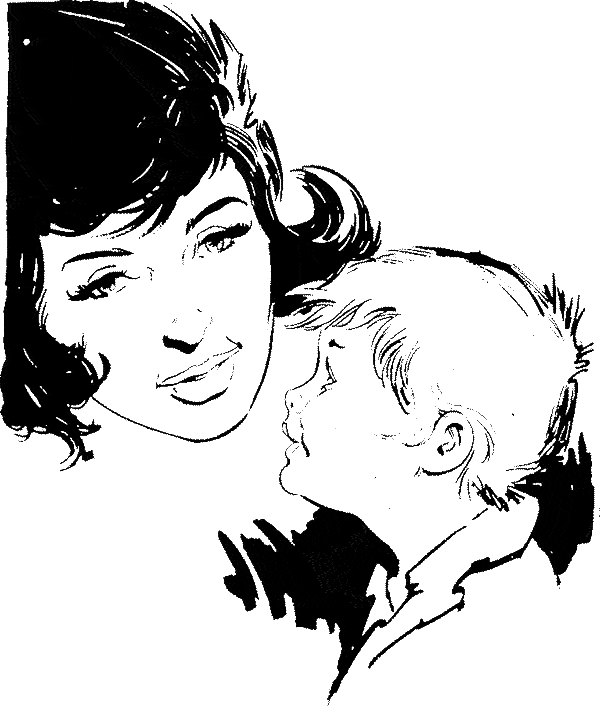
—¿Y qué es, nena? —preguntó la madre, mientras la rubita se removía en la silla.
—Para postre, quiere dar otro mordisco al señor Blackmar —anunció muy seria, haciendo que todos se echaran a reír, y Biffi ladrara.
—Ves. Él mismo hace eco de tu sugerencia —observó Strebel, entre risas.
—¡Canastos! Este misterio está lleno de ecos —dijo con expresión picaruela, Ricky—. Primero el eco de los cuernos alpinos y ahora el eco del perro.
—Pero el más emocionante de todos fue el «Eco» que escuchamos por nuestras emisoras —afirmó Pete.