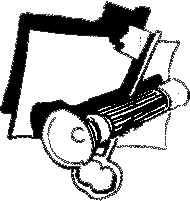
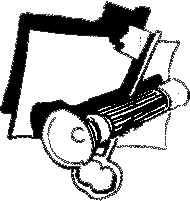
Como si fuera un fantasma con una careta se aproximó todavía más a Pam. Una enorme lengua apareció por el aire y se oyó sonar un lúgubre:
—«Muuu».
—¡Hilda! —exclamó Pam, recobrando el aliento—. ¡Si eres tú! Y todavía vas sin la campanilla.
Luego, acarició el morro del animal y le murmuró a la oreja:
—Acompáñame a donde están los otros.
Hilda movió la cabeza, igual que si quisiera decir «sí» y empezó a cruzar la niebla, con Pam a su lado. Un momento después se oían fuertes voces y la amable vaquita se encontró junto a los demás caminantes.
—¡Oh! Aquí está Hilda. Y ha encontrado a Pam —anunció Holly, con una risilla.
El señor Strebel les llevó en línea recta hasta la casa del señor Gruen. Cuando llamaron a la puerta, salió a abrirles Erik que se apartó para dejar entrar a todos… a todos menos a Hilda que, mugiendo sonoramente, volvió junto a sus compañeras.
Gruen se encontraba sentado ante un chisporreante fuego, mientras preparaba un nuevo cuerno alpino. Lo apoyaba sobre sus rodillas y era tan largo que un extremo tocaba a la pared de enfrente. El hombre levantó la vista para saludar a sus visitantes.
Strebel le explicó en pocas palabras a dónde se dirigían y, luego, Holly le preguntó si podría arreglarles los cuernos que se habían roto.
—«Ja, ja» —asintió Gruen, dejando a un lado el cuchillo con el que trabajaba en el cuerno que estaba haciendo—. Los tendré listos para cuando regreséis.
—Es que no podremos marcharnos ahora mismo —observó Strebel—. La niebla es demasiado espesa.
—Quédense aquí a descansar un rato —ofreció amablemente el granjero.
—¿Puedo probar otra vez a tocar un cuerno grande? —preguntó Pete.
El montañés dijo que sí, pero indicó a Pete que debía salir de la casa.
—No vaya a ser que arranques una nota —dijo sonriente.
En una pared de la gran estancia había dos inmensos cuernos alpinos, colocados en bastidores que iban de una esquina a otra. Entre Erik y Pete levantaron uno de los instrumentos y lo sacaron fuera de la casa. Pete sopló una vez, otra, otra, pero no hizo ruido alguno. Respirando profundamente, volvió a probar. Y entonces, surgió un sonido por el otro extremo del largo cuerno. Era como un lamento apagado y triste, que flotó por la ladera de la montaña. Los dos chicos escucharon con interés, pero no hubo respuesta del amigo de Gruen.
—No ha sido bastante alto para que lo oiga —consideró Pete, mientras ayudaba a Erik a llevar el instrumento adentro.
Mientras los otros niños estuvieron contemplando cómo el montañés iba vaciando el interior del tronco que estaba convirtiendo en otro cuerno, la niebla había ido disminuyendo. Strebel se asomó a la ventana y comunicó a los impacientes policías:
—El viento está disolviendo la niebla.
—Entonces, podemos salir ya —dijo el teniente Rettig.
Despidiéndose de Erik y su padre, salieron todos y marcharon montaña arriba. Los rebaños de vacas suizas iban quedando atrás, atrás, hasta no parecer más que oscuras sombras movedizas. El grupo investigador seguía adelante y con cada paso aumentaba en ellos el nerviosismo y la incertidumbre de lo que había de suceder al llegar al chalet en ruinas.
—Aquí está el barranco —anunció Pete, llegando al borde de la hondonada boscosa.
Descendieron a la pared del barranco, cruzaron el arroyo y subieron al otro lado.
Cuando la casita campestre quedó visible, los policías se detuvieron a escuchar. No había el menor sonido ni movimiento cerca de la casa en ruinas.
—A lo mejor, los ladrones tienen algún medio para advertirse —dijo Pam.
Y la niña habló al teniente del misterioso cuerno que habían oído sonar otras veces.
—Puede ser la señal para advertir a los que estén en el chalet que llega gente.
—Pero hoy no habéis oído ese cuerno —recordó el oficial a la niña, mientras avanzaban entre la suave neblina.
—Pero pueden haber creído que era la advertencia el sonido que ha hecho Pete —insistió Pam, que luego explicó al policía en qué dirección llegó el sonido del cuerno misterioso, la última vez que estuvieron allí.
—Bien; puede que tengas razón —admitió el oficial.
Luego, habló con uno de sus hombres y le hizo marchar al montículo situado sobre el chalet. El policía se alejó disimuladamente, mientras los demás iban aproximándose con cautela a las ruinas.
—Estos ladrones no son tontos y pueden intentar preparamos una trampa —susurró Pete—. ¿No Sería mejor que uno se quedase a hacer guardia a la entrada?
—Yo puedo vigilar —se ofreció Strebel.
—De acuerdo —asintió el teniente.
El guía alpino se situó junto a un árbol próximo a la entrada.
El teniente indicó a los niños que guardasen silencio y luego se arrastró sigilosamente por la entrada. Pete, Pam, Ricky, Holly y el otro policía le siguieron. Dentro, todo olía a polvo y humedad. Pam observó que los pedazos de cemento que cubrían el suelo estaban llenos de musgo. El destrozado lugar resultaba sobrecogedor y temible, a la ligera claridad que se filtraba por el hueco de la entrada. Por los cristales rotos había penetrado la neblina, formando en las telarañas que pendían del techo, plateadas gotitas de agua.
El policía cruzó la habitación y pasó a la inmediata.
—Teniente —susurró Pete—, detrás de aquella cómoda.
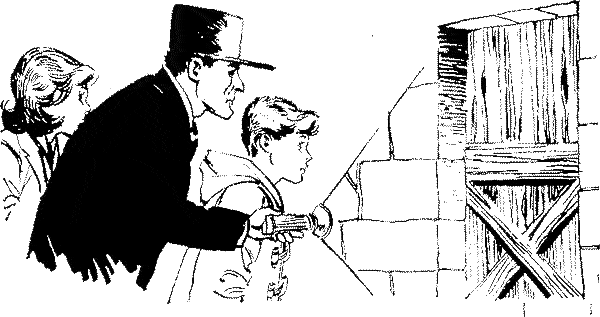
El policía apartó la cómoda de la pared y quedó a la vista una puerta con un dintel redondeado.
—¡Canastos! Hemos encontrado el lugar secreto —dijo Ricky en un cuchicheo.
El teniente probó a mover el picaporte con cuidado. La puerta estaba cerrada con llave.
—Mire si esta llave vale —dijo Pam, dando al teniente el duplicado que les hiciera Anton, el cerrajero.
El policía introdujo la llave en la cerradura, la hizo girar y la puerta se abrió lentamente. Entonces, el oficial iluminó con su linterna la oscura estancia. No había nadie en ella.
A un lado se veía una mesita, dos sillas desvencijadas y dos literas. En la pared del fondo había un banco de carpintero y sobre éste ¡un generador eléctrico y una máquina de cortar diamantes!
—¡Zambomba! ¡Los ladrones han estado aquí escondidos todo este tiempo! —opinó Pete.
—¡Mirad! —anunció Holly, señalando algo que había quedado bajo el banco—. ¡La esquila de Hilda!
Pete dedujo que, seguramente, los ladrones la habían quitado a la vaquita para que, al acudir atraída por la presencia de ellos, no llamase la atención de las gentes del pueblo.
—¡Si pudiéramos encontrar el diamante…! —murmuró Pam.
Todos se aproximaron a examinar atentamente el banco de trabajo. Y de repente se quedaron asombrados al oír, a su espalda, un ruido seco. Pete, que fue el primero en darse la vuelta, vio cerrarse la puerta y todos pudieron oír el «clic» de la llave al hacer correr la cerradura. Unos pasos apagados se alejaron.
Pete corrió hacia la puerta y probó a abrirla.
—¡Nos hemos quedado encerrados! —exclamó.
Los dos policías se turnaron para dar fuertes topetazos a la puerta de roble, intentando abrirla, pero no consiguieron ni moverla.
—¡He sido un imbécil! —masculló el teniente Rettig—. Debimos dejar a dos hombres estacionados fuera.
—¿Es que habrán atacado al señor Strebel? —preguntó Holly, tímidamente.
La luz de la linterna que llevaba el teniente iluminó el rostro de su dueño, demostrando que el policía estaba muy preocupado.
—Esto es lo que debe de haber sucedido —asintió, malhumorado—. Tenemos que salir de aquí y de prisa.
Los dos hombres volvieron a lanzar el peso de su cuerpo contra la puerta, de nuevo sin resultado.
—Ya sé cómo abrirla —declaró Pete, de pronto.
Los dos policías guardaron silencio para escuchar a Pete. Éste dijo:
—Si la llave está aún en la cerradura, creo que podremos cogerla.
Pete se puso de rodillas y empezó a excavar la tierra que cubría el suelo. Con la ayuda del cuchillo de Ricky, Pete hizo un hueco bajo la puerta, suficiente para que pasase la llave negra.
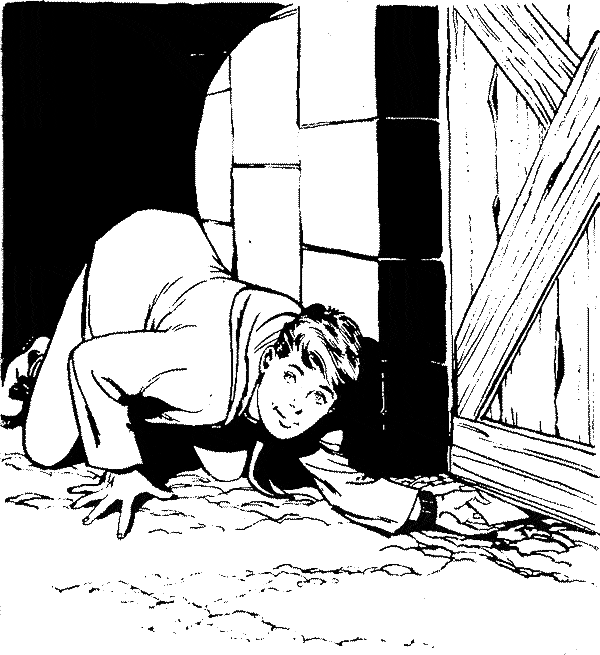
—Ahora necesitamos un papel —dijo.
Uno de los policías encontró, debajo del banco de carpintero, un periódico viejo y se lo dio al chico.
Pete deslizó el papel por debajo de la puerta y, otra vez con el cuchillo de Ricky, empezó a hurgar en la cerradura.
¡Plop! La llave cayó sobre el periódico. Con todo cuidado, Pete arrastró hacia dentro el periódico y no tardaron en ver aparecer la llave negra.
—¡Bravo, amiguito! —aplaudió el teniente—. Eres muy hábil.
El teniente metió la llave en la cerradura, la hizo girar y salió de la habitación tan rápidamente como una centella. Seguido por los demás, atravesó la habitación siguiente y se arrastró por la salida.
La niebla había desaparecido completamente y el sol llenaba de claridad el bosque sombrío.
—¡Strebel! ¡Strebel! ¿Dónde está usted? —llamó el oficial.
Al principio no oyeron respuesta alguna, pero al cabo de un momento, Pam distinguió un zapato que asomaba entre las matas. La niña se acercó corriendo y separó los ramajes. Allí estaba el alpinista. Tenía los tobillos trabados, las muñecas atadas a la espalda y un pañuelo le cubría la boca, formando una mordaza. Y lo peor de todo era que Strebel tenía los ojos cerrados y estaba terriblemente quieto.
—¡Dios mío! —se angustió Pam—. ¡Le han atacado!