

—Señor Meyer, ¿es usted? —preguntó Pete, a quien le temblaban las manos de la emoción.
—Sí —le contestaron, y luego, cada vez más débil, la voz añadió—: ¿Eres tú, Pete? ¿Cómo…?
La voz añadió algo incomprensible y luego todo quedó silencioso.
—¡Señor Meyer! ¡Señor Meyer! ¿Dónde está usted? ¿Puede oírnos?
A la pregunta de Pete siguió un silencio. Luego, se captó una respiración pesada y Pete comprendió que el piloto estaba tomando aliento, con gran esfuerzo, para contestar:
—¡Estoy en la cumbre…! ¡Alud de nieve! ¡Socorredme!
Pete y Ricky levantaron al mismo tiempo la cabeza hacia la alta montaña que se elevaba sobre ellos. A la ligerísima claridad de la luna pudieron ver un lugar, que parecía una silla de montar, por donde se había deslizado la nieve entre dos grandes nudos rocosos.
—¡Canastos! ¿Qué te apuestas a que está allí? —preguntó Ricky.
Abajo, los dos hermanos oyeron el pitido del tren que les esperaba.
—Ven conmigo —llamó Pete, empezando a bajar.
Mientras los chicos se aproximaban, el maquinista, que estaba preocupado por el retraso del tren, gritó con voz gruñona:
—¡Pasajeros al tren!
—¡Espere! ¡No podemos salir! —declaró Pete, apresurándose a contar lo que ocurría en la cumbre de la montaña y concluyendo—: Tenemos que rescatar al señor Meyer ahora mismo.
Al principio, el maquinista no quería creerle, pero cuando Ricky aseguró que era exacto todo lo que su hermano decía, el hombre acabó cediendo:
—Tendremos que reunir a unos cuantos pasajeros. Varios de ellos son alpinistas.
La noticia de lo que los muchachitos habían descubierto fue pasando rápidamente por todo el tren y muy pronto todos los pasajeros salieron al exterior. Entre ellos se escogieron cuatro hombres robustos para escalar la montaña, y Pete y Ricky pidieron que les dejasen acompañarles con los «walkie-talkies» para que fuese más fácil localizar a Meyer. El más alto de los cuatro hombres sacó una larguísima cuerda y un piolet de alpinista. Él y un barbudo montañés marcharon delante. Después iban Pete y Ricky y luego los dos hombres.
—¡Buena suerte! —gritaron los pasajeros, despidiéndoles con grandes manoteos, cuando los seis expedicionarios salían a rescatar a Meyer.
—Por fortuna, ésta es una de las cumbres más bajas de los Alpes —explicó uno de los alpinistas a Pete—. Podremos llegar a la cima sin gran dificultad.
De vez en cuando, la ladera de la montaña, llena de pedruscos, era incluso más empinada que el camino por donde subieron los Hollister al alto pueblecito de Val d’Herens. Cuando estaban a medio camino, Pete conectó la radio para decir:
—Estamos llegando, señor Meyer. ¿Me oye?
—Lima, Alfa, Eco —fue la respuesta, ahora mucho más clara.
Habían recorrido dos terceras partes del camino de ascenso cuando los alpinistas llegaron a una zona llena de nieve, en la que se hundían hasta las rodillas. Cuando el jefe de la expedición llegó a una hondonada, ordenó a todos que se detuvieran y contemplaron la escena que se levantaba frente a ellos. Los altos picachos, cubiertos de nieve blanquísima, parecían formar una lámina de un cuento de fantasmas. Y no se veía avión ninguno…
—Lima, Alfa, Eco, conteste —llamó Pete—. ¿Dónde está?
La respuesta llegó clara y cortante, tanto a través del aparato de Pete como por el de Ricky.
—Estoy en un enorme socavón.
—¡Canastos! Debe de estar ahí abajo —exclamó Ricky, mirando con ojos de susto la inmensa hondonada en cuyo borde se habían detenido. La luz de la luna iluminaba las paredes de aquel abismo por la parte de arriba, pero el fondo estaba envuelto en la más completa oscuridad.
Los tres hombres más fuertes se ocuparon entonces, de sujetar la cuerda, y el cuarto, agarrándose fuertemente, fue descendiendo a la hondonada. Los tres montañeses fueron dando cuerda hasta que llegó un momento en que ésta quedó floja. Entonces, desde abajo, se oyó gritar:
—¡Aquí está el avión! ¡Lo he encontrado!
—¡Zambomba! ¡Déjennos bajar! —pidió Pete.
El más alto de los escaladores movió de un lado a otro la cabeza.
—No. Es muy peligroso —dijo.
Pete se quedó muy desilusionado; pero entonces el hombre de la barba rojiza propuso:
—Podríamos atar a los muchachos por la cintura y hacerles bajar con otras dos cuerdas. A lo mejor les pueden ser útiles a nuestro amigo.
—¡Estupendo! —gritó Pete.
Los alpinistas sujetaron fuertemente las cuerdas en tomo a cada uno de los chicos.
—¿Preparados, muchachos? —preguntó con voz de trueno el de la barba roja—. ¡Pues abajo!
Cuando empezó a bajar, Ricky miró un momento al fondo del abismo.

—¡Canastos! ¡Vaya agujero! —murmuró, asustado, el pelirrojo.
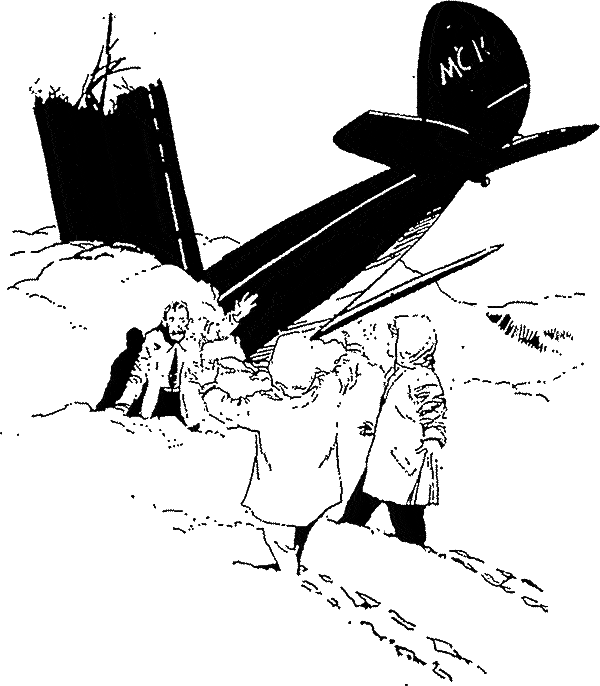
Cerró los ojos muy fuertemente, y no volvió a abrirlos hasta varios minutos después, cuando sus pies tropezaron con algo…
Era un ala del avión de Meyer. El aparato había caído de morro al abismo. En cuanto Pete tocó tierra, junto a su hermano, los dos se desataron las cuerdas y fueron a mirar al interior de la cabina del aparato, donde el alpinista estaba hablando con el pálido y trémulo piloto. Meyer estaba tan agotado que sus ojos habían perdido todo el brillo y su cara estaba cubierta de una espesa barba negra.
—¿Está usted herido? —fue lo primero que preguntó Pete.
—No, pero… pero…
La barbilla de Meyer sufrió un estremecimiento y el hombre se desmayó.
Con la ayuda de los dos muchachitos, el alpinista ató al piloto a la cuerda más sólida. Luego se dio una señal a los hombres de arriba, que ascendieron a Meyer.
Después subieron Pete y Ricky, y, por último, el montañista. Luego, dos hombres se agarraron por las manos para servir de asiento a Meyer. Éste abrió los ojos, cuando le estaban sentando, y se dejó caer débilmente entre ellos, pasando un brazo sobre cada hombro de sus salvadores.
Mientras bajaban hacia el tren, Pete y Ricky hicieron varias preguntas a su amigo. Éste les repuso, con voz agotada, que su avioneta había sido víctima de un sabotaje. Meyer se vio obligado a tomar tierra en plena montaña y podía considerar una suerte el haber chocado sobre la nieve. Pero no pudo impedir el ir a parar al gran socavón. Nadie había estado lo bastante cerca para poder oír la señal de radio y Meyer había resistido hasta entonces gracias a que llevaba un buen repuesto de comida.
Cuando la expedición, de rescate llegó al pie de la montaña, fueron recibidos por una algazara. Los pasajeros les saludaban con alegres gritos de bienvenida. Todos dieron amables palmadas en los hombros a Pete y Ricky, y los dos hermanos sonreían, mientras los demás les aseguraban que estaban orgullosos de ellos. Claro que ni Pete ni Ricky entendían nada, porque les hablaban en todos los idiomas de Suiza, pero no en inglés.
Una vez entraron todos en el tren, éste se puso en marcha hacia Grindelwald. Algunos pasajeros ofrecieron sus chaquetas para tender sobre ellas a Meyer para que estuviera más cómodo.
Después de tomar una bebida caliente de una botella termo, el aviador cerró los ojos y quedó dormido.
—¡Ya veréis cuando se despierte y sepa que los ladrones están escondidos en aquel chalet…! —exclamó Pam con entusiasmo.
Pidiendo que la policía de Grindelwald ya hubiese detenido a la banda, los Hollister se adormilaron en sus asientos, mientras el tren traqueteaba a través de los valles alpinos.
En la primera estación, el maquinista comunicó los detalles del rescate de Meyer, para que se diera la noticia por radio. Los niños seguían durmiendo, sin haberse enterado de que habían parado en una estación.
Ya amanecía en las cimas de las montañas que se veían iluminadas por un resplandor sonrosado, cuando el tren llegó a Grindelwald. Tras despertarse con el repentino silencio del tren, los Hollister se pusieron de pie y vieron entrar en su compartimiento a Konrad Strebel. Le seguían tres policías, uno de ellos arrastrando una camilla. Meyer, que aún no había abierto los ojos, fue colocado con toda precaución en la camilla.
El aviador fue trasladado al andén de la estación, donde le esperaba Biffi, colocado entre Ruthli y su madre. El animal empezó a ladrar y a dar saltos alrededor de su amo, pero éste se encontraba tan agotado que ni los chillidos del perrazo de aguas le despertaron.
Comprendiendo que no era un buen momento para hacer preguntas, los Hollister, cargados con sus maletas, echaron a andar con Strebel y los otros hacia la pensión. Hasta que Meyer estuvo metido en la cama, los inquietos niños no se atrevieron a soltar su chorreo de preguntas.
—¿Dónde están los ladrones?
—¿A cuántos han atrapado?
—¿Han confesado que fueron ellos?
—¿Ya tienen ustedes el diamante?
Los policías se miraron apesadumbrados uno a otros y movieron la cabeza negando.
—No hemos atrapado a ninguno —contestó un policía muy alto que era el teniente Rettig.
Los niños quedaron con la boca abierta por la sorpresa y el disgusto.
—Pero… pero ¿no han apresado a ninguno? —tartamudeó Pete.
Holly se echó a llorar, y Pam se acercó a consolarla, mientras el teniente les explicaba lo que había ocurrido.
En cuanto recibieron el mensaje de los niños, la policía había ido al chalet. Estuvieron allí esperando, vigilando y registrándolo todo, pero la casa en ruinas estaba vacía.
—No pudimos dar con ellos —murmuró el teniente Rettig, agregando—: Cuando llamasteis ayer, el policía que cogió el recado dijo que no había podido entender algo que dijisteis sobre un cuatro.
—¡No era ningún cuatro! —protestó Ricky, indignado.
—No. Yo le hablé de un «cuarto» secreto que hay en el chalet —explicó Pete.
—Nosotros no hemos visto ningún cuarto secreto —repuso el teniente.
—¿Y qué ha pasado con aquel hombre bajito del Val d’Herens? —preguntó la señora Hollister.
Esta vez, el teniente sonrió complacido.
—Le hemos apresado cuando llegaba a la ciudad.
—¿Y ya tienen ustedes la llave negra? —inquirió Pam.
—Ese hombre no llevaba ninguna llave negra.
A las demás preguntas de los Hollister, el teniente explicó que el detenido, Jonas Creter, un ladrón habitual, había sido completamente registrado, sin que se le encontrase la llave.
—¿No estará en el coche? ¿Lo han registrado también? —dijo Pete.
El oficial admitió que el coche lo habían registrado sólo por encima.
—Entonces, ¿por qué no me deja que vaya yo a echar una mirada? —pidió Pete.
—Encantado.
El oficial llamó a uno de los hombres para que acompañase a los dos hermanos Hollister al cuartelillo de policía. En el patio trasero estaba el coche. Los chicos no encontraron nada en el departamento de los guantes, ni en el portaequipajes. Pero al levantar la esterilla del suelo… ¡Allí vio Pete la llave negra!
Los dos hermanos y el policía volvieron a toda prisa a casa de los Strebel donde Pete enseñó, triunfante, la llave que habían robado a Pam. Mientras se la daba a su hermana, el chico dijo:
—Con esta llave abriremos la habitación secreta. Hay que llegar lo antes posible.
Entretanto, por toda la población había corrido la noticia del rescate de Meyer y los periódicos ya habían empezado a imprimir la información de la asombrosa hazaña.
Después de tomar, a toda prisa, un poco de desayuno, Pete y Pam se dispusieron a subir al chalet en ruinas, con el señor Strebel y la policía.
—¿Podemos ir nosotros también? —pidió Ricky, cogiendo de la mano a Holly.
Y a continuación, explicó a su madre que deseaban pasar por la granja del señor que les regaló los cuernos para que les arreglase los que se habían estropeado.
—Además, yo no tengo nada de sueño —aseguró Holly, parpadeando.
La señora Hollister les dio permiso, diciendo que ella se quedaba con la señora Strebel y Ruthli, para cuidar a Meyer hasta que llegase el médico.
La señora suiza entregó a Pete una bolsa llena de bocadillos y una cantimplora de agua. Él le dio las gracias y, como era ya completamente de día, se pusieron en marcha.
A Pam le latía el corazón aceleradamente, mientras subían por el camino que llevaba a la casa del señor Gruen. Junto a ella, Pete iba pensando: «Si pudiéramos encontrar el diamante y detener a los ladrones, ya habríamos solucionado el misterio».
Llevaban casi una hora de camino, cuando Pete distinguió a lo lejos la casa del fabricante de cuernos. La casita, casi envuelta totalmente en la niebla que bajaba de la montaña, era como la lámina de un cuento.
Ya antes de llegar junto a la casa, el grupo que se acercaba allí se vio envuelto en la niebla que les rodeó igual que una sábana opaca de suave tacto.
—¡Canastos! Si casi no veo por donde voy —murmuró Ricky.
—Venid. Nos agarraremos por las manos —propuso Strebel—. Vosotros seguidme.
Pero Pam, que había quedado a un lado del camino, se movía de una a otra parte sin encontrar a los demás.
Y de pronto, ante los ojos de la niña surgió de la niebla una cara grotesca.
¡Pam dio un grito estridente!