

El autobús casi tropezaba con los cuernos de las cabras, pero seguían sin apartarse, a pesar del enloquecedor ruido que hacían los cuernos alpinos.
—Tendremos que apartarles a empujones —dijo Pete.
El conductor abrió la puerta y el mayor de los Hollister salió a la calle, seguido de sus hermanos. Ricky y Holly tenían las mejillas congestionadas y los ojos enrojecidos mientras hacían sonar los cuernos.
—¡Oooh! ¡El mío se ha roto! —exclamó Ricky.
—El mío también —anunció Holly un momento después—. Creo que hemos soplado demasiado fuerte.
Pam buscó la cabra más grande y empezó a apartarla de la calzada a empujones. Pete, Ricky y Holly se unieron a ayudarla. El animal fue trasladado a un lateral y entonces, como por arte de magia, el resto del rebaño fue tras él. «Buaa», se oyó chillar a la cabra primera, que en seguida salió corriendo, para ir a mordisquear la hierba fresca. Pronto las demás la imitaron y el conductor pudo seguir su camino.
—Tendremos que volver alguna vez a ver al señor Gruen, para que nos arregle los cuernos —dijo Holly, mientras el autobús bajaba a toda velocidad.
Los Hollister llegaron a la estación al mismo tiempo que entraba el tren.
—¡Lo hemos conseguido! —dijo Pete, muy contento.
Dieron las gracias al conductor y subieron al tren. En cuanto se instalaron en sus asientos el tren empezó a traquetear a través de los valles. Los niños contemplaron los bosques de las altas montañas entre los que aparecían, de vez en cuando, las plateadas cascadas.
—Me gustaría poderle explicar al señor Meyer todo lo que sabemos sobre el caso del diamante —dijo Pam.
—Se sentiría complacido al saber todo lo que habéis hecho —declaró la madre con orgullo.
—Al menos, hemos descubierto el secreto del chalet —dijo Holly—. Seguramente, la policía ya estará arrestando a todos los ladrones.
—Yo «sabo» que el señor Meyer está bien —anunció Sue tranquilamente—. Lo «sabo», lo «sabo» y lo «sabo».
Lo que Pete deseaba con toda su alma era que la radio del avión de Meyer no se hubiera estropeado.
—Si por lo menos hubiéramos podido ir en el «Hotel, Bravo, Lima, Alfa, Eco» —murmuró.
Mientras avanzaban, Holly devoraba con la vista el panorama. Al cabo de una hora, sus párpados empezaron a cerrarse de vez en cuando. Pero, de repente, la niña abrió los ojos de par en par, exclamando:
—¡Está allí! ¡Le veo, le veo!
Todos siguieron la dirección que Holly indicaba y vieron un cochecito negro que corría por la carretera paralela a las vías del tren.
—¡Canastos! Quítate un momento, para que los demás veamos también —pidió Pete, muy excitado.
Todos los Hollister estaban reunidos en la ventanilla cuando el tren dejó atrás al cochecito negro.
—¡Nosotros llegaremos primero! —gritó Ricky, viendo cómo el coche iba quedando atrás, hasta desaparecer de la vista—. Hasta podremos ver cómo atrapan a ese pequeñajo.
Durante varios kilómetros, la vía del tren seguía la misma dirección que la carretera, pero luego ésta tomaba una curva y se desviaba.
—A ver si va a resultar que la carretera que va a Grindelwald es más corta que el camino del tren —se inquietó Pam.
—El tren va más de prisa que el coche —dijo Pete—. ¡Nosotros llegaremos primero!
Empezaba a oscurecerse la luz del día cuando cruzaron los puertos montañosos y el sol, que ya se ocultaba, iluminaba los picachos nevados, dándoles un color rosa, igual que si fuesen helados de fresa.
Era ya de noche cuando el tren se detuvo, inesperadamente.
—¡Canastos! ¿Qué habrá pasado? —preguntó Ricky.
No tardaron en saberlo. Llegó un empleado del tren y les dijo:
—Lo lamento, pero hemos tenido una complicación. Se ha producido un alud de nieve y las vías han quedado cubiertas.
—¿Un alud? ¿Y de dónde ha llegado? —preguntó Pete.
El empleado se asomó por la ventanilla y señaló una cima rocosa que se levantaba sobre ellos.
—No sé cómo habrá sido, pero la nieve se ha desprendido de allí arriba. Eso nos retrasará un poco.
Los rostros de los Hollister se ensombrecieron de inquietud.
—¡Es terrible! Ya no podremos llegar a Grindelwald antes que el ladrón —exclamó Pam.
El empleado añadió que el equipo quita-nieves tardaría media hora en llegar y que los pasajeros, si lo deseaban, podían bajar a ver cómo se efectuaba el trabajo.
Los chicos se pusieron las chaquetas y tomaron los «walkie-talkies», mientras las niñas se abrigaban con gruesos jerseys para protegerse del frío de la noche. Saliendo del tren, avanzaron por las vías, hasta llegar a un trecho en que unos grandes faros iluminaban la zona del alud. Mientras junto a otros pasajeros contemplaban la nieve que cubría las vías, Holly propuso:

—¿Hacemos algún juego?
—Yo voy a hacer una cara de nieve —resolvió Sue. Y mientras se aproximaba al montículo de nieve, se llevó un dedito a la frente en actitud pensativa y recitó—: «Punto, punto, coma, raya, tienes la cara hecha antes de decir vaya».
Entre tanto, Pam y Holly empezaron a hacer una bola de nieve cada vez más grande, más grande… Los chicos se acercaron a ayudarlas y consiguieron un hermoso hombre de nieve, situado a un lado del alud.
—Le tendríamos que poner en medio de la vía —dijo Pete, riendo.
—¡Canastos! ¿Es que quieres que la máquina quita-nieves lo derrumbe?
Al cabo de un rato, apareció una luz en frente. Ricky habló con Pete por el «walkie-talkie».
—Aquí Romeo, Indio, Carlos, Kilo, Yanqui, llamando a Papá, Eco, Tango, Eco. Llega la máquina quita-nieves. Cambio.
—He oído bien tu mensaje —replicó Pete—. Guía la máquina hacia un lado y cuídate de que nuestro hombre de nieve dé un paseíto.
Los dos muchachos hablaban entre sí como si estuvieran dirigiendo las operaciones de levantar la nieve desde dos puntos opuestos. Todos rieron cuando el muñeco de nieve de los Hollister fue apartado por la máquina quita-nieves, que se aproximó, mientras un empleado advertía a los pasajeros que se hiciesen a un lado.
Luego, con gran estrépito, la máquina se situó en el centro del alud, empujando a un lado gran parte de la nieve. Se detuvo, retrocedió y volvió a avanzar, llevándose consigo otra buena cantidad de nieve. Cuando hubo repetido aquella operación varias veces, las vías quedaron limpias. Entonces, la máquina se hizo a un lado, dejando el paso libre a los pasajeros.
—Señores pasajeros al tren —dijo el ferroviario, en inglés, para que los turistas pudieran entenderle.
Desde el extremo más apartado, Ricky habló por su diminuta radio:
—¿Qué te apuestas a que soy yo el primero en llegar a nuestro vagón, Pete?
Nadie le contestó. El pelirrojo repitió la llamada y oyó la contestación nerviosa de su hermano:
—¡Cállate, Ricky! ¿No has oído algo?
Los dos muchachitos escucharon con muchísimo interés a través de sus aparatos, mientras los demás pasajeros iban subiendo al tren.
Y entonces, tanto Ricky como Pete, oyeron llegar por sus receptores un cuchicheo muy débil y fantasmal. «Eco, Eco, Eco».
Ricky cruzó las vías para colocarse junto a su hermano.
—¿Has oído, Pete? —preguntó, tembloroso.
—Sí.
—¿Tú crees que…?
Pete no esperó a oír toda la pregunta de su hermano, sino que corrió hacia el tren y pidió al maquinista:
—¡Por favor, no salga aún! ¡Espere unos instantes!
—No puede ser. El tren lleva mucho retraso. Todos arriba.
—Es que acabamos de captar algo muy importante por radio. ¿No puede usted esperar cinco minutos?
El hombre consultó su reloj y sacudió negativamente la cabeza:
—Sólo tres minutos. Nada más.
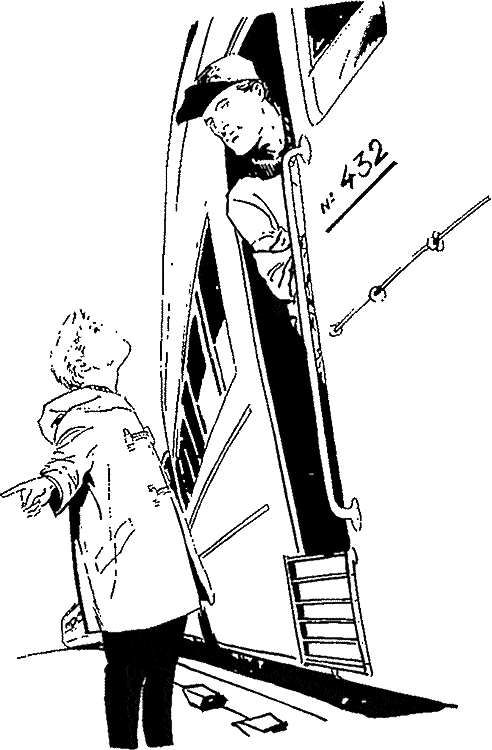
Los dos chicos subieron a un saliente rocoso, agarrándose a los matorrales y picachos.
—Si estuviéramos un poco más arriba… —se lamentó Pete.
Habían ascendido unos treinta metros cuando Pete se volvió para tender a Ricky la mano y ayudarle a colocarse a su lado. Los dos prestaron gran atención a sus aparatos. Pero todo era silencio…
—Hotel, Bravo, Lima, Alfa, Eco —llamó Pete—. ¿Me oye?
Pasados unos segundos que parecieron tan largos como si fuesen días enteros, una voz muy débil repuso:
—Lima, Alfa, Eco contestando. ¡Ayúdenme!