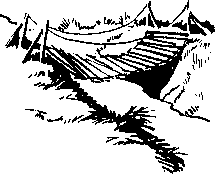
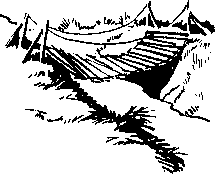
Los segadores quedaron muy asombrados al ver al hombrecillo que corría velozmente. Nadie, más que Pam, sabía lo que había ocurrido, y cuando la niña se lo contó a los demás, el ladrón ya había desaparecido de la vista.
—¡Venid! ¡Hay que perseguirle! —gritó Pete.
Y echó a correr cuesta abajo, seguido por Ricky y Holly. Pam se retrasó unos momentos para despedirse de Diana.
—Si no volvemos, ¿cuidarás tú de Gogo?
—Naturalmente —repuso Diana—. Y gracias de nuevo por el collar. ¿Le dejaréis a mi tía vuestra dirección?
Pam dijo que sí y las dos muchachitas se despidieron con un abrazo. Pam se marchó corriendo, y por él camino, mientras cruzaba entre rocas y altas hierbas, iba pensando en la mala acción de aquel hombre, que, en realidad, no era nada viejo.
A mucha distancia de ella, el fugitivo se apartó de repente del camino y marchó directamente hacia un precipicio rocoso desde donde se veía el valle. El hombre se detuvo junto a un árbol, situado al borde del precipicio, de debajo de su chaqueta sacó una cuerda, ató un extremo al árbol y empezó a descender el precipicio, colgándose de la cuerda.

Pete fue el primero en llegar al árbol e intentó tirar hacia arriba de la cuerda, pero ésta se encontraba tan tensa como si fuese de acero.
Pam se asomó a mirar por el precipicio y vio que el hombre iba descendiendo tan ágilmente como si fuera una gran serpiente negra.
—¡Canastos! —se asombró Ricky—. ¡Ese pequeñajo es un escalador estupendo!
En aquel momento, la cuerda se aflojó y Pam, que seguía observando, anunció que el hombre acababa de detenerse sobre un saliente rocoso.
—Hay que aprovechar el momento —dijo Pete—. Vamos a intentar subirle, tirando de la cuerda.
Los cuatro niños cogieron fuertemente la cuerda y tiraron de ella, levantándola unos centímetros. Pero el ladrón no tenía intención de dejarse coger tan fácil mente. Con un fuerte tirón, consiguió descender otra vez hasta el saliente y la cuerda se deslizó de las manos de los Hollister. Al mismo tiempo, al quedar floja, la cuerda se enroscó en la pierna izquierda de Pete.
¡Y entonces, Pete se vio arrastrado por la cuerda hacia el borde del precipicio!
—¡Socorro! —pidió el muchachito.
Holly, a toda prisa, le agarró por un brazo; Ricky y Pam por el otro. Entre los tres le sujetaron con todas sus fuerzas, mientras el hermano mayor luchaba por desprender su pierna de la cuerda.
Pero el peso del hombre que estaba al final de la cuerda era muy superior a los esfuerzos que el chico lograba hacer. Muy angustiado, Pete arañaba el suelo, buscando un sitio en donde sujetarse, hasta que sus dedos pudieron agarrarse a las raíces del árbol. Eso dio a Ricky tiempo de meter la mano en el bolsillo y sacar una navajita de excursión; inclinóse, pasó la navajita por la cuerda y… ¡zas! La cuerda se partió.
Pero el fugitivo estaba sólo a un metro de la superficie del valle y, al romperse la cuerda, cayó a tierra sin hacerse el menor daño, al mismo tiempo que Pete se apartaba del borde del precipicio.
La cuerda le había dejado la pierna muy dolorida y el chico se agachó para frotarla y conseguir que la sangre volviese a circular normalmente.
Cuando volvieron a asomarse al precipicio, vieron que el hombrecillo vestido de negro corría a toda prisa por el sendero de la montaña.
—¡Zambomba! Hemos perdido el tiempo —se lamentó Pete—. Pero tenemos que continuar siguiéndole.
Los cuatro volvieron al caminillo pedregoso y continuaron bajando, tan de prisa como podían, cosa muy difícil, porque el camino era tan empinado que muchas veces tenían que resbalar por él como por un tobogán, y otras ayudarse con las manos.
—No me extraña que ese hombre haya preferido bajar por la cuerda —dijo Pete.
—A mí me haría falta el rabito de Gogo —confesó Holly.
Continuaron bajando con grandes dificultades y, al poco rato, Pete dijo:
—Aquello es el final del precipicio.
—A lo mejor el pequeñajo ha dejado alguna pista —opinó Ricky, esperanzado—. Voy a ver.
El pelirrojo se apartó del sendero y cruzó hasta la pared rocosa, mientras los otros seguían bajando. Ahora el camino no era tan empinado y los Hollister bajaban con más rapidez.
Y entonces oyeron un grito a su espalda. Ricky llegaba tras ellos, con algo en las manos.
—¡Eh! ¡Mirad lo que he encontrado!
Y mientras corría junto a sus hermanos, hacía ondear en sus manos unos bigotes negros y el sombrero del ladrón.
—Ya sabía yo que no podía ser un viejo de verdad —murmuró Pam.
—Es el mismo hombre que estuvimos persiguiendo en Ginebra. Le he reconocido porque corre siempre a saltitos —dijo Pete.
—¡Pues no hace más que molestarnos y burlarse de nosotros! —protestó Holly.
—Quería quitarnos la llave para que nosotros no la podamos usar —añadió Pam.
Y Ricky declaró muy formalmente:
—¡La habitación de ese chalet debe de tener un secreto grandísimo!
—Seguramente los ladrones están trabajando en el chalet —reflexionó Pam—. Tenemos que comunicar lo que pasa a Grindelwald o antes posible.
—Seguro que ahora ya han atrapado a toda la banda —dijo Ricky.
—Puede que no. A lo mejor, la policía no ha descubierto la habitación secreta y los ladrones han seguido escondidos allí.
—¡Canastos! No había pensado en eso —confesó Ricky.
—Además, aunque hayan apresado a toda la banda, puede que el diamante siga escondido y, entonces, ese pequeñajo podría tomarlo y escapar con él.
Dispuestos a impedir esa posibilidad, los cuatro se esforzaron animosamente por seguir adelante con más rapidez. Al poco rato, Holly agarró a Pete por la manga, y señalando un caminito oculto entre los árboles, dijo:
—Mira. Puede que ese camino sea un atajo que va al pueblo.
—Sí. Parece que debe seguir la dirección del pueblo.
—Pero no podríamos pasar por ahí, porque está lleno de maleza —observó Pam.
De todos modos, Pete preguntó a los demás:
—¿Probamos a ir por allí? Si ese camino es más corto, puede ser que alcancemos al ladrón.
Todos dijeron que sí y Pete echó a andar delante. Habían recorrido un trecho cuando Pam anunció:
—Oigo correr agua por aquí.
Apretaron el paso y al poco vieron un rápido arroyo que corría por una hondonada entre las rocas. Antes, el arroyo estaba cruzado por un puente de madera, pero ahora estaba roto y no quedaban de él más que unos cuantos tablones.
—Tenemos que encontrar otro sitio por donde cruzar el arroyo —dijo Pete.
Y los Hollister siguieron caminando por la orilla del arroyo, buscando un lugar por donde les fuera posible pasar al otro lado.
Pete se detuvo junto a un gran peñasco aplanado que formaba una pendiente hasta el agua. A un metro y medio de allí, en el agua asomaba una piedra grande y otras pocas más pequeñas, próximas a la orilla opuesta.
—Podríamos bajar por este peñasco hasta aquella piedra grande. Luego iríamos pasando de piedra en piedra —calculó el mayor de los hermanos.
Pam bajó con Pete por el peñasco y cuando llegó al extremo se tendió en la piedra y dejó caer las piernas abajo. Pete la asió por las muñecas y la ayudó a bajar lo poco que le faltaba hasta la piedra del agua. Desde allí, Pam pudo seguir pasando sola, de una piedra a otra.
—Ahora tú, Holly —dijo Pete.
—¿Quieres sujetarme esto? —dijo a su hermano, dándole la barba postiza y el sombrero que había encontrado.
Pete dejó ambas cosas a sus pies, sobre la roca inclinada. Luego hizo bajar a Ricky hasta el pedrusco del agua. Al llegar allí, el pelirrojo resbaló.
—¡Socorro! —pidió el chiquillo, agitando los brazos.
Pete se abalanzó hacia él, logró sujetarle por un brazo y le ayudó a recuperar el equilibrio, sin que llegase a caer al agua.
—Gracias, Pete. Ahora ya puedes darme esas cosas.
¡Pero la roca estaba vacía! ¡El bigote postizo y el sombrero habían desaparecido!
—¡Zambomba! Sin darme cuenta, he debido de empujarlo al agua.
Y a los pocos instantes, Ricky descubría ambas cosas que se alejaban con la corriente.
—¡Canastos! ¡Me quedo sin esas pistas!
Muy mohíno, Ricky cruzó el arroyo, seguido de Pete. Pam intentó consolar a su hermano menor diciendo:
—No te preocupes, Ricky. La verdad es que ni el sombrero ni el bigote nos habrían valido para nada.
—Ya lo sé —admitió tristón el pequeño—, pero es que ni siquiera me los había probado.
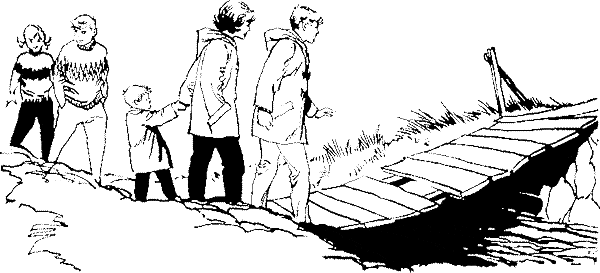
Ya al otro lado del arroyo, no tardaron en encontrar la continuación del caminillo. Al poco llegaron a un paraje desde donde pudieron ver, abajo, el pueblecito. No vieron la menor huella del hombre pequeño, mientras corrían por las calles hacia la casa de «madame» Chapelle.
La señora Hollister quedó boquiabierta al ver entrar a sus hijos todos desgreñados y corriendo.
—¡Cielo santo! ¿Qué habéis estado haciendo?
—¿Y dónde está la mulita Gogo? —inquirió Sue, mirando por la ventana.
—En el otro pueblo, pero Diana la traerá —contestó Pam.
En aquel momento llegó de la calle «madame» Chapelle, cargada de paquetes con comestibles. La mujer quedó muy sorprendida al enterarse de lo que Pete estaba contando.
—Ese hombre debe de ser el que he visto corriendo por el pueblo hace un rato —dijo, mientras dejaba los paquetes sobre la mesa.
Y explicó que había visto un hombre joven, de aspecto extraño, corriendo por el centro del pueblo. Un poco después, al salir de la tienda, vio pasar un cochecito negro.
—Se nos ha escapado —exclamó Pete con indignación—. Pero no le vamos a dejar que se marche tranquilamente.
—Seguramente se ha ido hacia Grindelwald —calculó Pam—. Hay que avisar ahora mismo a la policía.
—Por aquí —dijo la dueña de la casa, acompañando a Pete hasta el vestíbulo, donde estaba el teléfono.
—Tendremos que volver en seguida —dijo Pam, mientras su hermano hacía girar el disco del teléfono—. A lo mejor la policía nos necesita para que identifiquemos a ese hombre bajito.
«Madame» Chapelle dijo que el autobús salía dentro de pocos minutos y que, si se daban prisa, podrían tomar el último tren de Grindelwald.
—¡Venid todos conmigo! —llamó la señora Hollister—. Hay que guardarlo todo en las maletas.
—Yo haré la de Pete —se ofreció Ricky, mientras subía los escalones de dos en dos.
Pam se sentó a escribir una nota a Diana, diciéndole que confiaba en que pudieran volver a verse alguna vez.
Cuando acabó de escribir, Pete ya había hablado por teléfono y subía corriendo a las habitaciones. En poquísimo rato los Hollister se habían cepillado la ropa, lavado la cara y las manos y bajado las maletas al vestíbulo.
—¡Ya llega el autobús! —anunció «madame» Chapelle.
Y salió corriendo para hacer señas al conductor de que se esperase.
Los niños llevaron sus equipajes al autobús amarillo, se despidieron de la amable señora de la casa y marcharon hacia la estación.
—¡De prisa! —rogó Pete al conductor—. No podemos perder el tren.
El hombre dio varios cabeceos para demostrar que había comprendido y el autobús avanzó, rozando los muros de las estrechas callejuelas.
—¡Canastos! Ahora sí que corremos —exclamó Ricky.
Mientras avanzaban, traqueteando, Pete apenas hablaba y parecía muy preocupado.
—¿Qué te pasa? —le preguntó su madre—. ¿Ya has hablado con la policía?
—Sí. He hablado con un oficial y le he contado lo del hombre pequeño y la habitación secreta, pero no sé si me ha entendido.
—¿Es que no hablaba inglés? —inquirió Holly.
—No muy bien. Y no había tiempo para repetírselo varias veces. Dios quiera que haya comprendido.
Ahora también Pam se mostró desanimada.
—De modo que ese hombre pequeñajo puede escapársenos de los dedos.
Pete movió la cabeza tristemente.
—Sí. La única manera de impedirlo es llegar a Grindelwald antes que él.
Un momento después, el autobús llegaba a una curva del camino. Utilizando los frenos, el conductor giró con precaución.
Frente a ellos, bloqueándoles el paso, había un rebaño de cabras.
El conductor hizo sonar la ruidosa bocina y los animales levantaron la cabeza. Empezaron a cruzar la calle, pero, de pronto, retrocedieron hacia el centro de la calle.
—¡Huy, perderemos el tren! —balbució Holly.
—¿Por qué no tocamos los cuernos alpinos? —propuso Ricky.
Los niños revolvieron en su equipaje y en cuanto encontraron los pequeños cuernos, los hicieron sonar ruidosamente, además de dar fuertes gritos y manotazos. Las cabras, aturdidas, se agolparon alrededor del autobús.
—¡Zambomba! —exclamó Pete, desesperado—. Si sale el tren sin nosotros, no llegaremos a tiempo a Grindelwald.