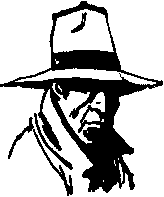
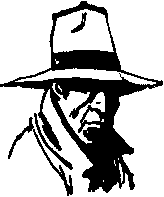
—¡Hurra, hurra! —gritó alegremente Ricky—. ¡La hemos encontrado en lo alto de los Alpes!
—Pero no habéis subido bastante —replicó la mujer, divertida.
Y explicó a los Hollister que ella era «madame» Chapelle, y Diana Berg, que tenía dieciséis años, era sobrina suya. Diana pasaba los veranos en el Val d’Herens, pero aquellos días estaba en un pueblecito de más arriba, en una parte de la montaña en que había muy buenos pastos y Diana Berg estaba ayudando a recolectar el heno.
—Tenemos una cosa muy importante para su sobrina —dijo Pam—. ¿No podríamos verla ahora?
«Madame» Chapelle opinó que era demasiado tarde para subir a la montaña.
—¿Por qué no se quedan a pasar la noche conmigo? —invitó—. Tengo habitaciones suficientes para todos.
Mientras los demás continuaban hablando, Holly y Sue estuvieron admirando los muebles de alegres colores que había en la salita de «madame» Chapelle. La mesa del centro era de madera marrón claro, con flores pintadas en las patas. En una esquina había un armarito con los cantos cincelados primorosamente y en una estantería muchas piezas de porcelana azul y blanca.
Pero lo que más atrajo a Sue fueron las sillas. Tenían los respaldos muy altos y rectos y en el centro de cada uno aparecía recortada la madera en forma de corazón.
—«Poneme» encima de la silla, Holly —pidió a su hermana—, que quiero mirar por esa ventana de corazón.
Holly levantó a su hermana hasta la silla y, cuando «madame» Chapelle volvió la cabeza, se encontró ante los relucientes ojitos de Sue que miraban atentamente a través del respaldo.
La señora se echó a reír y dijo a la pequeña:
—Sube conmigo, pajarito, que te buscaré nido para que pases la noche.
Los Hollister subieron las escaleras tras la señora alta, que mostró a la señora Hollister una habitación de paredes muy blancas y vigas de madera, a poca altura del suelo. La gran cama estaba decorada con corazones y guirnaldas de flores.
Después de enseñar a los muchachitos otro dormitorio más pequeño, en el que habrían de pasar la noche, llevó a Pam y Holly al fondo del corredor. Sue las seguía como un perrito faldero. Entraron en una habitación muy coquetona, con una cama grande, decorada con ramilletes de flores azules. Junto a la ventana había una sólida cómoda, también festoneada con grupitos de flores de colores.
—Esta casa parece una «florería» —declaró Holly, muy admirada.
La señora sonrió.
—Espero que vosotras, las dos mayores, estéis cómodas aquí.
Sue dio un tironcito de las largas faldas de la mujer y preguntó:
—¿Dónde está mi nido?
«Madame» Chapelle hizo un guiño, mientras señalaba hacia la cómoda.
—¿Te parece bien dormir allí?
Las niñas quedaron muy asombradas, y la señora se acercó al mueble y sacó el último cajón.
—¡Huy! ¡Qué camita! —se entusiasmó Holly, cuando ella y sus hermanas se acercaron a mirar.
—Con una almohada pequeñita y una colcha a la medida —añadió Pam.
—En muchas casas campestres de suiza tienen estas camas —les dijo la mujer—. Aquí es donde dormía Diana cuando era chiquitina.
—Pero yo soy una niña mayorcísima —declaró Sue, preocupada—. No voy a caber.
Los demás rieron y «madame» Chapelle contestó:
—Ya lo sabemos, tontina. Tú dormirás con tu mamá.
Aquella noche los Hollister durmieron cómodamente, y Pete y Ricky se despertaron en cuanto empezó a amanecer. Se vistieron en seguida y salieron de la casa.
Por la calle subía un caballo, tirando de una carreta cubierta. Seis perruchos callejeros la seguían de cerca. El hombre de la carreta se detuvo ante la casa de «madame» Chapelle, saltó de su asiento y abrió las dos puertas traseras del vehículo. Estaba lleno de jamones, salchichas y otras clases de embutidos y carnes.
El vendedor ambulante hizo sonar una campanilla y «madame» Chapelle apareció en la puerta.
—¿Os apetecen salchichas para el desayuno? —preguntó a los chicos.
—¡Estupendo! —contestó Pete.
La señora habló con el vendedor y éste cortó doce salchichas de una ristra colgada en el interior de la carreta, las envolvió en un papel y se las dio al pelirrojo Ricky. Pero, cuando «madame» Chapelle se acercaba a pagar, el más grande de los seis perros se abalanzó sobre Ricky.
—¡Vete! —gritó el chiquillo—. ¡Las salchichas no son para ti!
Y echó a correr alrededor de la carreta, seguido por el perrazo. Los otros cinco se unieron a la persecución.
—¡Fuera! ¡Fuera! —ordenó Pete, mientras Ricky daba la segunda vuelta alrededor de la carreta.
El vendedor lanzó amenazas a los perros y la mujer sacudió repetidamente su delantal, queriendo espantarlos. Pero los animales no hacían caso de nadie y cada vez estaban más cerca del pobre Ricky. Al ver que los perros se le echaban encima, el pequeño arrojó el paquete a su hermano. Pete lo cogió en el aire y corrió a entregárselo a «madame» Chapelle, que se apresuró a meter las salchichas en la casa.
Desilusionados, los perros dieron unos cuantos ladridos a Pete y luego marcharon a tomar el sol, tumbados en la calle empedrada. Los dos hermanos entraron en la casa.
Cuando se sentaron a desayunar, Ricky abombó el pecho, mientras decía:
—¡Qué apetito tengo, después de haber estado corriendo por culpa de esos perros!
—Comed mucho porque tenéis una larga caminata hasta el otro pueblecito —aconsejó a los niños «Madame» Chapelle.
Y luego dijo a la señora Hollister que era preferible que ella y Sue se quedasen en la casa, y que los cuatro mayores se marchasen solos.
—No tienen más que seguir el camino. Tengo una mula que se llama Gogo y que les servirá de ayuda.
—¿Podremos montar todos en la mula? —preguntó Holly.
—Sólo uno cada vez. Los demás tendréis que agarraros al rabo. Gogo os será muy útil para subir los trechos muy empinados.
«Madame» Chapelle tenía a Gogo en un prado a unos metros de la casa. Pam se ofreció a ir a buscarla y, como Holly suplicó que la dejasen ir también, las dos hermanas se marcharon en busca del animal.
—¡Qué lástima! —dijo la señora Hollister, dirigiéndose a los dos muchachitos—. Me habría gustado que Diana Berg os viera muy presentables.
—¿Y qué nos pasa? —preguntó Pete, extrañado.
—Fijaos en el cabello. Os cae ya sobre las orejas. Necesitáis ir al peluquero.
—¿Dónde está la peluquería? —preguntó Ricky.
—En ninguna parte —contestó «madame» Chapelle—. Una vez al mes pasa por el pueblo un barbero. Entre tanto, cada uno se recorta el cabello como puede. ¿Queréis un corte de cabello «a lo suizo»?
—Muy bien —asintió Pete.
—Esperad, entonces, que voy a casa de mis vecinos.
Salió de la casa y a los pocos momentos volvía, anunciando:
—Aquí está el barbero.
Los dos chicos empezaron a sonreír, pero de pronto quedaron muy serios al ver entrar en la habitación a una muchachita de unos catorce años, cargada con una maletita.
Ricky arrugó la naricilla, se rascó la cabeza y tartamudeó:
—¿Es que… el barbero es… una chica?
—Claro. ¿Acaso en América no tenéis señoritas barbero? Aquí todas las jovencitas aprenden a cortar el cabello.
—¡Uff! Pues yo no quiero que me corte el pelo una chica —dijo Ricky, despectivo.
La señora Hollister se acercó a su hijo mayor para decir:
—Pete, da tú el ejemplo y deja que te lo corte primero.
Un poco apurado, y rojo hasta las orejas, Pete se sentó en la silla de alto respaldo que le indicó «el peluquero». La muchachita le puso un paño blanco sobre los hombros y empezó a recortarle el largo cabello.
Ricky observaba, fascinado, cómo la jovencita concluía su trabajo.
—Ahora tienes muy buen aspecto —aseguró la señora Hollister, cuando Pete se puso en pie.
—Bueno. Ya sé que ahora me toca a mí —dijo Ricky con un suspiro, yendo a sentarse, resignadamente.
Cuando la cabeza del pelirrojo quedó arreglada, la jovencita sonrió y le dijo unas palabras incomprensibles.
—¿Qué ha dicho? —preguntó Ricky a «madame» Chapelle.
—Dice que eres un americano muy guapo —tradujo «madame» Chapelle.
El pequeño abrió unos ojos como platos, se puso colorado y salió corriendo, sin saber qué decir. En la calle vio a sus hermanas que llegaban a toda prisa. Cuando volvieron a entrar, la chica-peluquero ya se había ido.
—Gogo es muy cariñosa —dijo Pam a la dueña del animal.
—Sí. Es fuerte y obediente.
—Tú puedes ir montada, Holly —decidió Pete, levantando a su hermanita hasta el lomo del animal.
Pam entró en la casa y volvió a salir, llevando el mitón y el collar pertenecientes a Diana. Cuando les dieron la dirección que debían seguir montaña arriba, los cuatro niños se pusieron en marcha. Al llegar a las afueras del pueblo, encontraron el camino muy fácilmente.
Pero, empezaban a subir por allí, cuando de la arboleda salió un hombrecillo muy raro y chiquitín. Andaba encorvado, y su barba negra, el sombrero oscuro y la chaqueta, negra y raída, hacían que apareciese muy viejo.
Por signos, el hombrecillo preguntó a los Hollister si le dejaban montar en la mula.
—Claro que sí —dijo, en seguida Holly, bajando al suelo—. Nosotros le ayudaremos a subir la montaña.
El hombre montó en la mula y a continuación todos marcharon hacia el pueblecito inmediato.
En algunos trechos el camino era tan empinado que Ricky prefería ponerse a cuatro pies y trepar cuesta arriba como un mono. Pam se agarró al rabo de la mula, Pete dio la mano a Pam y Holly se agarró a su hermano mayor. Gogo era fuerte y subía arriba, arriba, sin detenerse ni protestar.
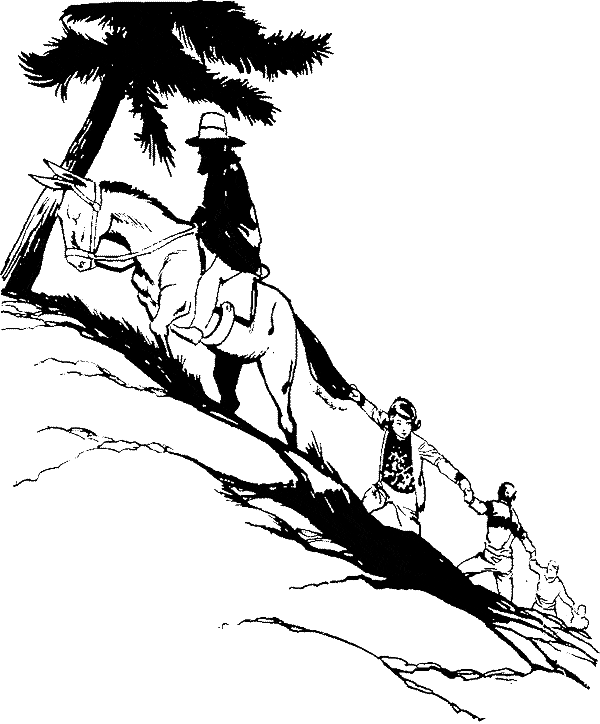
—¡Mirad! ¡Ya se ve el pueblo! —anunció Pam, al dar la vuelta a una cerrada curva del camino.
A lo lejos, sobre sus cabezas, se veía un grupo de casitas y en el centro unos campos verdes, llenos de altas hierbas, donde los segadores trabajaban con las hoces.
El terreno ya era menos pendiente y los niños pasaron maravillados ante varias gavillas de heno.
—¡Oh! Mirad.
Holly señalaba a un bebé que dormía tranquilamente en un montón de hierba. Su madre estaba allí cerca, inclinándose a recoger una brazada de heno recién cortado.
A todo esto, el hombre montado en la mula no decía ni una palabra.
Por fin llegaron a una extensión llena de hombres y mujeres que segaban la hierba. Pete hizo detenerse a la mula y se aproximó a preguntar si alguien conocía a Diana Berg.
Una mujer joven, de cabellos rubios y ojos grandes y oscuros, sonrió alegremente y se acercó a los Hollister, diciendo:
—Yo soy Diana Berg.
—Hace mucho que la buscamos —dijo Pam.
Luego se llevó a la joven aparte y, mientras todos sus hermanos la rodeaban, Pam contó a la muchacha suiza que habían encontrado el collar en la casa en ruinas.
—¡Dios mío! ¡Si habéis encontrado mi collar de medallones! —exclamó Diana, emocionada, cuando Pam le entregó la joya.
—Creíamos que a usted no íbamos a encontrarla nunca —sonrió Pete.
Diana les explicó cómo ella y su familia pudieron huir milagrosamente cuando se produjo el alud.
—Pero nunca creí que volvería a ver mi precioso collar. Ni mi mitón —concluyó, sonriendo al recordar tiempos pasados.
—Enséñale la llave negra, Pam —dijo Ricky.
Mientras Pam se quitaba la llave que llevaba colgada del cuello, el viejo hizo aproximarse a la mula, para observar con interés lo que hacían los niños.
—¿Esta llave es del chalet? —preguntó Pete.
—De la puerta de entrada no, pero pertenece a una de las habitaciones.
Y la joven añadió que la llave abría una habitación que quedaba disimulada en la falda de la montaña.
—Nosotros la usábamos para almacenar el queso. ¿Habéis visto el chalet? Al cuartito que os digo se entra por la despensa.
—No entramos allí —contestó Pete—. La puerta debía de estar detrás de la cómoda.
«¡Zambomba! —pensó Pete—. Allí debía de ser donde la banda de Blackmar tenía escondido el diamante y la maquinaria para cortarlo». El chico miró a Pam y se dio cuenta de que su hermana estaba pensando lo mismo que él.
—Debéis estar cansados de la caminata —dijo Diana—. Venid. Ya es casi la hora de comer. ¿Os apetece una mezcla de queso fundido y patatas?
—¡Debe de ser muy rico! —exclamó Ricky.
El viejo bajó de la mula y siguió a Diana y los niños hasta una gran roca aplanada, donde unas montañesas estaban preparando la comida. Sobre la roca ardía una hoguera y, cerca, estaba puesta la mitad de un enorme queso redondo. La parte cortada quedaba cerca del fuego y se iba derritiendo. Acercándoles un gran cuenco de patatas cocidas, Diana les hizo que cogieran una cada uno y luego les enseñó cómo se pasaba la patata por la parte fundida del queso para que quedase bien untada.
—¡Está buenísimo! —aseguró Holly, relamiéndose, después de haber probado un bocadito.
—¡Canastos! No sabía que el queso con patatas estuviera tan riquísimo —exclamó Ricky.
Y lo mismo que todos los demás, cogió uno de los tazones llenos de leche que les iba ofreciendo una mujer, y tomó un gran trago. Parte de la leche resbaló por su barbilla y el pequeño se limpió con la palma de la mano.
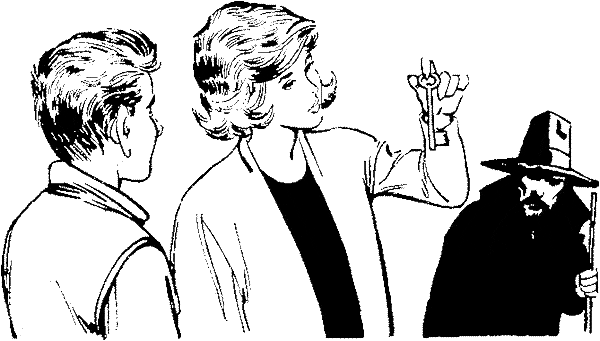
—A ver si comes con buena educación —reprendió Holly a quien, de pronto, se le cayó un trozo de queso a la mejilla. Entonces, la niña rió, avergonzada, y se disculpó—. Claro que esto no es una comida seria. Debe de ser un «piscosuizo».
—¿Cómo? —preguntó Pete.
—Un «piscosuizo» —repitió Holly, muy seria—. Sí. Un piscolabis, pero de Suiza.
Cuando hubieron comido todo lo que tuvieron gana, Pam se alejó un poco para recoger un ramillete de unas bonitas flores de color púrpura.
Sin que los demás se dieran cuenta, el viejo del sombrero negro había seguido a la niña, y cuando ésta se inclinó a coger otra florcilla el hombre alargó la mano y dio un tirón de la llave negra, con tal fuerza que la cinta con que Pam la llevaba al cuello se rompió.
—¡Oh! ¡Devuélvemela! —gritó la niña.
El hombre, de pronto, había dejado de portarse como un viejo. Sujetando la llave con fuerza, corrió montaña abajo, tan de prisa como si fuese un gamo.