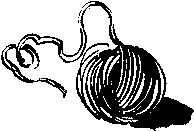
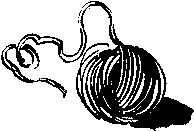
—¡Oh! —gritó Holly—. ¡Un hombre nos está mirando!
Pero, cuando la niña señaló hacia las puertas vidrieras, el reflejo del hombre desapareció.
Los demás se volvieron a mirar hacia los altos arbustos de detrás de Holly. No se veía la menor huella del intruso. Pete se levantó apresuradamente de la mesa, exclamando:
—¡Vamos a buscarle!
Él y Pam corrieron hacia el oscuro jardín, pero al poco, como no se veía a nadie, se detuvieron a escuchar. Todo permanecía silencioso.
—Puede estar escondido —susurró Pete.
De pronto, se oyó crujir una rama, entre un grupo de árboles frutales que crecían junto a la tapia. Los dos hermanos levantaron la cabeza… ¡El hombre había trepado hasta el paredón!
—¡Ahí está! —gritó Pete—. ¡Deténgase! ¡Espere!
Los chillidos del muchacho sólo sirvieron para que el desconocido se diese mucha más prisa. Saltó desde la tapia a la acera y después de correr hasta un cochecito negro, aparcado en el bordillo, entró en él y, a toda velocidad, desapareció entre las sombras de la noche.
Pete y Pam saltaron la tapia y corrieron calle abajo, pero no valió de nada. El coche desapareció tan rápidamente que no pudieron ver ni el número de matrícula.
Mientras volvía a reunirse con el resto de la familia y el «doktor» Richter, que estaban en el jardín, Pete dijo:
—Otra vez ha sido ese pequeñajo. Estuvo escuchando desde el tejado, en el callejón, y nos oyó decir que veníamos aquí.
—¿Nos habrá oído hablar del Val d’Herens? —preguntó Ricky.
Y Holly murmuró, temblorosa:
—Entonces, nos seguirá también hasta allí.
—Tengan todas las precauciones imaginables —aconsejó al caballero—. Estos ladrones de diamantes desean apartarles a ustedes de su camino.
Como la señora Hollister dijo que era hora de marcharse, el «doktor» Richter avisó a un taxi. Después de dar las gracias al cortés caballero por su amabilidad, la familia volvió al motel.
A la mañana siguiente, muy temprano, marcharon a la estación. Al pasar por un quiosco de periódicos, Pam agarró a Pete por una manga, diciendo:
—¡Mira, mira!
¡En la portada de un periódico se veía la fotografía de Johann Meyer!
«Le han encontrado», pensó Pete. Y muy contento, fue a comprar aquel periódico. Pero el pie de la fotografía estaba escrito en alemán y los Hollister no entendieron lo que decía.
Cuando subieron al tren, Pam sacó la traductora electrónica y la puso en funcionamiento. Los demás niños la rodeaban e iban leyendo, todos a un tiempo, cada palabra que aparecía traducida al inglés.
—«¿Ha… visto usted… a… este… hombre…?».
Todos quedaron con las caras muy largas por la desilusión.
—Aún no lo han encontrado —murmuró Holly.
El periódico decía que la policía sospechaba que Meyer no se había estrellado en la avioneta, sino que debía de haber sido secuestrado por alguien.
—¡Ya lo había pensado yo! —exclamó Pam—. Por lo menos, que no le hagan ningún daño…
Muy preocupados por lo que pudiera haberle sucedido a su simpático amigo suizo, los Hollister se asomaron, en silencio, a las ventanillas, mientras el tren salía de Ginebra y avanzaba por los puertos de montaña.
Al cabo de un rato, Pete se levantó del asiento, diciendo:
—Voy a pasar por los otros vagones. Así veré si ese hombre pequeñajo nos sigue también ahora.
—Yo te acompaño —se ofreció Ricky.
Cuando al cabo de veinte minutos volvieron a su compartimiento, Pete sacudió la cabeza, diciendo:
—Ese hombre no va en el tren.
Varias horas más tarde el tren se detuvo en una estación muy pequeña, situada en una cañada, por donde corría un río alpino.
Al ayudar a los Hollister a bajar su equipaje, el revisor les señaló un autobús pintado de amarillo, aparcado cerca.
—Ese autobús les llevará hasta el Val d’Herens.
Al ver que tenía pasajeros, el conductor del autobús salió, sonriente, a saludarles, llevándose la mano al sombrero. Era un hombre de cabello oscuro, con bigotito pequeño y lacio y ojos oscuros de expresión alegre. Pronunció unas pocas palabras en francés, recogió el equipaje y acompañó a los pasajeros hasta el autobús.
Y entonces, el vehículo empezó a subir por una carretera muy estrecha, que sobresalía de la montaña como sobresale en la cara una ceja muy espesa. Los Hollister contemplaron las laderas montañosas en donde abundan los perales, manzanos y cerezos.
Al fin, la estrecha cañada se ensanchó, convirtiéndose en un amplio valle, resplandeciente de sol. Al ver aquello, los niños dieron gritos de alegría.
—¡Oh! Si parece una tierra de duendes… —reflexionó Holly.
De pronto, por un caminillo que se abría entre los bosques, apareció un asno, en el que iba montada, de lado, una mujer. Ella iba vestida con una larga falda negra, blusa dorada y un sombrerito con una amplia ala de encaje. Cuando el autobús pasó por delante del animal, los niños volvieron la cabeza para seguir contemplando las bonitas vestimentas de la mujer.
—¿Es que esa señora va a una fiesta? —indagó Holly, hablando con el conductor.
—No, «mademoiselle» —contestó el hombre—. En el Val d’Herens todas las mujeres visten así, al estilo de antaño.
—¿Y los hombres también? —se asombró Pete.
—Todo el mundo. Y hay otras muchas cosas que os sorprenderán —aseguró el conductor, sonriente.
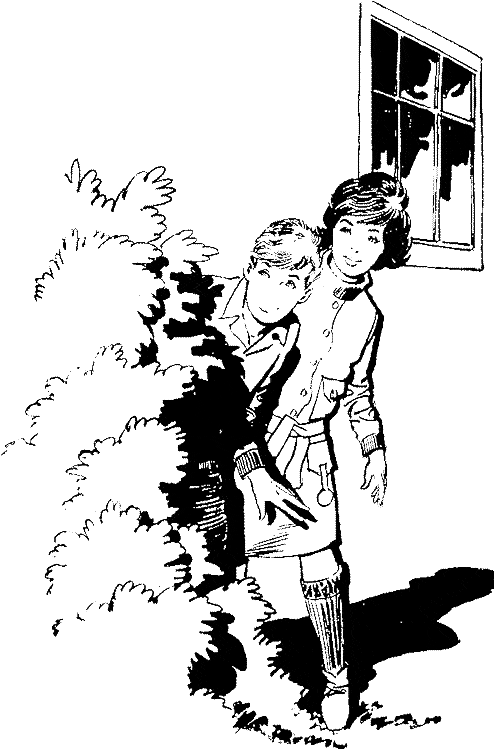
Al poco, el autobús entró en la población y avanzó por una estrecha calle empedrada, con casas y tiendas a ambos lados. Cuando el vehículo embocó la esquina, casi tocando las paredes, Ricky observó:
—Estamos ocupando toda la calle. ¿Qué pasará si viene otro coche por delante?
—Aquí hay muy pocos automóviles —le tranquilizó el conductor—. Pero, a veces, sí me encuentro delante alguna mula, entonces hago esto…
El hombre apretó el claxon y por todas partes retumbó un bocinazo.
—¡Canastos! ¡Me parece muy buena idea!
Las palabras del pelirrojo hicieron reír a todos.
Mientras subían, la carretera iba estrechándose, y llegó un momento en que Holly, muy asustada, hundió la cabecita entre los hombros y cerró los ojos con fuerza, para no ver cómo el autobús iba rozando con las paredes de las casas.
Cuando volvió a abrir los ojos, el autobús se había detenido en la plaza del pueblo que estaba rodeado por casitas muy pintorescas y tenía en el centro una fuente de piedra cuyo chorro de agua transparente resplandecía bajo el sol.
Mientras el conductor les ayudaba a bajar el equipaje, Pam le preguntó si sabía en dónde habitaba la familia Berg.
—Yo no lo sé —contestó el hombre—, pero en alguna de las tiendas les informarán.
Sue y su madre se sentaron en el bordillo de la fuente.
—Esperaremos aquí, con los equipajes, mientras vosotros vais a preguntar —decidió la señora Hollister.
Pete, Pam, Ricky y Holly bajaron un trecho, por el camino por donde habían llegado y se detuvieron ante el escaparate de una tienda. Una señora gruesa, de mucha edad, estaba sentada en la puerta, en una silla de madera. Hacía calceta y tenía en el regazo una gran bola de lana blanca.
Como los niños le sonrieron, la viejecita alargó el brazo, para estrechar la manita de Holly. Pero al hacerlo, el ovillo blanco resbaló de su regazo y rodó por la cuesta. Ricky y Holly corrieron a cogerlo, pero no pudieron alcanzarlo.
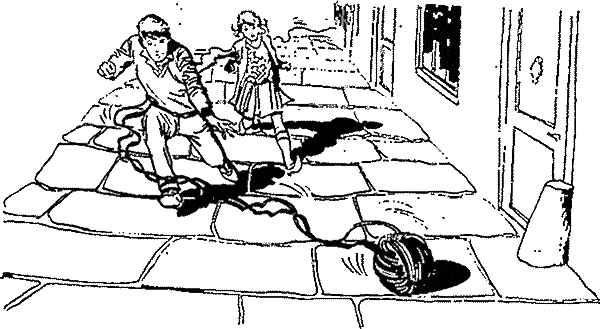
El ovillo rodaba cada vez más de prisa, desenrollándose al avanzar. Con ojos fijos en la bola de lana, los dos hermanos trotaban sin aliento.
De pronto, frente a ellos, se oyó sonar un penetrante grito. Por la esquina apareció un muchacho descalzo, conduciendo tres mulas, cargadas de leña. Detrás iba una nenita, con el cabello recogido en trenzas, guiando unas cabras y un cerdo. Parecía un extraño desfile que llenaba toda la calle.
Pete y Pam empezaron a gritar a los pequeños, pero ni Ricky, ni Holly se detuvieron.
El mulero apartó, entonces, a uno de los animales, y Ricky y Holly se lanzaron por el hueco libre, tropezando con la niña que iba detrás. Los tres rodaron por el suelo, mientras las cabras y el cerdo lanzaban gruñidos de protesta.
El tropezón les había dejado un poco aturdidos, y los tres se sentaron en el suelo, mirándose tímidamente.
—¡Canastos! ¡Ahora sí que habría hecho falta que alguien tocase una bocina!
Cuando se pusieron de pie, Pete y Pam ya habían llegado junto a ellos y el mulero hablaba con la niñita de las cabras en un lenguaje muy extraño.
—¡Pobre Holly! —se compadeció Pam.
—Tiene toda la rodilla desollada.
—Yo también me he hecho un rasguño en el codo, pero no es nada —dijo, valerosamente, Ricky.
La niñita suiza no parecía haberse hecho daño. Miró a Holly y se empezó a retorcer una trencita. Cuando Holly, también mirándola, hizo lo mismo, las dos prorrumpieron en risillas gorgojeantes.
El mulero sonrió bonachonamente.
—Me gustaría decirles que lo sentimos mucho —murmuró Ricky.
—Yo creo que ya se han dado cuenta de que lo sentís —dijo Pam—. Voy a ver si conocen el nombre de Berg.
La niñita suiza cesó de reír y miró a Pam con interés.
—¿El chalet de Berg? —preguntó Pam, pronunciando cada palabra muy despacio y claramente.
La pequeña asintió, señalando a lo alto de la calle. Moviendo las dos manos, dibujó en el aire una casa y luego aparentó hacer tres líneas horizontales de separación en dicha casa.
—Es clarísimo —sonrió Pam—. Es una casa de cuatro pisos que está allí arriba.
Los Hollister dieron las gracias a la niña, y la procesión de mulas, cabras y cerdo volvió a ponerse en marcha. Cuando el cerdo casi había desaparecido, Holly descubrió que el ovillo de lana se había detenido en el quicio de una puerta.
Enrollando la lana en el ovillo, según iban subiendo, los niños llegaron a donde estaba la anciana gruesa.
—Me parece que se ha manchado un poquito —dijo Holly, disculpándose, mientras entregaba la lana a la mujer.
La señora hizo un chasquido con la lengua y señaló la rodilla de Holly y el codo de Ricky. Luego, sonrió, dio unas palmaditas a la niña en la mano y dijo algo en el extraño idioma.
—Creo que nos está dando las gracias —opinó Ricky.
Se alejaron de la mujer y volvieron todos a la plaza de la fuente. Al ver a Ricky, la señora Hollister exclamó:
—¡Dios mío! ¿Qué os ha pasado?
Mientras los niños se lo explicaban, la madre buscó dos pañuelos limpios, los humedeció en la fuente y lavó con ellos los rasguños.
Entre tanto, Pete y Pam encontraron allí cerca una casita de cuatro pisos. En cuanto Ricky y Holly tuvieron limpias las heridas, todos recogieron las maletas y se dirigieron al chalet de cuatro pisos.
Pete levantó la pesada aldaba de la puerta y la dejó caer de nuevo. Sonó un golpe seco y Pam, cruzando los dedos de su mano, musitó:
—Dios quiera que viva aquí la familia Berg.
Al cabo de unos instantes salió a abrir una señora alta y guapa, vestida con larga falda negra y blusa blanca. El cabello rubio lo llevaba recogido en lo alto de la cabeza. Miró muy asombrada a la familia, adivinando por las maletas que llegaban de viaje, y la señora Hollister le explicó en seguida:
—Estamos intentando localizar a alguien que se llama D. Berg. ¿Puede orientarnos?
—Supongo que se refieren ustedes a mi sobrina Diana Berg —repuso la señora, cuyo rostro sonrosado se iluminó con una sonrisa—. Diana vive aquí mismo.