

Pete, Pam y el policía echaron a correr detrás del hombre bajito, pero éste se precipitó por un callejón y desapareció entre las sombras.
—Es una pena que nos lleve tanta ventaja —dijo el teniente Picard—. Me habría gustado hacerle algunas preguntas.
—Ese hombre debe de tener algo que ver con el ladrón de diamantes —opinó Pete—. Si no, ¿cómo iba a estar enterado de todo lo del señor Meyer?
El policía dio la razón a Pete y agregó:
—Parecía deseoso de evitar encontrarse con la ley.
—A lo mejor pensaba decirnos que fuéramos a otro sitio a buscar al señor Meyer, para hacernos perder el tiempo —dijo Pam, mientras los tres volvían al coche policial.
—¿Por qué puede interesarle hacer eso?
Y Pam, muy pensativa, contestó:
—Puede que para hacer que nos alejemos cada vez más de Grindelwald. Quién sabe si los ladrones del diamante están escondidos por allí cerca…
—Tal vez tengas razón —asintió su hermano—. ¡A lo mejor, el hombre al que Biffi estuvo ladrando el domingo era Blackmar!
—Podría ser —admitió el oficial—, pero el ladrido de un perro no es una gran prueba, ¿no os parece? De todos modos, advertiré a la policía de Grindelwald para que busque a ese Blackmar.
Estuvieron un rato dando vueltas por los alrededores, y Pete y Pam, con los ojos muy abiertos, buscaban al hombrecillo que acababa de desaparecer. Pero no se le veía por parte alguna.
Cuando pasaron de nuevo por delante del callejón, Pam volvió a mirar por allí. Entre las sombras, algo se movió.
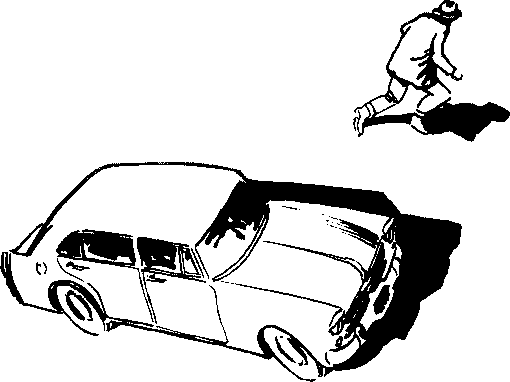
—¡Está allí! —gritó Pam, señalando a un rincón en donde el hombrecillo estaba agazapado.
—Si nos paramos aquí —dijo el policía—, ese hombre comprenderá que le hemos visto y huirá.
El coche siguió avanzando lentamente hasta la esquina, tomó la otra calle y, entonces, emprendió la carrera.
—Iremos por el otro extremo del callejón y nos acercaremos por detrás —propuso el teniente.
—Pero, si nos oye, volverá a escaparse otra vez —dijo Pam—. Tendría que quedarse alguien frente a él, para cerrarle el paso, si quiere escapar.
—Ya había pensado en eso, pero no puedo pediros que entréis solos en este callejón oscuro.
—No nos da miedo —dijeron a coro los dos hermanos.
Y Pete aclaró:
—Si ese hombre nos ve, seguramente echará a correr hacia el otro lado y entonces usted podrá atraparle.
—Déjenos ir, por favor —rogó Pam—. ¡Si pudiéramos apresarle…! Ese hombre es muy importante en este misterio.
—Sois dos pequeños americanos muy valerosos. Os dejaré ir, pero tenéis que darme tiempo para que llegue a la esquina, aparque y me esconda cerca del callejón.
—¿Cuánto tardará en hacer eso? —preguntó Pete.
—Contáis lentamente hasta cien y, entonces, os acercáis. Si necesitáis ayuda, gritad. Yo acudiré inmediatamente.
Los niños bajaron del coche y pasaron ante unos cuantos establecimientos situados frente al callejón.
La calle estaba desierta.
Mientras Pam iba contando silenciosamente, Pete asomó con cautela por la esquina del callejón.
—Forma una curva y no puedo ver el final. Dios quiera que ese hombre siga ahí —dijo en voz bajísima.
—Noventa y nueve y cien —acabó de contar Pam—. ¡Vamos!
Pete echó a andar delante y los dos hermanos avanzaron sigilosamente por la oscura y estrechísima calle, palpando la pared de las casas de ambos lados.
Una vez, Pete se detuvo para decir en un siseo:
—Ten cuidado, que aquí hay un barril. No vayas a tropezar.
El chico asió a Pam de la mano y con todo cuidado pasaron ante el obstáculo. Un poco después pasaban delante de otro barril y de varias cañerías. Al llegar a la curva se detuvieron para mirar hacia el otro extremo.
El corazón de Pam empezó a latir apresuradamente… La niña acababa de ver una pequeña silueta, recortándose a la ligera luz que llegaba por el otro extremo del callejón.
Muy lentamente, procurando no hacer ningún ruido, los niños continuaron avanzando.
Todavía estaban a alguna distancia de la silueta del hombre, cuando el pie de Pam tropezó con una piedrecilla que fue a chocar en la pared de ladrillo. ¡Clic! Los niños quedaron paralizados por el susto, mientras la silueta del hombre volvía la cabeza.
¿Les habría oído? Apenas había pasado por su imaginación aquel pensamiento, cuando los niños vieron que el hombre corría hacia ellos.
—¡Zambomba! ¡Viene hacia aquí! —exclamó Pete.
Pero, cuando el muchacho se colocó con las piernas separadas, dispuesto a cerrar el paso al hombre, éste se apartó a un lado y, cogiéndose a una cañería, empezó a trepar tan ágilmente como si fuera un mono.
—¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Teniente! —gritó Pam.

Pete echó a correr y dio un salto para agarrar por las piernas al hombre que huía. Pudo agarrarse a los pies del desconocido y quedó así, balanceándose, a alguna distancia del suelo.
Entre tanto, unos gritos respondieron a la llamada de Pam y en la oscuridad se oyeron aproximarse rápidamente unos pasos.
—¡De prisa! ¡Pete le ha apresado! —anunció la niña.
Pero, por desgracia, el fugitivo, dando un fuerte puntapié, se libró de Pete, que fue a parar al suelo.
—¡Se ha ido! —dijo Pete, sin aliento, cuando el teniente llegó junto a él.
Pam señalaba hacia arriba y todos pudieron ver en lo alto del tejado de la casa una silueta que se movía furtivamente, hasta desaparecer.
—No servirá de nada perseguirle —dijo el teniente—. Por esta parte de la ciudad los tejados están todos muy juntos. Ese hombre irá pasando de uno a otro sin dificultad.
—Ha sido culpa mía —murmuró Pam—. ¿Por qué habré hecho ruido?
—No has podido evitarlo —la consoló Pete. Y luego añadió sombríamente—: Yo sí que tenía que haber sabido sujetarle fuerte…
El teniente Picard les apoyó una mano en el hombro, diciendo:
—Ánimo, muchachos. Hasta los buenos detectives pueden tener mala suerte.
Pam suspiró.
—Será mejor que volvamos a la casa de «doktor» Richter.
—Apuesto una cosa —murmuró Pete, pensativo—. Ahora que ese hombrecillo sabe que hemos avisado a la policía, no volverá a ponerse en contacto con nosotros. Seguramente, le hemos visto hoy por última vez.
Antes de que Pam hubiera tenido tiempo de contestar, sonó una risa apagada. Los tres que se encontraban en el callejón se pusieron muy nerviosos. Pam dijo, en voz muy bajita:
—Yo creo que ha sido en el tejado.
Miraron todos hacia allí, pero no pudieron ver nada. Todo estaba silencioso…
—Vamos —dijo el policía—. Será mejor que os lleve con vuestra familia.
Sin decir nada más, todos salieron del callejón y subieron al coche. Mientras regresaban al chalet del anciano en donde les esperaban los demás, el teniente miraba continuamente por el retrovisor.
—Mirad hacia atrás —dijo una vez—. Creo que nos viene siguiendo un cochecito negro.
Los niños vieron el coche a que se refería el teniente, pero como había mucho tráfico, pronto le perdieron de vista. Cuando se detuvieron ante la casa del «doktor» Richter, el teniente Picard salió con los niños y les acompañó hasta la entrada. Mientras Pete llamaba al timbre, el policía miraba insistentemente por todos los rincones del patio, ahora muy oscuro.
—Tened mucho cuidado, amiguitos. Podéis estar en peligro —les advirtió.
Entonces abrió el mayordomo, y el policía añadió:
—Muchas gracias por vuestra ayuda. Y ahora, «au revoir».
Pete y Pam le dieron las buenas noches y entraron en el vestíbulo, iluminado con unas luces muy suaves. Siguieron al viejo criado por las amplias escaleras, hasta el estudio del piso alto.
Allí, Pete y Pam encontraron al «doktor» Richter hablando con la señora Hollister, mientras Holly y Ricky, sentados en el suelo, iban pasando las hojas de un gran álbum, con cubiertas de cuero.
Cerca de ellos, Sue dibujaba círculos con el aro metálico. Al lado tenía una enorme caja de cartón con muchas fotografías y postales.
—Contadnos lo que ha pasado —pidió la señora Hollister, con mucho interés.
Pete les explicó lo ocurrido y, cuando hubo terminado, Ricky declaró, muy excitado:
—Si lo que quiere ese pequeñajo es que nos alejemos de Grindelwald, lo mejor será que volvamos corriendo.
—Eso no será hasta después de haber cenado conmigo —dijo el «doktor» Richter.
—Nos encantará seguir un rato más en su compañía —aseguró la señora Hollister, aceptando.
Todos los niños se pusieron muy contentos. El anciano caballero salió de la habitación y regresó a los pocos momentos, diciendo:
—Ya está todo dispuesto para mis huéspedes americanos.
—Muchas gracias «herr doktor» —dijo Pam.
Cuando el señor volvió a sentarse, Sue se acercó a él y poniéndose de puntillas le preguntó:
—¿Te gusta mi cara?
La pequeñita le mostraba un papel en el que había dibujado una cara redonda. En la otra mano sostenía el círculo de metal.
Los ojos del hombre brillaron alegremente.
—Tienes una cara muy bonita —aseguró, acariciando a la niña.
Sue soltó una risilla, diciendo:
—Pero si yo digo la cara del papel…
Mientras la pequeña señalaba su dibujo, el «doktor» Richter vio el disco metálico y dejó de sonreír instantáneamente.
—¿De dónde has sacado eso? —preguntó.
—Me lo ha dejado Holly. Es un «hace redondeles» —explicó Sue.
—Se lo encontró Pam en el chalet en ruinas —añadió Holly.
—Pero no sabemos qué es. ¿Usted lo sabe? —preguntó Pete.
—Es un descubrimiento muy importante —dijo el «doktor» Richter lentamente—. Es un cortador para diamantes.
—¡Oh! Entonces los ladrones estuvieron en el chalet…
—A lo mejor aquél es su escondite —opinó Pete.
—Pero… allí no parecía que viviese nadie.
—Puede que aún no se hubiese trasladado allí —sugirió la señora Hollister.
—Seguro que el hombre a quien vio Biffi era Blackmar —dijo Pam—. Ese hombre iría a Grindelwald a arreglarlo todo. Los ladrones perderían el disco por el camino.
—Claro… Por eso Hilda entró en el chalet —recordó Holly—. A la vaquita le gusta estar con las personas y allí había personas.
—Seguramente los ladrones vieron a Pete y a Pam por la casa y por eso querían que nos fuésemos de Grindelwald.
—Es muy posible —asintió la madre.
—¿Puedo llamar al teniente Picard? —preguntó Pete al «doktor» Richter—. Él puede informar en seguida a la policía de Grindelwald.
—Utiliza el teléfono de mi despacho —dijo el anciano caballero, señalando un rincón de la estancia—. ¡De prisa! Sería lastimoso que los ladrones hubieran cortado el diamante antes de que llegue la policía.
—¿Para qué van a cortar esa piedra tan «guapa»? —se extrañó Sue.
Mientras Pete hablaba con la policía, el anciano les explicó que los diamantes pequeños son más fáciles de vender que los grandes.
—Un diamante en bruto tiene que ser examinado detenidamente por un experto, antes de cortarlo. Si no se tiene mucho cuidado, se podría estropear completamente la gema.
—¿Y cómo se examina? —quiso saber Pam.
—El experto pule bien una de las caras, para mirar la parte interior como a través de una ventana.
—¿Cómo? —preguntó Holly, perpleja—. ¿Es que los diamantes no tienen todas las caras brillantes y no son transparentes?
—Antes de pulirla no parece más que una tosca piedra gris. Cuando queda brillante y transparente es después de haberla cortado y pulimentado.
Ricky cogió de la mesa el disco de metal.
—Parece muy flojucho para que pueda cortar nada —dijo, mientras inclinaba la fina chapita hacia un lado y otro.
—Además, yo creí que los diamantes son tan duros que sólo se pueden cortar con otro diamante —dijo Pam.
—Tenéis razón —contestó Richter—. El borde de este disco tiene que untarse con aceite de oliva y recubrirlo con polvillo de diamante. Cuando el motor hace girar el disco a gran velocidad puede cortar el diamante.
Pete colgó el auricular sonriendo, y exclamó:
—¡Zambomba! Tenemos el misterio casi solucionado.
Ricky rió alegremente, murmurando:
—Me gustaría ver la cara que pone ese Blackmar cuando la policía rodee el chalet y le pille a él y al cortador de diamantes.
—Y la policía recuperará el diamante y la maquinaria para cortarlo —añadió Holly, muy contenta.
«¡Si pudiéramos encontrar al señor Meyer para darle estas noticias tan estupendas!», pensó en seguida Pam.
—Además tenemos que averiguar quién es ese D. Berg —recordó Pete—. ¿Habéis encontrado alguna pista vosotros?
—Holly ha encontrado el programa de aquella celebración —dijo la señora Hollister, buscando en la caja de recuerdos del «doktor» Richter para mostrar a su hijo un pliego de cartulina con filetes dorados—. Pero en la lista no hay ningún Berg.
Mientras Pete miraba el programa, entró el mayordomo anunciando que la cena estaba servida. Los niños recogieron cuidadosamente todos los recuerdos en la caja y Ricky colocó sobre la mesa el álbum con cubiertas de papel.
El «doktor» Richter les condujo por las escaleras, hasta cruzar unas puertas vidrieras que daban a un patio. Allí había una gran mesa con velas encendidas y objetos de reluciente plata.
—¡Qué bonito! —dijo Pam, con entusiasmo.
Unos altos arbustos floridos bordeaban aquel cenador y por un caminito de arenilla se llegaba hasta el jardín trasero.
Mientras saboreaban la cena, muy bien servida y preparada, el «doktor» Richter les habló de una gran fiesta que él había dado años antes para todos los dignatarios de la celebración en que se repartieron los collares como el que Pam encontró.
—Gustav —dijo el anciano a su mayordomo—, relacionado con aquella celebración, ¿recuerdas si el nombre de alguno era Berg?
El viejo criado estuvo unos momentos pensando. Entretanto, Richter explicó a sus invitados:
—Gustav ya estaba conmigo entonces, y él tiene una memoria envidiable para los acontecimientos pasados.
—«Ja» —dijo entonces el mayordomo—. El mayor llegó tarde a la fiesta porque venía de la boda de su hija, que se casó con un hombre llamado Berg.
—¿No sabe usted dónde vive ahora? —preguntó, nerviosísima, Pam.
—No, «fraülein» —contestó el viejo—. Todo lo que sé es que los padres de «herr» Berg son de un lugar de las montañas. Creo que el pueblecito se llama Val d’Herens.
—Cuando regresen a Grindelwald pueden pasar por allí —dijo el «doktor» Richter—. Aparte de que encuentren o no a ese Berg, verán el lugar. Es un pueblecito de ensueño.
—¿Qué quiere usted decir? —preguntó Pam.
El anciano caballero sonrió al contestar:
—En ese lugar, el tiempo parece haberse detenido. Todo sigue igual que hace cientos de años.
—Mamá, vayamos a verlo, por favor —suplicó Pam.
—Ahora ya no tenemos prisa por volver a Grindelwald —recordó Ricky.
—Sí, hijos. Yo también creo que debemos pasar por el Val d’Heren —asintió la señora Hollister—. Será agradable conocer ese pueblo.
Mientras hablaban, el mayordomo acabó de servir los postres y se alejó silenciosamente. Cuando el viejo cerró las puertas vidrieras, Holly se dio cuenta de que podía verse en los cristales igual que un espejo, lo cual la resultó muy distraído. Pero un momento después la niña ahogaba un grito al ver reflejarse allí la cara de un hombre… Estaba detrás de ella, observando desde los arbustos…