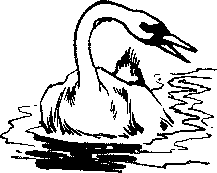
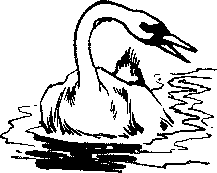
—¡Seguid pedaleando! ¡Ya vamos a ayudaros! —dijo Pete, siempre a voces.
El chico dio varias vueltas al timón de la barquita, hasta situarla detrás de la barca de las niñas.
—¡Pedalea de prisa, Ricky! —ordenó el mayor de los Hollister.
Los dos movieron rítmicamente y a toda velocidad las piernas sobre las pedales, empujando la barca de las niñas que iban delante. Los dos «pedalos» se balanceaban de atrás hacia delante, de izquierda a derecha, azotados por el vendaval, pero aun así se aproximaban rápidamente a la orilla.
Cuando llegó la primera embarcación, el empleado del embarcadero se apresuró a ayudar a las niñas a salir. Pete y Ricky saltaron a tierra para reunirse con sus hermanas.
—¡Habéis estado a punto de tener un disgusto! —dijo el empleado. Y palmeó a los chicos en la espalda, afirmando—: Sois buenos marineros.
Mientras se alejaban del embarcadero, las niñas dieron las gracias a sus hermanos por haberlas ayudado. Entonces Pam miró el reloj.
—Ya vamos con quince minutos de retraso. ¡Daos prisa!
El viento se había calmado y volvía a brillar el sol cuando llegaron al puente cubierto. Su madre y Sue les esperaban.
—¡Os habéis quedado sin verle! —chilló Sue cuando les vio aproximarse.
—¿A quién? —preguntó Holly—. ¿Era el señor Meyer?
Sue sacudió la cabeza.
—No. Era un hombre pequeñín, muy gracioso.
La señora Hollister les dijo que aquel hombre les había contado que el piloto no había salido como dijera, sino que estaba ocupado en las investigaciones sobre el diamante. El accidente del aeroplano no había ocurrido. Se dijo para desviar la atención de las otras gestiones de Meyer.
—¿Os ha dado su nombre ese señor? —preguntó Pete.
—Sí, pero no lo he entendido —contestó la madre—. Ese hombre hablaba en voz muy baja y muy de prisa.
—Era un hombre muy «mistirioso» —anunció Sue.
—También nos ha dicho que nuestro amigo Meyer pensó poder venir aquí a vernos, pero que se vio obligado a marchar rápidamente a Ginebra.
—El señor Meyer nos dijo que estaba investigando en Ginebra con la ayuda de la policía —recordó Pete.
El hombrecito había dicho también a la señora Hollister que el investigador se reuniría con ellos en Ginebra a las ocho.
—Aquí está la dirección —añadió la señora Hollister, dando a Pete un trocito de papel.
El chico comparó aquello con la carta que les enviaron a Grindelwald y la nota dejada en el puente. La escritura era idéntica.
—Todo lo ha escrito la misma persona —dijo.
—¿Lo habrá escrito el señor Meyer? —preguntó Pam—. ¿Creéis que estará a salvo?
—Vamos a comprobar si ese hombre ha dicho la verdad —resolvió Pete.
Se encaminó a una cabina telefónica cercana y telefoneó al aeropuerto de Ginebra. Desde allí le informaron de que, evidentemente, Meyer había salido en la avioneta HBLAE y todavía no se le había encontrado.
Cuando Pete explicó a los demás lo que había averiguado, toda su familia se sintió preocupadísima.
—¿De modo que era mentira todo lo que ha dicho ese hombrecillo? —se lamentó la señora Hollister.
—Yo creo que tendríamos que ir a Ginebra, informar a la policía y procurar encontrar a ese hombre embustero —consideró Pam.
—¡Zambomba! De paso podríamos visitar al «doktor» Richter.
En seguida contó a su madre lo que habían averiguado en la tienda de antigüedades.
—Averiguaré cuándo sale el primer avión para Ginebra —decidió la señora Hollister, encaminándose a la cabina telefónica.
Cuando al cabo de un momento volvió, dijo apresuradamente:
—Tendremos que darnos prisa, pues el avión no tardará mucho en despegar.
Toda la familia marchó velozmente a la estación para recoger las maletas.
—¡Hurra! ¡Hurra! —empezó a gritar Ricky, mientras salía de la estación, arrastrando su maleta—. No os entretengáis. No podemos perder el avión ahora que estamos metidos en un misterio misteriosísimo.
Pete se adelantó para buscar un taxi. Moviéndose aceleradamente una vez en el aeropuerto, la familia consiguió llegar al avión de dos motores, unos instantes antes de que despegara. Después de cruzar las cumbres de los Alpes, vieron, muy abajo, las largas y paralelas pistas de aterrizaje del aeropuerto de Ginebra.
Cuando llegaron a tierra, un «limousine» les trasladó hasta un motel muy nuevo, de dos pisos, rodeado por tres lados por un patio embaldosado. En el centro había un gran estanque. Una fuente con un solo surtidor renovaba el agua del estanque, por el que nadaban seis grandes cisnes blancos, que no cesaban de graznar.
La señora Hollister y las niñas entraron en una habitación y se ocuparon en deshacer las maletas, mientras los chicos hacían lo mismo en el cuarto de al lado. Pete fue el primero en acabar y empezó a buscar en el listín telefónico el número del «doktor» Richter. Ricky prefirió salir a ver los cisnes.
«Les haré creer que voy a darles comida», se le ocurrió pensar.
Se agachó a coger una ramita que vio junto al agua y, extendiéndola hacia los cisnes, llamó:
—¡Vamos, cisnes, venid que os traigo la comida!
«Cómo les estoy engañando», pensó, muy divertido.
Mientras Ricky hablaba a los cisnes, del motel salieron dos hombres de cutis oscuro, y con turbantes a la cabeza, quienes sonrieron viendo al travieso chiquillo.
Los majestuosos cisnes avanzaron hacia Ricky, situado al borde del agua, alargaron sus cuellos. Uno de ellos apresó con el pico de ramita de la mano del niño. Éste pensó que el ave se había desilusionado al ver que no era nada comestible, porque abrió de par en par el pico y dejó caer la rama.
Inmediatamente después, el cisne alargaba el cuello y aferraba fuertemente el dedo de Ricky.
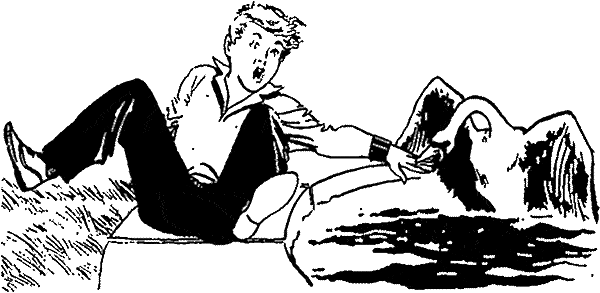
—¡Eh! ¡Huy, huy! ¡Suéltame! —gritó el pelirrojo, intentando librarse del pico del animal. Pero éste seguía apretando y hacía intención de volver al centro del estanque—. ¡Socorro! ¡Me va a tirar al agua!
Entonces los dos hombres que habían estado mirando se acercaron corriendo para ayudar al asustado pequeño. Uno de ellos sujetó al cisne por la cabeza, mientras el otro le abría el pico y libertaba el dedo del pobre Ricky.
Cogiéndose el dolorido dedo con la otra mano, el niño murmuró:
—¡Canastos! Cuando dije que les daba de comer, no pensé que iban a comerme a mí. —En seguida, añadió, arrepentido—: Creo que ha sido culpa mía.
Los hombres del turbante se echaron a reír y Ricky levantó hacia ellos su graciosa carita llena de pecas.
—Ustedes no son suizos, ¿verdad? —preguntó el niño.
—No —contestó uno de ellos en correcto inglés—. Somos de Etiopía y hemos venido aquí para la convención de las Naciones Unidas.
—¡Oooh! —exclamó, admirativo, el chiquillo, muy impresionado por la amabilidad de los dos extranjeros—. Gracias a ustedes y a la ONU por haberme ayudado.
Los dos hombres aconsejaron a Ricky que nunca se le ocurriera ofrecer comida a unos cisnes hambrientos, a menos que tuviera de verdad algo que darles, y se marcharon.
Como el cisne no le había hecho más que un rasguño, Ricky se envolvió el dedo en su pañuelo y metió la mano en el bolsillo.
Cuando volvió a su habitación, toda la familia se había reunido allí.
—Mamá ha telefoneado al doctor Richter y vamos a ir verle en seguida —explicó Pam.
Cuando ya se disponían a salir, la señora Hollister abrió un paquete de bollos que había comprado y los repartió entre los niños.
—Es ya muy tarde y puede que tengamos que retrasar la hora de la cena, de modo que conviene que tomemos ahora un bocado.
Un taxi trasladó a los Hollister hasta la ladera de una montaña desde donde se contemplaba una magnífica perspectiva de la ciudad que, lo mismo que Lucerna, se asentaba a orillas de un lago.
En menos de un cuarto de hora llegaron a una casita de cemento y madera, con la entrada adornada por trabajos de cincelado, y encima, una balaustrada bordeando una galería a la que daba sombra el amplio alero del tejado.
Los Hollister contemplaron admirados la casa, mientras se dirigían a la puerta. Pete tocó el timbre y salió a abrir un mayordomo de cabellos grises, con un elegante y serio uniforme. Después de saludarles con una inclinación de cabeza, les hizo pasar a un gran pasillo adornado con pinturas al óleo.
Entonces se presentó un hombre alto y distinguido, con el cabello blanco y barba a lo Van Dick. Se comportaba con mucha cortesía, pero era extraordinariamente serio.
Después de que los Hollister se hubieron presentado, «herr doktor» Richter dijo:
—Vivo aquí solo y no suelo recibir visitas. Pero lo que usted me ha dicho, señora Hollister, es tan insólito que ha despertado mi interés. ¿Podría ver ese collar que dicen?
De su bolso cogió Pam el mitón y de éste sacó el collar que entregó al anciano. Éste, después de contemplarlo un buen rato, invitó a la familia a pasar a una sala muy bien amueblada. Cuando todos se hubieron sentado, él volvió a examinar la cadena con los medallones.
—Sí, es uno de ellos —declaró—. Pero D. Berg… No sé quién puede ser.
Mientras se atusaba la barba, pensativamente, levantó la vista hacia las ornamentales vigas del techo, como intentando recordar cosas sucedidas hacía muchos años.
—En alguna parte guardo un programa de aquella celebración, en donde se citan los nombres de todos los oficiales —dijo—. Puedo mirar en mi caja de recuerdos y recortes de libros, pero tardaré mucho en encontrarlo.
La pequeñita Sue, que hasta entonces había estado muy quietecita y callada, bajó de la silla de alto respaldo y ofreció amablemente al anciano:
—Yo te ayudaré a buscarlo, señor.
—Y yo también —coreó la vocecita gorjeante de Holly.
Por primera vez desde que llegaron los Hollister, el dueño de la casa sonrió.
—Con tanto entusiasmo por parte vuestra, ¿cómo voy a decir que no? —murmuró, levantándose de la silla—. Si me acompañan todos a mi estudio, buscaremos entre los viejos recuerdos.
—Yo, entre tanto, podría ir a la policía —dijo Pete.
Al oír aquello, el anciano se detuvo en seco, y volvió a preguntar al muchachito:
—¿Acaso estáis en algún apuro?
Pete sonrió.
—No, señor. Nosotros no. El que está en un apuro es Johann Meyer.
El anciano suizo quedó muy sorprendido de que los Hollister conocieran al investigador.
—Meyer es un hombre muy conocido. Si en algo puedo ayudaros, lo haré con mucho gusto.
Cuando Pete le explicó todo lo ocurrido y cómo se habían encontrado mezclados en aquel misterio, el «doktor» Richter se acercó al teléfono, y estuvo hablando unos momentos. Luego se volvió a Pete, diciendo:
—Dentro de unos instantes llegará un policía.
—Entonces, Pam y yo podríamos salir con él para buscar a ese hombre pequeño que estuvo hablando con mi madre.
La señora Hollister dijo que era una buena idea. Ella se quedaría allí con los demás niños, para ver si encontraban una pista del propietario de aquella joya con medallones.
Al poco de haber subido los demás por las amplias escaleras de roble, Pete y Pam oyeron el timbre y corrieron al vestíbulo. El mayordomo ya estaba abriendo la puerta principal.
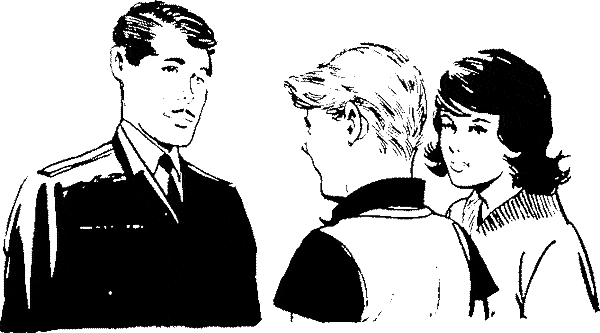
Un joven delgado, vestido de uniforme, entró y se quitó la gorra. Llevaba un bigote recortado y el cabello oscuro peinado pulcramente. Sus ojos perspicaces miraron con interés a los niños. Luego, inclinándose ligeramente, anunció con acento francés:
—Soy el teniente Picard.
Los niños le dijeron sus nombres y le acompañaron a la sala, donde el teniente escuchó pacientemente las explicaciones de Pete. Luego, el chico le entregó la nota que el desconocido hombre bajito había dado a la señora Hollister.
Después de examinarlo atentamente, el teniente Picard dijo con voz crispada.
—Estoy de acuerdo con vosotros. Esta letra no es de Meyer. En la central de policía no hemos sabido nada de él, y estoy seguro de que se habría puesto en contacto con nosotros, si le hubiera sido posible.
Mientras Pete estuvo dando explicaciones, había ido oscureciendo.
—Se está haciendo tarde —advirtió Pam, preocupada—. En la nota nos citan para las ocho.
—Llegaremos a esa hora, si nos damos prisa —dijo el teniente.
Los tres salieron velozmente de la casa y se metieron en un coche negro de la policía, que esperaba junto al bordillo. Mientras avanzaban entre el tráfico de las calles, fueron aumentando las sombras y empezaron a brillar las luces de Ginebra. Era casi totalmente de noche cuando el policía volvió a hablar.
—Ya hemos llegado —dijo, cuando entraron en una calle estrecha del extremo de la ciudad—. Estoy deseando ver quién vive en esta dirección.
Mientras el coche se detenía, Pete recordó el número de la calle.
—Aquí es donde debiera estar la casa —dijo el teniente, señalando un solar vacío.
—Otra vez un engaño —murmuró Pete, indignado—. Pero ¿a qué vendrá todo esto?
Mientras se detenía el coche, Pam miró una y otra vez a ambos extremos de la desierta calle.
—¿Hemos llegado puntuales? —preguntó, muy nerviosa.
—Con dos minutos de adelanto —contestó el oficial, después de consultar su reloj.
Los niños aguardaron, impacientes, pero nadie se presentó. Al fin, decidieron salir del coche para echar un vistazo.
Y entonces, en la esquina, bajo un farol, se vio aparecer un hombre. No era más alto que Pam y andaba a rápidos saltitos. Al ver a los Hollister, corrió hacia ellos.
—¡Aquí está! —anunció Pete, al policía.
El teniente bajó del coche y en aquel mismo momento, al ver a Picard, el desconocido salió huyendo a toda prisa, como un conejo asustado.