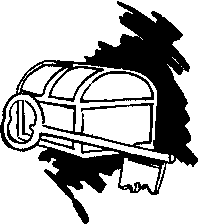
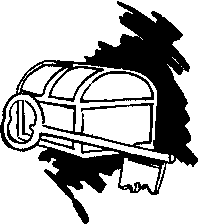
Los niños prorrumpieron en exclamaciones de alegría y abrazaron repetidamente a su madre.
—¡Nos quedamos! ¡Nos quedamos! —gritó Ricky, dando una zapateta.
La madre, contenta de su determinación, se encaminó al teléfono para pedir que cancelasen sus reservas en el avión. Luego, envió un cablegrama a su marido, explicándole el motivo de que no regresasen aún. Cuando llegó a la sala llegaba el señor Strebel.
—Puede que este secreto tenga algo que ver con el caso en el que nos ocupamos —dijo Pete.
—Tal vez —admitió el señor Strebel—, pero, de todos modos, nosotros saldremos a investigar con la avioneta.
—¡Canastos! Este misterio es más misterioso cada vez.
Pam pensó que, a lo mejor, Meyer había sido secuestrado por sus enemigos y que todos se habían marchado en la avioneta del investigador.
—¿Quién sabe? —murmuró el alpinista—. Ese viaje a Lucerna dará la respuesta, pero puede resultar peligroso.
—Tomaremos toda clase de precauciones —prometió la señora Hollister.
—Lucerna es un lugar precioso para visitarlo —dijo la señora Strebel—. Tiene un lago muy hermoso y grande.
—Sólo los ingleses y americanos lo llaman el lago de Lucerna —hizo saber el guía alpino.
—¿Y qué otro nombre tiene? —preguntó Holly.
—Los suizos lo llamamos «Vierwaldstettersee» —dijo la señora Strebel—. Quiere decir Lago de los Cuatro Cantones del bosque.
—Vaya un nombre —masculló Pete, que luego se esforzó por repetir aquella palabra interminable.
Pero equivocaba cada vez el orden de las sílabas, lo que hizo que Ruthli riese alegremente, mostrando sus graciosos hoyuelos.
Como al día siguiente el tren salía temprano, la familia preparó las maletas aquella noche. La señora Hollister advirtió que se llevasen ropas para varios días.
—No sabemos cuánto tiempo tendremos que estar fuera —concluyó.
Pam colocó el mitón con el collar en su maleta, bien protegido entre una blusa y un jersey.
—A lo mejor, en Lucerna nos enteramos de quién es D. Berg —reflexionó Holly, añadiendo—: Me llevaré el redondel de metal.
Colocó el círculo metálico entre un montoncito de pañuelos y, haciendo saltar las trencitas sobre sus hombros, mientras movía la cabeza, dijo, con su expresión picaruela:
—¡Me sirve para hacer unas caras tan preciosas y en tan poco rato…!
A la mañana siguiente, a la hora del desayuno, Biffi no cesó de dar saltos alrededor de la mesa, lanzando agudos ladridos de vez en cuando.
—Yo creo que Biffi sabe que nos vamos —opinó Pam, mientras hacía que el perro apoyase la cabeza en su regazo y le acariciaba dulcemente—. Pero no puedes venir con nosotros, Biffi. Tienes que esperar aquí hasta que vuelva tu amo.
Mientras esperaban el taxi que había de llevarles con las maletas a la estación, la señora Strebel habló a los Hollister de Chapelbridge, que era el nombre del puente cubierto a donde tenían que acudir. Dicho puente había sido construido en 1333, en la desembocadura del río Ruess, que vertía sus aguas en el lago de Lucerna.
—En un principio, formaba parte de la vieja fortificación de la ciudad y estaba decorado con ciento once pinturas.
—¿Como un libro de cuentos? —gorjeó Sue.
—Algo parecido —asintió la señora Strebel.
Y continuó explicando que los dibujos mostraban los escudos de armas de las familias de Lucerna y los acontecimientos históricos de la ciudad.
En aquel momento llegó el taxi. Las Hollister se despidieron de los demás y la última de subir al taxi fue Holly, que dio un fuerte abrazo a Biffi.
—Volveremos —prometió al perro de aguas, que la miraba con ojos tristones.
Llegaron a la estación y en cuanto subieron al tren, colocaron las maletas en las mallas del techo y dio principio un largo y pintoresco viaje por las montañas.
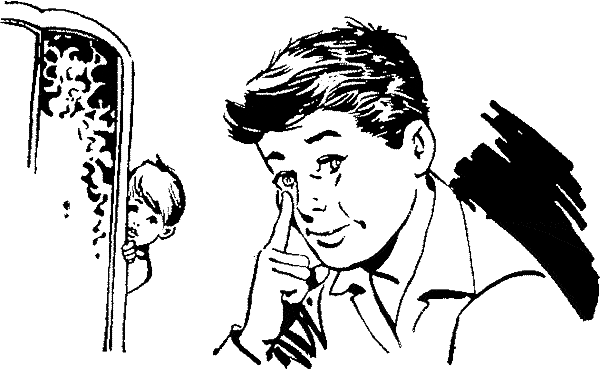
Cuando el tren llegó a Lucerna, los Hollister dejaron el equipaje en consigna y salieron a buen paso de la estación.
Ante ellos vieron una fuente gigantesca, con muchos surtidores ascendiendo por los aires. Al fondo, el reluciente lago azul por donde navegaban blancos vaporcillos. Y alrededor, las montañas con sus cumbres nevadas.
Bordearon la orilla del lago; formando una media luna, se encontraban los edificios de Lucerna, casi todos casas antiguas y hoteles. Más allá, en la ladera de la montaña, las casitas de inclinadas techumbres se mezclaban con los campanarios de muchas iglesias.
—¿Dónde está el puente? Tenemos que ir en seguida al puente —exclamó Ricky, muy impaciente.
Acababa de mirar al reloj de una torre y vio que eran casi las doce.
Pam se acercó a un señor que pasaba para preguntarle en dónde se encontraba el citado puente. El señor se llevó la mano al sombrero, para saludarles, y luego señaló un lugar por detrás de los Hollister. Éstos se volvieron y pudieron ver el río, cruzado por un gran puente, en la parte en que las aguas desembocaban en el lago. Detrás de aquel puente sólido y enorme había otro pequeñito y de madera.
—Ése es el Chapelbridge —dijo el señor.
—Muchas gracias —le repuso Pam.
Y todos marcharon rápidamente hacia la curiosa edificación. No había más que unas cuantas personas en el puente cubierto y los Hollister, mientras caminaban lentamente por él, miraban a todas partes, por si veían a Meyer o a alguien que diese muestras de reconocerles. Pero ninguno de los que pasaban les prestaba gran atención.
Estaban a mitad del puente cuando se detuvieron a contemplar las pinturas de alegres colores que aparecían bajo los gabletes. Todos miraban hacia arriba con interés, menos la chiquitina Sue. Mientras la menor de los Hollister husmeaba por un lado y otro, sus ojos se fijaron en un pedacito de papel, sujeto en una de las paredes del puente con una chincheta.
—¡Huy! ¿Verdad que aquí está nuestro hombre? —preguntó a los mayores.
Pete se acercó a Sue, cogió el papel y lo leyó:
—«Hollister, volved dentro de dos horas». Esto sí que tiene gracia —murmuró Pete.
—A lo mejor, el que tenía que vernos era el señor Meyer y le han avisado para alguna cosa urgente —dijo Holly, reflexionando.
—¿Y qué hacemos hasta entonces? —preguntó Ricky.
Pam propuso:
—Podemos dar una vuelta por la ciudad.
La señora Hollister creyó preferible que ella y Sue se fueran de compras, para adquirir algunos recuerdos, mientras los demás visitaban las calles de los alrededores.
—Tened mucho cuidado. Nos reuniremos aquí dentro de dos horas.
Ricky se alejó corriendo del puente, seguido por los otros, y un momento después se encontraban en la parte vieja de la ciudad. Las calles, estrechas y empedradas, estaban llenas de vistosas tiendas.
—Primero tenemos que comer —opinó Ricky.
Entraron en un restaurante típico y, ya con el estómago lleno, salieron a explorar la ciudad.
—Mirad, mirad —dijo Holly, deteniéndose ante una tienda de antigüedades, en cuyo escaparate había varios arcones antiguos—. A lo mejor la llave negra vale para uno de éstos, Pam. ¿Entramos a ver?
Dentro, la tienda estaba llena de viejas batidoras de manteca, ruecas de hilar, jarras de bronce y cunitas con grabados hechos a mano.
Cuando el dueño de la tienda, un señor viejo, se acercó a ella, Pam se quitó la llave que llevaba al cuello y se la enseñó al hombre.
—No sabemos de dónde es esta llave —explicó la niña—. ¿Cree usted que puede servir para uno de esos arcones?
El hombre cogió la llave y la introdujo en una de las grandes cerraduras. Pero la llave no giraba dentro.
—No creo que esta llave sea de ningún arcón. Lo siento.
—Y nosotros también —contestó Pam—. Gracias, de todos modos.
Ya se marchaban, cuando Pam vio un estuche lleno de joyas antiguas. ¡Y sobre un terciopelo Negro relucía un collar de medallones!
—¡Ooooh! ¡Si es igual que el que nosotros hemos encontrado!
El anticuario la miró con asombro.
—¿Tú tienes uno de estos collares?
Pam explicó cómo habían encontrado el bonito collar.
—Confío en que localicéis a su propietario. Son unas joyas muy valiosas.
El anticuario explicó que aquellos collares se habían hecho para conmemorar una celebración de hacía cincuenta años.
—No había más que doce que se entregaron a los dignatarios del país.
—¿A quién? —preguntó Ricky, rascándose la cabeza.
—A las personas importantes, como los ministros.
—¿Vive todavía alguna de esas personas? —preguntó Pete.
El hombre les dijo que él sólo sabía de uno que vivía aún. Era «herr doktor» Richter, un antiguo oficial del cantón de Ginebra.
—Tal vez él pueda ayudarnos a encontrar a D. Berg —dijo Pam.
—Esperad, que os daré su dirección.
El anticuario se acercó a un pequeño escritorio que tenía en un rincón de la tienda, escribió unas palabras en un papel y se lo entregó a Pam. La niña le dio las gracias y ella y sus hermanos se encaminaron a la puerta.
—Buena suerte —dijo el anticuario y, haciendo un guiño, añadió—: En cuanto a la llave, a lo mejor abre alguna mazmorra.
—¡Canastos! —exclamó Ricky—. ¡Ojalá sea verdad! ¡Qué misterioso y qué interesante resultaría!
Cuando llegaron a la acera, Pam fue a dar la mano a Holly.
—Pero ¿dónde se ha metido? —preguntó Pete.
Volvieron a entrar en la tienda, pero Holly no estaba allí.
—¿Puedo ayudaros en alguna otra cosa? —preguntó el anticuario.
—Hemos perdido a nuestra hermana —explicó Pam, angustiada, mirando a todas partes.
—Pues no, no la he visto… —El hombre guardó silencio de pronto y se acercó a uno de los grandes arcones. Por debajo de la tapa asomaba una trencita.
Pete levantó inmediatamente la tapa. Dentro estaba Holly, puesta de rodillas, y con las manos ante los ojos.
—Sal de ahí —ordenó Pete—. Por poco nos marchamos sin ti.
—¡Qué bromita os he gastado! —rió Holly, mientras salía del arcón.
Pero el dueño de la tienda, que la miraba, muy serio, dijo:
—Has tenido suerte de que te hayamos encontrado en seguida, porque hoy había que enviar a la China este arcón.
—Entonces, ya no te habríamos encontrado nunca —dijo Ricky, tirando de las trenzas a su hermana.
Marchando Pete delante y detrás Pam, tomando de la mano a Holly, los cuatro hermanos salieron de la parte antigua de la ciudad hasta llegar a un amplio paseo de piedra, situado junto al lago.
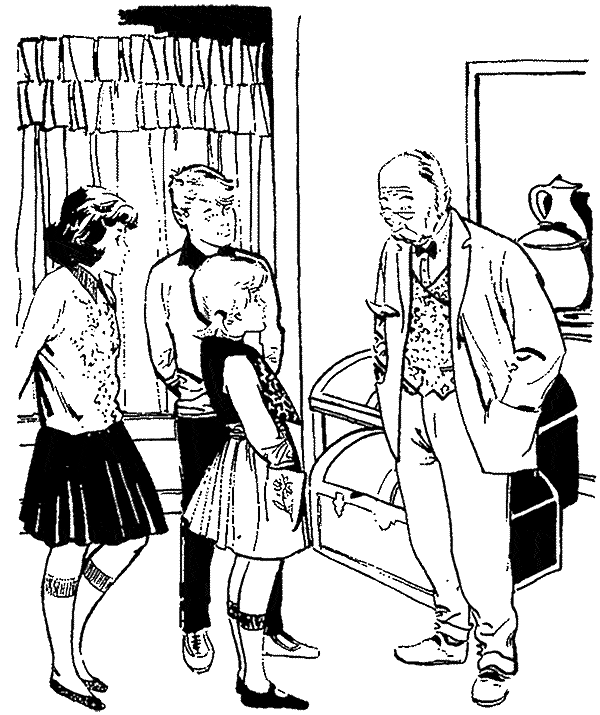
—Mirad, aquí alquilan barcas. ¿Creéis que nos queda tiempo para dar un paseo? —preguntó Pete a sus hermanos.
En el agua había gran número de barquitas que parecían automóviles de juguete. En cada barquita iban dos personas que la conducían pedaleando.
—Es igual que si fueran en bicicleta. ¡Vamos a probar nosotros! —exclamó Ricky.
Los niños corrieron al embarcadero en donde alquilaban las diminutas barcas.
—¿Cómo se llaman? —preguntó Pete al empleado.
—«Pedalos». ¿Queréis tomar uno para dar un paseo?
—¿Cuánto vale?
—Un franco cada dos personas. Veinticinco centavos, en moneda americana.
—Muy bien. Entonces, le alquilamos dos «pedalos» —decidió Pete.
El chico ayudó a Pam a que entrara con Holly en una de las barquitas y él entró en la otra con Ricky. Los niños pedalearon animosamente e hicieron dar vueltas al pequeño timón, hasta que ambas embarcaciones se adentraron en el lago.
—¡Canastos! ¡Qué divertido! —chilló Ricky con entusiasmo.
Las dos barquitas de los Hollister habían quedado lado a lado, cuando el pelirrojo propuso:
—¡Vamos a hacer una carrera!
—¡Nosotras os ganaremos! —repuso Holly, retadora.
Los cuatro se pusieron a pedalear con todas sus fuerzas y las dos barcas se internaron más y más en el lago.
—No debemos ir más lejos, no volveremos a tiempo —dijo Pam—. No os olvidéis de que dentro de poco tenemos que reunimos con mamá.
Pasó entonces una bonita y gran motora y los niños saludaron alegremente a los pasajeros que iban en cubierta. Mientras aquella motora se alejaba, Ricky se dio cuenta de que el viento había refrescado.
—Se está poniendo frío el ambiente —concordó Pete, mirando al cielo, que se iba oscureciendo.
Encima del lago se iban formando unas nubes espesas y el viento levantaba fuertes olas que se estrellaban a los lados de los «pedalos».
—¡Se está encrespando el lago! —dijo Holly asustada.
Hacía unos momentos que Pam se sentía inquieta.
«¡Zambomba! —dijo Pete para sí—. Debe de ser una de esas tormentas repentinas de que habló el señor Meyer».
El chico volvió la cabeza. ¡Sí, era una tormenta! En un faro próximo a la orilla brillaban dos luces anaranjadas.
—¡Tenemos que volver! —gritó Pete a sus hermanas.
Cuando dieron la vuelta para regresar al embarcadero, la superficie del lago estaba cubierta de una rizada y blanca espuma. El viento soplaba con fuerza en sus oídos. Los niños vieron que otras embarcaciones corrían en busca de refugio.
—¡Dad más de prisa a los pedales! —se desgañitó Pete para hacerse oír por su hermanas.
Una ola gigantesca que se estrelló en la barquita de las niñas, las hizo tambalearse peligrosamente de un lado a otro.
—¡Ayúdanos, Pete! —suplicó Pam, aterrada.