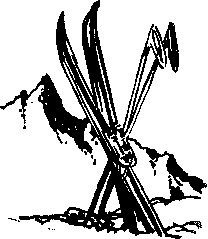
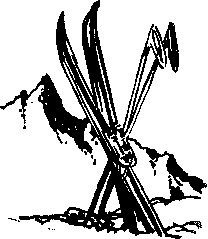
—Tenemos que preguntar al señor Gruen por qué no ha contestado a su amigo al sonido del cuerno —dijo Pam, mientras elegía con toda precaución el camino de bajada.
Detrás de Pam y Pete iba Erik, que obligaba a Hilda a avanzar, dándole golpecitos con una vara. La esquila de la vaca tintineaba sin cesar.
Cuando llegaron a una zona desde donde se veía ya la manada de Erik, Hilda echó a correr para reunirse con sus compañeras.
Pete y Pam, en compañía de Erik, se sentaron en el suelo a esperar el regreso de los excursionistas, y entre tanto hablaron, sobre todo de la desaparición del investigador y de lo que podía haber ocurrido.
—Algunos aviones han estado perdidos en la montaña mucho tiempo y al final se les ha encontrado.
»Si “herr” Meyer no se ha herido, puede pasar algún tiempo en la nieve, dentro de su avión, sin que le suceda nada.
—¿Y no se morirá de hambre? —objetó Pam.
Pero Erik explicó que las avionetas que volaban por Suiza solían llevar bastantes alimentos de repuesto, por si ocurría un accidente.
En aquel instante, se oyó a lo lejos el zumbido de un motor. Los niños levantaron la vista y contemplaron un avión que pasaba sobre las montañas, describiendo círculos lentamente.
—Siguen buscando —dijo Pete—. Puede que hoy…
El muchachito se interrumpió al oír los gritos y risas que llegaban desde lo alto de la montaña. Poco después aparecían los alegres excursionistas, de regreso ya a Grindelwald.
—Pete y Pam me han ayudado a encontrar a Hilda —dijo el pastorcillo a Dumont.
—Y hemos encontrado algo más —hizo saber Pam.
La niña mostró el mitón y el extraño collar, y Pete sacó el aro metálico. El jefe de los excursionistas no prestó ningún interés por el aro, pero, en cambio, dijo que le parecía haber visto un collar como aquél en alguna parte, aunque no estaba seguro de cuándo, ni dónde.
—Puede que fuese en algún museo. —Y después de contemplar atentamente los medallones de cada cantón, Dumont añadió—: Es muy bonito.
—Supongo que ese D. Berg no resultaría herido durante el alud —dijo Pam, siempre bondadosa.
Dumont se echó a reír contestando:
—Si habéis encontrado a Hilda, puede que también encontréis a D. Berg.
Todos se despidieron de Erik y se encaminaron al chalet de Gruen. La bajada se hizo mucho más rápidamente que la subida y no tardaron en llegar a la casita alpina.

—¿Queréis esperar un momento, mientras hago una pregunta al señor Gruen? —pidió Pete.
Llamó a la puerta de la casita y, cuando el hombre salió a abrir, Pete dijo:
—Hemos oído otra vez el cuerno de usted.
—¿El mío? —preguntó el hombre, sorprendido.
—Sí. Cuando estábamos en la parte alta de la montaña. Pero nos extrañó que no le contestara su amigo.
—No he vuelto a tocar el cuerno desde que pasasteis por aquí.
—Entonces lo habrá tocado otra persona —dijo Pete, despidiéndose poco después del señor Gruen.
Cuando llegaron a la pensión, los excursionistas se despidieron de Pete y Pam, y luego siguieron alegremente su camino hasta llegar a la ciudad.
—¡Qué buen color tenéis ahora! —dijo la señora Strebel, en cuanto los dos Hollister mayores entraron en la casa.
Los demás estaban en la sala, menos Ruthli, que aún no había salido del colegio.
—¿Habéis tenido una aventura? —quiso saber, en seguida, el pecosillo de Ricky.
—¡Ya lo creo! —contesté Pete.
—Mirad lo que hemos encontrado.
Pam colocó sobre la mesa el collar y Pete puso al lado el aro de metal. Todos se congregaron para admirar el tesoro.
—¿No conoce usted a nadie que se llame D. Berg? —preguntó Pam a la madre de Ruthli.
—No, pero vi la casita antes de que quedase destrozada por el corrimiento de tierras.
La señora Strebel explicó que el chalet de montaña había sido construido para un diplomático que luego tuvo que marcharse al extranjero. Hacía dos años alquiló la casa a unos amigos que pudieron salir, cuando se produjo el desprendimiento de tierras, sin que les ocurriese nada.
—¿Han vuelto alguna vez, desde entonces? —preguntó Pam.
—No —contestó la señora suiza—. La casa está vacía desde que ocurrió la desgracia.
—¿Y sabe usted de dónde era esa familia? —siguió preguntando Pam.
—Lo siento, hijita, pero no sé nada de ellos.
—¿Y qué es ese aro? —quiso saber Holly.
—Todavía no lo he averiguado. ¿Te gusta? —preguntó Pete.
—Mucho —declaró Holly, sacudiendo sus trencitas con cada cabeceo que daba para indicar que sí—. Me servirá para dibujar redondeles.
Ricky, Holly y Sue escucharon muy interesados lo que Pete les explicó sobre el cuerno alpino.
—¡Canastos! Yo también quiero soplar por una cosa de ésas —declaró Ricky.
—Podríamos subir mañana todos al chalet del señor Gruen —sugirió la señora Strebel—. A lo mejor os deja tocar el cuerno.
Cuando el marido llegó a casa a comer parecía cansado y preocupado.
—He estado pasando por las montañas en el avión que busca a Meyer —dijo, moviendo apesadumbrado la cabeza—. Confiábamos en conseguir noticias de Johann por radio, pero no hemos captado sonido alguno.
—¡Zambomba! ¿Cómo no se nos habrá ocurrido antes, Ricky? —dijo Pete—. Podíamos haber comunicado con Hotel Bravo Lima Alpha Eco con la emisora portátil que nos dio el señor Meyer.
—Dudo que sea bastante potente para captar señales desde tanta distancia —objetó el guía alpino—, pero podéis probar.
En cuanto acabó de comer, Strebel volvió a marcharse para proseguir la búsqueda.
—Ahora viene la sorpresa que os prometí esta mañana —dijo la señora Strebel—. ¿Qué os parece si vais a visitar un colegio?
—¡Qué bien! —chilló alegremente Holly.
Y Sue empezó a palmotear.
Pete y Ricky dijeron que preferían intentar localizar por radio al señor Meyer. Y tras tomar su «walkie-talkie», subieron a la montañita de detrás de la pensión. Los aparatitos funcionaron perfectamente y los dos muchachos hablaron a través de ellos, entre sí.
Luego, el más pequeño cogió el micrófono y empezó a decir:
—Aquí Ricky Hollister llamando a Hotel Bravo Lima Alfa Eco. ¿Me oye?
Pete hizo lo mismo que su hermano y los dos siguieron repitiendo el mensaje una y otra vez.
Entre tanto, la señora Strebel dio a Pam la dirección del colegio en donde estudiaba Ruthli.
—Podéis visitar la clase de la nena y, luego, volvéis con ella a casa.
Tomadas de la mano, las tres niñas bajaron por la ladera de la montaña hasta el centro de Grindelwald y encontraron fácilmente el colegio. Era un edificio de un solo piso, de cemento blanco, situado en una extensión verde y rodeado de jardines.
Pam hizo subir a Holly y Sue las escaleras. Atravesaron la puerta y llamaron en la primera sala que encontraron, a la izquierda de un pasillo muy largo. Una maestra, de la edad de la señora Hollister, salió a recibirles y Pam le dijo:
—Somos amigos de Ruthli Strebel y quisiéramos visitar su clase.
—¡Ah! —sonrió la maestra—. ¿Sois los americanos de quienes me ha hablado? Entrad, entrad.
Pam se fijó en que la soleada y alegre clase de los párvulos estaba limpísima. Los niños se sentaban en unas mesitas colocadas en círculo, y se ocupaban en moldear objetos diminutos cogiendo pedazos de unas bolas de arcilla. Ruthli levantó la vista tímidamente, luego encogió los hombros y sonrió. En seguida, sus dedos regordetes volvieron a trabajar sobre la arcilla.
—Están haciendo frutas y verduras para nuestro pequeño almacén —explicó la maestra.
Y llevando a las hermanas Hollister hasta su tarima, la maestra les enseñó lo que hicieron los niños el día antes. En una bandeja había muchos objetos diminutos, pintados de alegres colores: zanahorias, patatas, coliflores, calabacines e incluso panes, no más grandes que los dedos de Sue.
—¡Qué lindísimos! —se entusiasmó la rubita Sue—. ¿Yo también puedo hacerlo?
—Claro que sí —contestó la maestra.
Y una nenita mofletuda, de trencitas muy rubias, colocó una silla entre la suya y la de Ruthli.
Mientras Holly y Pam observaban, sonriendo, Sue cogió un poquito de arcilla y empezó a redondearla con todo esmero. Luego, aplastó ligeramente la parte de encima e hizo varias rayitas de arriba abajo.
—¿Qué es esto? —preguntó la maestra suiza.
—Pintada de amarillo, va a ser una calabaza de América —dijo Sue, sacudiendo muy orgullosa la cabecita.
—Magnífico —repuso la maestra—. Porque no teníamos ninguna calabaza en nuestro almacén.
Cuando todos acabaron de modelar sus trabajos, un pequeñín se acercó a Sue, diciendo:
—«Punkt, Punkt, Komma, Strich.
»Fertig ist das Angesicht».
—¿Qué está diciendo? —preguntó Pam, sin entender nada.
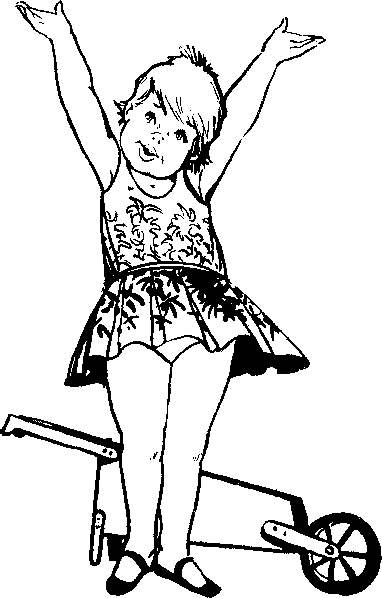
—Es un juego para dibujar —contestó la maestra, que dio al niño papel y lápiz—. Ahora escuchad, que os traduzco lo que ha dicho:
«Punto, punto, coma, raya.
»Tienes la cara hecha, antes de decir Vaya».
Las hermanas Hollister miraron con atención cómo el pequeñito hacía dos puntos que semejaban los ojos, una coma por nariz, una raya por boca, y lo rodeaba todo con una circunferencia.
—Si es una cara de luna —opinó Holly—, yo puedo hacer una con mi aro de metal.
Y a toda prisa sacó la pieza metálica de su bolsillo, la apoyó en un trozo de papel y trazó tres círculos, uno tras otro. Rápidamente dibujó los ojos, la nariz y la boca de cada uno.
—Somos nosotras —declaró Sue, entre alegres risas—. Eso. Somos Pam, Holly y yo.
Mientras toda la clase reía alegremente, Pam preguntó a la maestra si sabía para qué podía servir aquel disco metálico.
—Supongo que para dibujar caras de luna —contestó la profesora haciendo un guiño.
Después que Sue se entretuvo un rato haciendo caras redondas, la maestra abrió la puerta de un armario y sacó una carretilla de madera. Explicó que estaba hecha por los alumnos de las clases superiores. Invitó a Sue a que se sentara y los parvulitos suizos hicieron tumo para pasear a la chiquitina alrededor de las mesas.
Sue cerró los ojos y empezó a cabecear. Cuando le habían dado diez vueltas alrededor de la clase, la pequeña dormía profundamente. Y siguió durmiendo en la carretilla, mientras los párvulos limpiaban y ordenaban sus pupitres.
Después, los pequeños se despidieron y la maestra arrastró la carretilla hacia la salida. La brisa fresca despertó a Sue.
La maestra levantó a Sue de la carretilla y le dio un abrazo. Entonces, Ruthli la tomó de la mano y marcharon para casa.
Cuando llegaban a la pensión, las niñas vieron que Pete y Ricky bajaban de la montaña con los «walkie-talkies».
—¡Le hemos oído! —gritó Ricky sin aliento—. ¡Le hemos oído con nuestras radios!