

Pete se puso una mano sobre la frente para hacerse sombra y mirar a lo alto de la loma, pero el hombre no reapareció.
—Estaba tan arriba que no he podido verle bien la cara —se lamentó Holly.
Los niños se acercaron al señor Strebel y le dijeron lo que habían visto. Pero el guía se encogió de hombros, sin mostrar interés, y dijo que seguramente era un turista.
—Nuestras montañas están llenas de turistas —dijo, haciendo un amplio ademán.
De todos modos, Pete siguió muy intranquilo y estuvo pensando sobre lo ocurrido, mientras regresaban a la pensión.
Aquella noche, el alpinista puso la emisión informativa de la radio. Por ello se enteraron de que se proseguía la búsqueda de Meyer sin ningún resultado positivo. Todos se sintieron muy entristecidos.
—Vamos, vamos —dijo la señora Strebel—. A tío Johann no le gustaría vernos tan mohínos. ¿Quiere alguien ayudarme a hacer unos dulces?
Los más pequeños fueron inmediatamente, en tropel, a la cocina.
—Nosotros podíamos dar un paseo —propuso Pete a Pam.
Procurando olvidarse de su preocupación, los dos hermanos anduvieron un rato por la calle principal. Se aproximaban a un gran hotel cuando oyeron música alegre.
—Parece que hay una reunión muy divertida —dijo Pam—. Por lo menos otras personas son felices…
Al llegar a la puerta, Pete se acercó a mirar. En aquel mismo momento salían varios muchachos que tropezaron con Pete, el cual estuvo a punto de caer al suelo. Hablando apresuradamente, en francés, uno de los jóvenes le pidió perdón.
—Nada, nada —sonrió Pete—. Si ha sido culpa mía, por ser demasiado curioso.
—¡Ah! ¡Americanos! Y qué señorita tan guapa —exclamó otro que era bajo, musculoso y de chispeantes ojos azules—. Me llamo Georges Dumont.
Y después de presentarse, explicó a los Hollister que unos cuantos socios del club excursionista suizo, de jóvenes que hablaban francés, estaban celebrando una fiesta.
—Venid con nosotros —invitó Dumont, haciendo una cortés reverencia a Pam.
Los dos hermanos titubearon un momento, pero los sonrientes suizos les tomaron del brazo y les hicieron entrar. Cruzaron el vestíbulo para entrar en un comedor inmenso, lleno de alegres muchachos y jovencitas. En un tablado tocaba la orquesta, y la pista de baile estaba abarrotada.
—Yo soy el jefe de esta fiesta —explicó Dumont, después que Pete y Pam le hubieron dicho de dónde eran y cómo se llamaban.
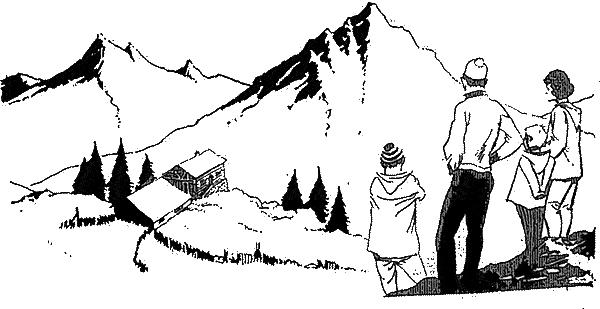
El joven Dumont tomó a Pam de la mano e hizo acercarse a los dos Hollister al micrófono, por donde él empezó a hablar en inglés, diciendo:
—Acercaos todos. Tengo una sorpresa para vosotros. Nuestro club de excursionistas necesita una mascota y yo he encontrado una. Me refiero a Pam Hollister, de los Estados Unidos.
Pam se puso roja como una amapola cuando todos prorrumpieron en exclamaciones de entusiasmo y aplaudieron calurosamente.
—Y éste es Peter, el hermano de Pam —añadió Dumont.
—Pero…, si yo no vivo aquí —protestó amablemente Pam.
—No importa. Eres nuestra mascota por un día.

Los Hollister participaron en la divertida fiesta durante casi una hora, y luego, pidiendo disculpas, se marcharon.
—Qué personas tan atentas —dijo la señora Hollister, cuando sus dos hijos mayores le contaron dónde habían estado.
—Ya conozco ese club excursionista —dijo la señora Strebel—. Los socios vienen aquí una vez al año para escalar montañas.
Pam se durmió pensando en los alegres excursionistas suizos. Creía seguir todavía soñando cuando la despertó el sonido de voces que cantaban. Al salir de la cama, Pam miró el reloj ¡No eran más que las cinco de la mañana!
La niña corrió a la ventana y miró a fuera. Abajo, delante de la pensión, había un grupo de chicos y chicas del club excursionista que entonaban aquella bonita canción, para dedicarle a Pam una serenata.
Dumont dejó la mochila en el suelo y saludó con alegres sacudidas de la mano a Pam, diciendo:
—Sal hoy de excursión con nosotros.
—¡Esperad! —repuso Pam—. Voy a ver.
La niña fue inmediatamente a la habitación de su madre y encontró a la señora Hollister despierta.
—Me parece muy agradable que te hayan dedicado esta serenata —dijo la madre—. Y desde luego, puedes ir con ellos, siempre que Pete te acompañe.
En aquel momento, llamaron a la puerta y entró Pete. Pam le habló en seguida de la invitación de los excursionistas.
—¡Zambomba! ¡Será muy divertido! —se entusiasmó Pete.
Pete y Pam corrieron a vestirse y un momento después bajaban al porche. Allí había algo que les sorprendió mucho. Los excursionistas habían extendido un mantelito en el suelo y colocado encima un estupendo desayuno, compuesto de leche caliente, pan, mantequilla y queso.
—¡Dios mío! —murmuró Pam, emocionadísima—. Me hace el efecto de que soy una princesa.
Ya entonces, todos los de la casa se habían despertado y hablaban y gastaban bromas, mientras Pam y Pete saboreaban su desayuno. Dumont dijo al señor Strebel a dónde iban y a qué hora pensaban estar de regreso. El escalador, dando a los Hollister una palmada en la espalda, comentó:
—Magnífico. Será una gran experiencia sobre alpinismo.
Ricky, Holly y Sue, con los ojitos aún hinchados por el sueño, mascullaron que ellos también deseaban ir de excursión, pero los demás les hicieron comprender que no eran aún bastante crecidos para ir tan lejos como iban a ir los mayores.
—No os pongáis tristes —les dijo la señora Strebel—. Más tarde podréis hacer una cosa muy especial con Ruthli.
Todos se despidieron y los socios del club excursionista empezaron a ascender por la montaña, bajo la suave claridad del amanecer. Iban a paso uniforme y reposado y ninguno habló durante un largo rato.
Cruzaron un gran bosque y subieron por un denso pinar. No se oía más ruido que el rumor de un arroyuelo que corría entre los prados.
Al cabo de una hora ya había salido el sol y Dumont hizo detenerse a los excursionistas. Una de las muchachitas se aproximó a Pete y a Pam y les dijo:
—Levantad la cabeza.
Y, sin más, empezó a embadurnarles las mejillas y la nariz con una crema. Luego les explicó:
—Es para evitar las quemaduras del sol. El sol será muy fuerte cuanto más ascendamos.
Dos horas más tarde llegaban a un pequeño chalet. Delante de la casa había un hombre que sujetaba ante los labios el cuerno más grande que habían visto nunca los Hollister. El hombre saludó alegremente a los excursionistas con la mano y con una sonora nota que salió de su enorme instrumento. La nota musical hizo eco por todas las cumbres de las montañas. Unos momentos después, a lo lejos se oía otra musiquilla en respuesta a la del hombre.
—¿Os gustan nuestros cuernos alpinos? —preguntó Dumont a los sonrientes americanos.
—¡Zambomba, qué largos! —exclamó Pete, muy asombrado—. ¿Cómo se hacen?
Pete se enteró por sus simpáticos compañeros suizos de que aquellas trompas se hacían con troncos enteros de unos árboles que crecían en los bosques.
—El señor Gruen y su amigo se saludaban de un extremo a otro del valle —dijo el jefe de los excursionistas, mientras iban subiendo por la ladera de la montaña.
A pesar de que no llevaban mochilas, como los demás, Pete y Pam empezaron a notar el cansancio de la caminata cuesta arriba. El airecillo muy puro les hacía respirar más aceleradamente y los dos hermanos se sintieron contentos cuando el grupo se detuvo al ver a un pastor. Éste se alejó, corriendo, del lugar en que pastaba su rebaño, y empezó a mover los brazos y a gritar a los excursionistas que le esperasen.
—Es Erik, el hijo del señor Gruen —explicó Dumont que luego fue traduciendo lo que el pastorcillo decía en alemán—: Erik ha perdido a Hilda, su vaca predilecta, y quiere saber si nosotros la hemos visto.
El jefe de los excursionistas hizo saber a los Hollister que Hilda se extraviaba con frecuencia y solía encontrársela en donde había varias personas.
—¿Erik no habla inglés? —preguntó Pam.
—«Ja». Lo he estudiado en la escuela —contestó el pastor, que era un muchacho robusto y de encamadas mejillas, que debía de tener unos dieciséis años—. ¿No habéis visto a Hilda?
—No —contestó Pam, sonriendo—, pero te ayudaremos a buscarla.
—Buena idea —opinó Dumont—. Aunque antes hay que comer algo.
Y el muchacho se quitó la mochila de los hombros y preparó bocadillos y leche para Erik y los Hollister.
—Nosotros tenemos que ir más arriba —dijo—. De modo que si os quedáis a ayudar a Erik, podremos reunimos aquí, con vosotros, al regreso.
Acordaron hacerlo así y los excursionistas, que habían repuesto fuerzas en aquel rato, reanudaron la caminata.
—Vamos —propuso Erik, iniciando la búsqueda de la vaca.
Pam contempló la manada de hermosas vacas oscuras, que se alimentaban en un prado cercano. Las grandes esquilas que llevaban al cuello repiqueteaban continuamente.
—¿Y no se extraviarán las otras vacas, si las dejas solas? —preguntó Pam.
—No. Venid conmigo que, a veces, Hilda se marcha por este barranco.
Y el chico señaló una hondonada que formaba un estrecho cañón de varios pies de largo, y estaba lleno de grandes pinos.
—Mira. Ahí veo unas huellas —anunció Pete.
—«Jawohl, gut» —repuso Erik—. Son huellas de las enormes pezuñas de Hilda.
Los tres se abrieron camino a través de los árboles y llegaron al fondo de la hondonada por donde corría un arroyo. Después de pasar a la otra orilla, los chicos empezaron a subir, siguiendo las huellas de la vaca.
—Es aficionada a escalar, ¿eh? —comentó Pam—. ¿Ya se te había ido tan lejos antes?
—Sí. Pero casi siempre se marcha a alguna parte en donde hay personas.
—¡Mirad aquellas ruinas! —exclamó Pete al poco, señalando a lo alto de la ladera—. ¿Era un chalet?
—«Ja». Pero quedó medio destruido hace dos años, por causa de un alud.
Sujetándose continuamente a los pequeños arbustos, para hacer más fácil el ascenso, los chicos llegaron, al fin, ante la destrozada casa. Grandes pedruscos habían hundido el tejado, el porche había quedado torcido, semejante a un barco que estuviese naufragando, y la puerta estaba tan obstruida por la tierra y las piedras que apenas cabía por ella un niño.
Estaban los tres contemplando las ruinas, cuando oyeron unos mugidos que llegaban del interior de la casa.
—¡Muuuu! ¡Muuuuu!
—No puede ser. ¿Cómo ha podido entrar ahí Hilda? —se extrañó Erik.
Pete se dirigió a la otra pared del destruido edificio y se echó a reír.
—¡Venid! Hilda se ha quedado aquí encajada.
Sólo podía verse la parte posterior del animal que había metido la cabeza por una ventana y los cuernos le quedaron encajados de manera que ya no pudo volver a salir.
—¡Qué vaca tan curiosa! —rió Pam.
Cuidando de que la bamboleante cola de la vaca no les diera una sacudida, los tres tiraron del animal, hasta conseguir libertarle.
—Ahora, vuelve con tu familia —ordenó Erik, muy serio.
Hilda se quedó mirando lastimeramente a los tres con sus ojos oscuros y tiernos. Pam aseguró:
—Mirad, está arrepentida de lo que ha hecho.
La ocurrencia de Pam hizo reír a Erik. Entonces Pete dijo:
—Esperad. ¿Por qué no inspeccionamos un poco este lugar tan misterioso y tan antiguo?
El chico se echó al suelo y, andando a cuatro pies, cruzó la destrozada puerta y entró en una habitación. De la chimenea se habían desprendido la mitad de los ladrillos y los muebles, que debieron de haber sido muy bonitos y cómodos, estaban ahora llenos de espeso polvo.
Junto a la chimenea, Pete vio una puerta; tenía los goznes sueltos y se podía ver parte de la habitación del otro lado, donde había una cómoda, arrimada a la pared. Todo allí olía a moho y a polvo.
—Pete, yo también entro —anunció Pam.
El chico volvió a la habitación de fuera y vio a su hermana arrastrándose por el pequeño hueco de la puerta. En aquel momento, la mano de la niña tocó algo blando, caído en el suelo.
—Mira, Pete. He encontrado un mitón.
Él se acercó a Pam, mientras ésta levantaba el guante de lana, que sólo tenía dedo para el pulgar, y estaba sucio del polvo del suelo.
—¡Cómo pesa!
—Debe de tener algo dentro —opinó Pete—. Parece una bolsa.
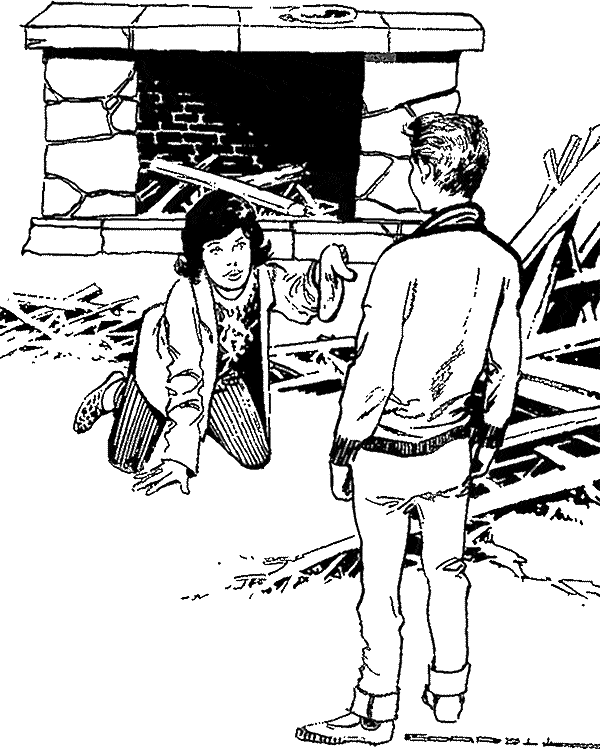
Pam metió la mano y sacó un precioso collar.
—¡Qué bonito! —dijo la niña, que casi no podía respirar de la sorpresa.
Sujetos alrededor de una larga cadena de oro había varios escudos esmaltados. Eran los escudos de armas de veintidós cantones suizos. Y en el centro del que correspondía al cantón de Berna había un reloj pequeñísimo.
—Se le caería a alguien al salir huyendo del alud —reflexionó Pete.
Pam dio la vuelta al mitón y en la parte del puño vio bordado, en blanco, el nombre D. Berg. Pam volvió a meter el collar en el guante y salieron a la luz del sol.
—¡Zambomba! ¿Qué es eso? —exclamó Pete.
Al lado de la puerta, por la parte de dentro, había un disco metálico que Pete recogió. Tenía unos siete centímetros y medio de diámetro y un agujero en el centro.
—Me quedaré con ello como recuerdo —dijo el chico, metiéndoselo en el bolsillo.
Pete y Pam corrieron a reunirse con Erik, que ya había empezado a descender la ladera con Hilda.
En aquel momento, desde el extremo más apartado de la montaña se oyó sonar dos veces un cuerno alpino. El sonido hizo ecos en la pared rocosa de la montaña.
Pete y Pam quedaron quietos, esperando oír la respuesta.
Pero sólo el silencio siguió a la llamada del cuerno alpino…