

Siguiendo la serpenteante carretera, llena de continuas subidas y bajadas, la motocicleta llegó a un pueblecito en el que no había más que unas cuantas casitas, una iglesia y la estación. El tren llegaba cuando la moto se detuvo junto al convoy.
Pam y Holly dieron muy amablemente las gracias al señor rubio, el cual, cuando las dos niñas hubieron subido a la plataforma, les gritó como despedida:
—«Auf wiedersehen».
Mientras la señora Hollister abrazaba a sus hijas, Ricky, con las manos en los bolsillos y su traviesa carita sonriente, comentó:
—¡Vaya! Esta vez habéis sido las chicas quienes os habéis divertido más.
—Sí, nos hemos divertido —admitió Holly—. ¡Pero hemos pasado un susto, también…!
El tren iba avanzando lentamente por una enorme montaña.
—¡Grindelwald! —anunció el revisor.
Y a los pocos momentos el tren volvía a detenerse en una estación pequeña y bien iluminada.
—¡Qué bonito es! —exclamó Pam, mirando a todas partes.
La pequeña población se encontraba en la ladera de una montaña, entre las elevadas cumbres cubiertas de nieve y un gran prado verde. Por todas partes por donde miraba, Pam podía ver las grandes montañas que se elevaban hacia el cielo azul, parecidas a gigantes con blancos sombreros.
—¡Zambomba! ¡Qué valle! —se admiró Pete.
Verdaderamente aquel valle era maravilloso. Parecía una bonita alfombra verde llena de casitas que, vistas de lejos, eran como de juguete. Cada casa tenía su corral y cerca pastaban grupos de vacas suizas de color castaño.
Los Hollister dejaron en la consigna sus equipajes y salieron de la estación. Biffi ya se había acostumbrado a ir con la familia y no era preciso llevarle con correa.
Grindelwald era una antigua y encantadora población, formada por una larga calle empedrada que se extendía al pie de la montaña, retorcida como un anzuelo. Después de pasar ante varios hoteles grandes y algunas tiendecitas, los Hollister llegaron a un edificio en donde se leía: «Oficina de Información y Turismo». Pete entró allí a preguntar a la empleada de la ventanilla en dónde vivía el señor Konrad Strebel.
—Sí. El señor Strebel tiene una pensión —contestó la empleada—. Es un hotelito…
Luego explicó a Pete que para ir allí tenían que pasar por un sendero que subía a la montaña.
—Es la casa que queda más arriba y tiene el tejado rojo —concluyó.
Los Hollister aspiraron profundas bocanadas de aire puro y empezaron a subir por el caminillo. De vez en cuando pasaban ante alguna casita, muy linda, con jardines llenos de flores.
Después de subir un largo tramo de escaleras hasta la puerta de la pensión, salió a recibirles una mujer de cabello oscuro, vestida con un traje negro y un delantal blanco.
Biffi empezó a dar alegres saltos y a ladrar al ver a la mujer.
—Hola, Biffi, hola —dijo ella con voz triste, mientras se agachaba para acariciar al perro. Luego saludó a los Hollister—. Soy la señora Strebel. Les esperaba. Estamos tan preocupados por el pobre Johann Meyer…
—Entonces, ¿sabía usted que le íbamos a traer a Biffi? —se asombró Pam.
—«Ja». Entren, hagan el favor.
La casa tenía un gran pasillo central con una escalera que subía al otro piso. A la izquierda había un comedor y en frente una salita a donde les hizo pasar la señora Strebel.
—Siéntese.
La señora Hollister presentó a toda la familia y luego Sue preguntó:
—¿Tiene usted nenes, señora Strebel?
La señora suiza sonrió y repuso a la chiquitina:
—Sí, tenemos cinco hijos. Pero cuatro son ya mayores. En casa sólo nos queda una niña de cinco años. —La mujer volvió la cabeza y llamó—: ¡Ruthli!
En seguida se oyeron pisadas en la escalera y en la puerta de la sala apareció una niña pequeñita.
Ruthli Strebel tenía una carita sonriente y despabilada, con ojos azules y cabello negro que llevaba recogido en unas trenzas, las cuales le rodeaban la cabeza igual que una corona. En el primer momento miró a los Hollister con extrañeza. Luego sonrió, dejando a la vista sus blancos dientecitos y unos hoyuelos diminutos que se formaban a cada lado de su boca.
Pam se acercó a su madre para decir en voz baja:
—¿Verdad que es muy bonita esta niña?
—Ruthli —dijo la madre—, éstos son los hermanos Hollister de los que nos habló tío Johann.
—¡Canastos! —exclamó Ricky—. ¿El señor Meyer es su tío?
—No —contestó la señora Strebel—. Pero es un buen amigo y nuestros hijos le llaman tío.
—¿No entiende Ruthli nada de inglés? —preguntó Pam.
—Sí. Lo habla un poco.
Y la madre de la niña, suiza explicó que su marido, el señor Konrad, era instructor de esquí en invierno, y guía turístico en verano. Había muchos americanos que se hospedaban en su pensión y por eso Ruthli había aprendido a hablar algo de inglés.
—Desde luego, debo advertirles que mi marido está fuera y no volverá hasta mañana.
Ruthli se aproximó a Holly y con una risita dijo, hablando muy despacio:
—¿Quieres jugar conmigo?
—Sí. Claro que sí.
—Aquí tenemos cabras. Venid, os las enseñaré.
Seguidos por Biffi, todos los niños atravesaron la casa para salir por la puerta trasera. A alguna distancia de la casa, en el prado, pastaban tres cabras blancas.
—Cómo me gustan los animales —declaró Pam, acercándose a acariciar la áspera pelambrera de las cabras.
—¿Puedo montar en una? —se interesó Ricky.
Ruthli dijo que no con la cabeza y aseguró que las cabras no se estarían quietas el tiempo necesario ni siquiera para que uno de los niños saltase a su lomo.
—¡Qué montaña tan enorme! —se asombró Pete, que señalaba a una alta cumbre—. ¿Tiene algún nombre, Ruthli?
—Se llama Wetterhorn —contestó la pequeña—. Y allí está Eiger. Papá ha escalado esa montaña.
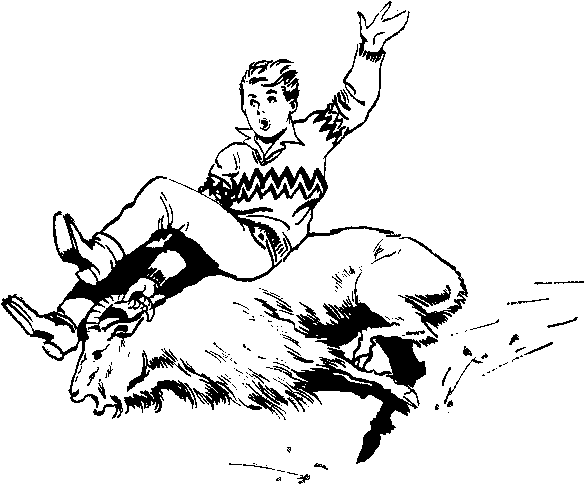
Mientras los demás contemplaban el hermoso panorama, Ricky había saltado al lomo de una de las cabras y se sujetaba fuertemente a los cuernos. Pero cuando Biffi, muy contento con lo que veía, empezó a ladrar, la cabra se enfureció y echó a correr enloquecida, haciendo que Ricky diese grandes botes sobre el animal.
—¡Ricky, no hagas eso! —reprendió Pam.
Pero, antes de que la niña hubiese acabado de hablar, el travieso pelirrojo había ido a parar al suelo.
—He montado un buen rato en la cabra —declaró Ricky, muy ufano.
Pete, al ver que la cabra avanzaba en semicírculo, con la testuz inclinada, advirtió:
—¡Eh, cuidado!
Pero la advertencia no valió de mucho, porque la cabra dio a Ricky una embestida y le hizo rodar otra vez por el suelo.
—¡Huy, huy! —gritó el chiquillo, levantándose a toda prisa, para ir a esconderse en la casa.
—Ya ves lo que has conseguido —dijo Holly, entre risillas, yendo tras su hermano a la casa.
Allí, la señora Strebel estaba enseñando a la mamá de los Hollister las habitaciones que destinaban a ella y sus cinco hijos.
—Telefonearé a la estación para que les traigan el equipaje —dijo la mujer—. ¿Cuánto tiempo piensan quedarse con nosotros?
—Hasta que encontremos al señor Meyer —dijo, inmediatamente Ricky.
La mujer volvió la cabeza y se secó los ojos con la punta del delantal. Pam se acercó a consolarla.
—No se preocupe. Yo estoy segura de que el señor Meyer volverá.
Después de cenar, pasearon un rato por la población, y luego los niños fueron a acostarse a sus bonitas habitaciones y se durmieron en seguida, en los blandos colchones de plumas.
A la mañana siguiente les despertó el repicar de campanas de la iglesia. Cuando fueron al comedor para desayunar, se encontraron con que Konrad Strebel había regresado. El señor Strebel era un hombre alto, de espalda muy recta, con ondulados cabellos rubios y una expresión abstraída en sus ojos azules. Sus manos eran muy grandes y fuertes.
—¿Hay noticias del señor Meyer? —preguntó Pete, en cuanto les presentaron.
—Sólo se sabe que su avión desapareció por los alrededores de la Jungfrau. Yo escalé ayer las montañas y estuve hablando con los encargados de la búsqueda.
—Yo tengo una llave para entregársela al señor Meyer —dijo Pam, mientras se sentaban todos a tomar el desayuno—. A lo mejor la llave es útil para el caso que quería resolver el investigador.
La niña se quitó la llave que llevaba colgada al cuello y se la enseñó al escalador alpino. Éste, mientras le daba vueltas en su mano, comentó:
—Parece una de las llaves que tienen los chalets berneses antiguos.
—¿Qué quiere decir berneses? —se interesó Holly.
Ruthli sonrió y la madre de la pequeña explicó a los Hollister que berneses era derivado de Berna y que Berna era uno de los veintidós cantones suizos.
—Un cantón viene a ser lo que un estado en vuestro país —aclaró la mujer.
Con voz profunda, Strebel dijo:
—Ruthli, ¿quieres decir a los Hollister los nombres de los cantones?
La niña suiza abrió los ojos de par en par, respiró profundamente y empezó a decir:
—Zurich, Berna, Lucerna, Uri, Schwyz, Unterwalden…
Ruthli, que inclinaba la cabeza ceremoniosamente, cada vez que pronunciaba un nombre, hizo una pausa para tomar aliento, y continuó:
—Zug, Solothurn, Schaffausen, Saint-Gall, Aargau, Ginebra, Neuchâtel, Waillis, Vaud, Ticino, Glarus, Fribourg, Basel Appenzell, Graubunden y Thurgau.
—¡Muy bien! —aplaudió Pam—. ¿Y cómo te acuerdas de esos nombres tan difíciles?
La señora Strebel sonrió, diciendo:
—Algunos nombres americanos también son difíciles. ¿Qué me decís de Mississippi?
Todos se echaron a reír. Luego, cuando acabaron el abundante desayuno, la señora de la casa anunció:
—Tengo un vestido muy especial para que lleve hoy Sue a la iglesia. A Ruthli se le ha quedado pequeño.
Las demás niñas fueron a arreglarse y cuando salieron vieron llegar a Sue de la habitación de la señora Strebel, llevando un precioso vestido típico suizo. Era una larga falda, color frambuesa, una blusa blanca con mangas abollonadas, y un corpiño negro con cintas plateadas. A la cabeza levaba un gorrito negro, y la cara redonda y mofletuda de Sue quedaba rodeada por un amplio volante de encaje negro, planchado con apresto.
—Con este traje, pareces una suiza de verdad —dijo la señora Strebel, cuando todos salieron hacia la iglesia.
Al terminar la ceremonia en la iglesia, los niños estuvieron paseando por la calle principal de Grindewald. Los turistas volvían la cabeza para contemplar a la chiquitina Sue que andaba muy erguida y orgullosa con su traje. Como iban hablando alegremente, los Hollister no se fijaron en un hombre que se encontraba ante un escaparate, a poca distancia. El hombre miró a la pequeñita y, en seguida, volvió la cabeza y se alejó a buen paso. Biffi se separó de los Hollister y echó a correr tras el hombre, lanzando fuertes ladridos.
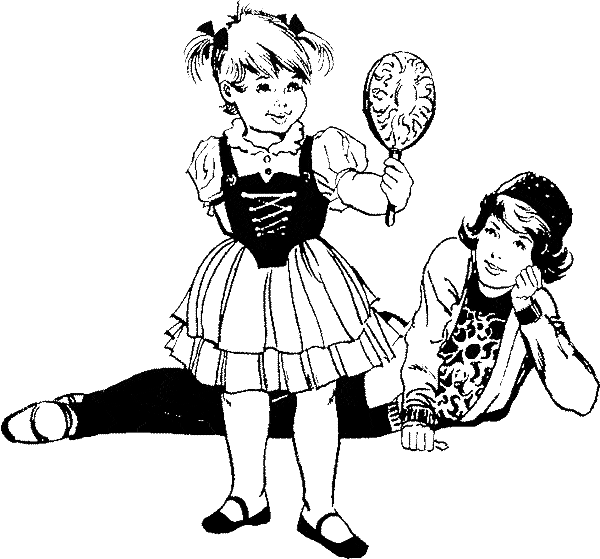
Pero el hombre se metió por un callejón y desapareció.
—¡Biffi! ¡Biffi, vuelve! —gritaba Pam, mientras ella y Pete perseguían al animal.
—¡Zambomba! —exclamó Pete cuando, al fin, pudo agarrar al perro por el collar—. ¿Quién sería ese hombre?
—Puede que fuese Blackmar —opinó Pam—. Es una lástima que no le viéramos la cara el otro día.
Pero Pete dijo:
—¿Qué iba a hacer ese hombre en Grindelwald?
Por la tarde, mientras comían en la pensión, los Hollister hablaron mucho de lo ocurrido.
—Biffi se pone nervioso fácilmente —dijo Strebel—. A lo mejor no vio nada. Y hablando de otra cosa, ¿qué os parecería ir a esquiar esta tarde?
—¡Canastos! ¡Nos parece estupendo!
—Hay una extensión nevada a medio camino de la cumbre de aquella montaña. Tengo esquíes para todos.
Desde que aprendieron a esquiar, durante unas vacaciones en Canadá, los Hollister estaban deseando volver a deslizarse sobre la nieve. Siguiendo al montañista, los niños subieron por una ladera nevada, en la zona norte de una pequeña loma.
—Parece raro que podamos hacer esto en verano —dijo Pete, sonriendo, mientras se ajustaba los esquíes.
Mientras su hermano hablaba, Holly se fijó en un hombre que les miraba desde lo alto de una loma cercana.
Unos momentos después, Pete se deslizaba por la ladera nevada. Holly iba tras él, seguida por los demás niños. Sue, con unos esquíes muy pequeños, hizo el mismo trayecto que sus hermanos, sin caerse más que una vez.
Cuando volvían a subir por la ladera, Holly volvió a fijarse en el hombre de arriba.
—Me gustaría saber si nos está vigilando —dijo a Pete.
—¿Quién? —preguntó el chico—. ¿Dónde?
—Allí arriba —contestó Holly, levantando la cabeza.
Pero, cuando alargó la mano para señalar, el hombre se escondió tras una roca.