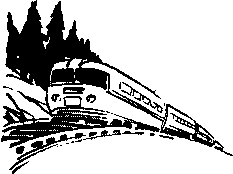
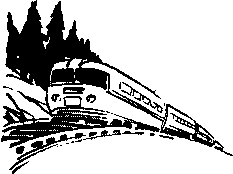
Dándose cuenta del apuro que estaban pasando los niños, el pasajero de aquel compartimiento bajó el cristal de la ventanilla. Pero, antes de que hubiera podido coger a Biffi para hacerlo pasar hacia fuera, el perrazo saltó del tren en marcha. Pete, que se encontraba delante, colocó los brazos hacia el frente, muy separados, para tomar a Biffi. Éste fue a parar al pecho del chico y los dos cayeron al suelo y rodaron por el andén.
Holly y Ricky agarraron al perro por el collar, mientras Pam ayudaba a Pete a levantarse.
Varias personas que pasaban por los andenes se acercaron al muchachito, sacudiéndole el polvo de la camisa y los pantalones, y le preguntaron amablemente si se había hecho daño.
—«Nein», no, no —contestó Pete, esforzándose por sonreír.
Pero el mayor de los HoIIister aún cojeaba cuando él y sus hermanos se marcharon a toda prisa de la estación.
—Bueno —dijo Sue alegremente—. Menos mal que el pobrecito Biffi ya ha dado un paseo.
Pete, con el ceño fruncido, repuso:
—Yo diría que el «pobrecito» ha hecho ejercicio para toda la semana.
Cuando llegaron al hotel, entre todos, contaron a su madre lo que les había ocurrido.
—¡Dios mío! ¡Vaya aventuras! —exclamó la señora Hollister—. La próxima vez tened mucho cuidado con Biffi.
Y la señora acarició cariñosamente la rizosa pelambre del perro que, muy contento, se enroscó en el suelo y se dispuso a dormir una siestecita. Entretanto, los Hollister se instalaron en el coche para ir a dar una vuelta por la ciudad.
Unos negros nubarrones ocultaban el sol de la tarde cuando regresaron al hotel. La señora Hollister aparcó el coche cerca de la entrada del hotel y cuando salieron del vehículo el viento sacudió los cabellos negros y ondulados de Pam. Momentos después caía un aguacero. Los Hollister entraron corriendo en el hotel, pero llegaron empapados.
La tormenta duró un rato más y luego cesó, tan rápidamente como había empezado. Cuando todos se hubieron puesto ropas secas y entraron en el comedor para cenar, volvía a brillar el sol del atardecer, a través de ligeras nubecillas.
Comieron con apetito un sabroso pastel de queso, caliente, y servido con apio y serpentinas de zanahoria.
—¡Mummm! ¡Está delicioso! —dijo Pam al camarero.
El hombre asintió, complacido, y se quedó observando cómo todos los hermanos se comían hasta las últimas migas del pastel. Mientras les servía el rico helado de tantos colores que parecía el arco iris, el camarero comentó:
—Vaya tormenta hemos tenido…
—Sí. Ya lo sabemos. Nos ha pillado en la calle —repuso Pete.
Ricky adujo:
—Pero casi a la puerta del hotel.
—Más vale eso que estar en el aire —aseguró el camarero, sacudiendo la cabeza tétricamente—. Durante la tormenta se ha perdido un avión. ¡Una desgracia…!
—¿No sería un avión pequeño? —preguntó Pam, conteniendo la respiración.
—«Jawohl». Eso mismo. Lo pilotaba un hombre de aquí. El señor Meyer. No lo conocerían ustedes, ¿verdad?
A Pete se le cayó de la mano la cucharilla, que resonó al chocar sobre el plato.
—¿El señor Meyer? ¡No puede ser! ¿Está usted seguro?
—«Ja». Eso es lo que he oído.
Sin esperar a oír más explicaciones del camarero, Pete se levantó de la mesa y corrió al teléfono para llamar al aeropuerto y averiguar si era exacto lo que acababa de decir el camarero. La cara mohína del muchachito cuando volvió a la mesa demostraba cuál era la respuesta que le habían dado. La avioneta de su nuevo amigo, que hacía vuelo de Ginebra a Zurich, había desaparecido durante el temporal.
—En la Jungfrau estaba nevando y el avión perdió el contacto por radio —añadió Pete.
Los ojitos de Holly brillaron, llenos de lágrimas, mientras la niña murmuraba:
—¡Pobrecito «Lima, Alfa, Eco»!
—Tal vez el señor Meyer esté a salvo, a pesar de todo —dijo la madre, queriendo mostrarse optimista.
Y con su vocecilla cantarina, Sue afirmó:
—Sí, sí. Yo quiero que haya «terrizado» en un montón de nieve blandita y blanca.
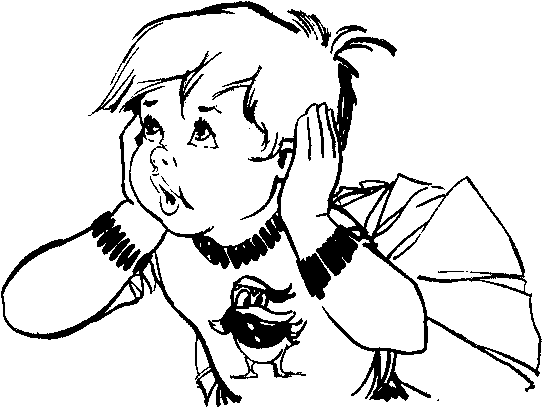
Pete telefoneó varias veces al aeropuerto, pero se hizo completamente de noche sin que se supiera nada del piloto desaparecido.
Cuando, al acostarse, los niños rezaron sus oraciones de costumbre, dijeron una más por el amo de Biffi.
A la mañana, siguiente, en cuanto abrió los ojos, Pam alargó la mano al teléfono, pero las noticias que le dieron en el aeropuerto no eran nada buenas. Meyer seguía sin aparecer, a pesar de que habían salido varias expediciones aéreas de rescate.
A la hora del desayuno, todos los niños estuvieron muy serios y tristes. Al cabo de un rato, Ricky recordó:
—Tendremos que llevar a Biffi con el señor de Grindelwald.
—Sí. Konrad Strebel —añadió Pete—. Este hombre debe de ser muy buen amigo del señor Meyer.
—¿Y la llave? —preguntó Holly.
—Tendremos que ir a ver si ya está hecha —murmuró Pete, sin ningún entusiasmo.
Él y su hermana mayor pidieron permiso y se marcharon a la tienda del cerrajero. Anton les había hecho el duplicado de la llave; pero, no obstante, objetó:
—Como me he enterado de que el señor Meyer ha desaparecido, supongo que ya no os hará falta.
—Sí. Nos hará falta —repuso Pam—, porque estoy segura de que el señor Meyer acabará apareciendo.
—Eso espero —concordó el hombre, entregando la llave a Pete.
El chico pagó a Anton y luego le pidió un pedazo de bramante fuerte. Metió la llave por el bramante y colocó éste alrededor del cuello de Pam, como si fuese un collar.
—Ten mucho cuidado, Pam —advirtió—. Tú eres la encargada de guardar la llave, hasta que aparezca el señor Meyer.
Aquella tarde, los Hollister devolvieron el coche de alquiler y tomaron un taxi para ir a la Hauptbahnhof. Pam cuidó de llevar a Biffi bien sujeto hasta que estuvieron instalados en el compartimiento del tren.
Hicieron un delicioso viaje, a orillas del lago de Zurich hasta las aguas azules de Lucerna. Luego, el tren ascendió lentamente entre pasos montañosos. Subieron, subieron, hasta detenerse en un pueblecito. En el andén, los Hollister vieron a un grupo de niños que hablaban alegremente. Todos ellos llevaban abultadas mochilas a la espalda.
—¿Cuánto rato nos detendremos aquí? —preguntó Pete al empleado del tren.
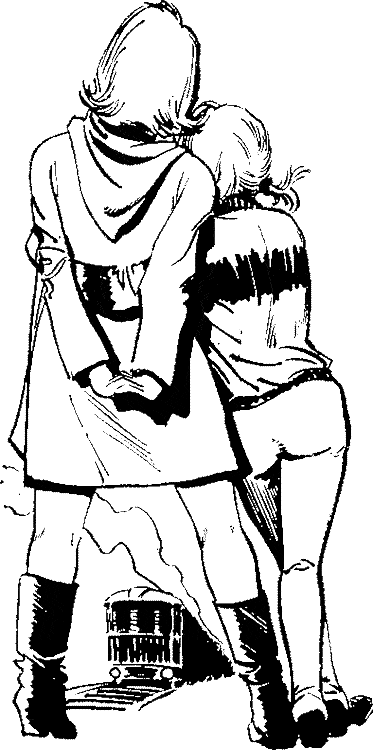
—Diez minutos.
—Estupendo. Entonces, podemos bajar a estirar las piernas.
La señora Hollister se quedó en el tren con Sue, mientras Pete, Pam, Ricky y Holly salían a unirse a los otros niños del andén.
Utilizando la máquina de traducir, Pam habló con aquellos niños suizos que rodearon a los hermanos americanos, contemplando con asombro la maravillosa maquinita.
—Nosotros vamos muchas veces de excursión con el maestro —explicó una niña de la edad de Pam.
—Pero hoy no es día de colegio. Es sábado.
—Eso no tiene que ver —contestó la niña suiza.
—No, no.
Y Pam explicó que los Hollister habían recibido permiso en el colegio para hacer aquel viaje a Europa.
—Vamos. Ya es hora de subir —dijo Pete, tomando a Ricky de la mano.
Los dos muchachitos subieron al tren, pero las niñas siguieron hablando con sus nuevas amiguitas.
—¡De prisa! —gritó Pete.
Pero Pam no le oía. Y seguía haciendo funcionar la maquinita traductora cuando el tren se puso en marcha.
Rodeadas por los dos niños suizos, que reían alegremente, Pam y Holly no vieron ni oyeron el tren eléctrico que iba alejándose poco a poco. Ya sólo quedaba dentro del andén el último vagón del tren, cuando los escolares suizos prorrumpieron en gritos de advertencia.
Pam y Holly dieron media vuelta y echaron a correr tras el vagón. ¡Pero todo fue inútil! El tren había ido aumentando la marcha y quedaba ya muy lejos cuando las dos hermanas llegaron, jadeando, al extremo de la estación.
—¡Oh, Dios mío! ¡Nos hemos quedado aquí solas! —murmuró Pam, apuradísima.
—¿Qué vamos a hacer? —balbuceó Holly, con la carita llena de lágrimas.
Al oír el alboroto, un hombre alto, rubio y simpático, se abrió paso entre el corro de colegiales para acercarse a Pam. Dijo a las dos hermanas americanas que era el padre de una de las niñas que salían de excursión y cuando Pam le explicó que habían perdido el tren, él la tranquilizó, diciendo:
—No os preocupéis. Yo tengo mi motocicleta aquí cerca y creo que podremos alcanzar al tren en la estación próxima. ¡Venid de prisa!
Los niños suizos sacudieron alegremente las manos en señal de despedida, mientras las dos niñas americanas montaban en la moto, tras el conductor. Éste puso la motocicleta en marcha y con gran estrépito cruzaron la población hasta tomar un camino alto que llevaba la misma dirección que las vías del ferrocarril. Por aquel camino avanzaron de prisa, de prisa…
Holly se sujetaba al conductor con las dos manos y Pam se ceñía a la cintura de su hermana con la mano izquierda. En la mano derecha sujetaba el juguete traductor. Entre el soplo del viento y el petardeo de la motocicleta era imposible entender lo que las niñas decían de vez en cuando. Muy nerviosas, siguieron avanzando.
De pronto, a lo lejos, Pam distinguió el vagón trasero del tren. La motocicleta iba avanzando y no tardó en llegar a la altura del convoy.
Cuando pasaron por delante, Pam y Holly vieron que su madre, Pete, Ricky y Sue estaban asomados a la ventanilla y hacían señas con las manos.
«Seguro que están rezando para que seamos nosotras las que vamos en la moto», pensó Holly, muy emocionada.
En aquel momento, el tren aumentó de velocidad y al poco desapareció de la vista, por una curva de las vías. ¿Podrían alcanzarlo antes de que hubiera salido de la próxima estación?