

Pete y Ricky quedaron pasmados al oír que se les ofrecía tanto dinero por aquella llave.
—Cincuenta dólares —repitió el cerrajero—. Ésa es la moneda que se usa en América.
—¿Y por qué vale tanto esa llave? —preguntó el mayor de los dos hermanos.
—El propietario de la llave fue a mi tienda a preguntar por la llave. Y ofrece ese dinero como recompensa a quien ha encontrado la llave.
—¿Puede usted decirnos cómo es ese hombre? —pidió Ricky.
Anton, el cerrajero, se quedó un momento pensativo y luego explicó:
—Es de estatura media, con ojos negros y cejas espesas. Llevaba un abrigo de entretiempo oscuro.
—¿Y una gorra de plato? —preguntó Pete.
—Exactamente.
—¡Me lo suponía! —exclamó Pete—. ¿Puede usted esperar unos minutos, señor Anton?
—Desde luego. Es muy importante.
Pete dijo a su hermano que subiese a la habitación de su madre para contar a los demás lo que ocurría. Mientras tanto, él fue al teléfono para llamar a Meyer a su hotel. Pero, por desgracia, sólo pudo averiguar que el investigador ya había salido hacia el aeropuerto. Pete, a toda prisa, buscó en el listín el número telefónico del aeropuerto, donde sólo pudieron informarle de que el avión de su amigo suizo acababa de despegar.
Cuando Pete colgó el auricular, su madre y los otros ya habían bajado al vestíbulo. Ricky llevó a la señora Hollister hasta donde estaba el cerrajero y después que les presentó, ella dijo:
—Muchas gracias por haberse portado tan amablemente con mis hijos ayer. ¿Puede usted explicarnos algo más sobre ese hombre que perdió la llave?
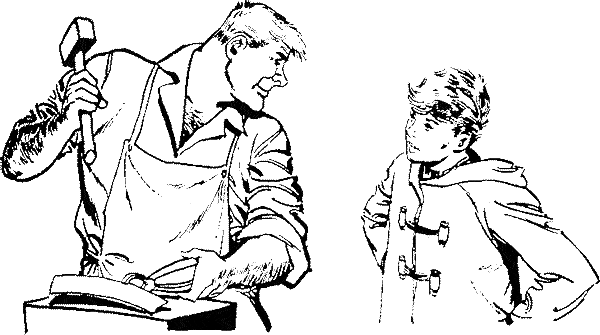
—Sólo sé que demostraba mucha prisa —repuso Anton—. Por eso he venido tan temprano a verles a ustedes.
—Pero nosotros no vamos a aceptar una recompensa por haber encontrado la llave —opinó Pam—. Si la encontramos fue porque tuvimos buena suerte y nada más.
La señora Hollister rodeó los hombros de Pam cariñosamente, afirmando:
—Tienes razón, hija.
—Bien. Pues ahora perdemos una buena pista —suspiró Pete, metiendo la mano en el bolsillo para buscar la llave.
Pero Pam se mostró muy alegre al decir:
—De todos modos, podemos conservarla.
Su hermano hizo un encogimiento de hombros, diciendo muy desanimado:
—¿Te refieres a la llave? ¿Cómo vamos a conservarla, si hay que devolverla?
—Es que el señor Anton podrá hacernos un duplicado.
Al oír lo que Pam decía, Pete sonrió, lleno de contento.
—¡Claro, claro! ¿Cómo no se me habría ocurrido antes? ¿Podrá usted hacerlo, señor Anton?
El cerrajero movió negativamente la cabeza.
—No. No puedo hacer eso. Sería algo muy poco honroso hacer para vosotros un duplicado de la llave de otra persona.
Muy desilusionada, Pam repuso:
—Es verdad. Tiene usted razón.
—Pero si no es para nosotros —protestó Pete—. Es para el señor Meyer. Él la necesita para solucionar el caso en el que está trabajando ahora.
—¿Te refieres a Meyer, el investigador? —preguntó Anton—. Yo le he hecho trabajos en varias ocasiones.
—Nosotros cuidamos al perrín del señor Meyer —anunció Holly.
Y Sue explicó muy seria:
—Biffi es un dormilón. Todavía está en la cama. Anton sonrió bonachonamente.
—¿De modo que conocéis a Meyer y a Biffi? —preguntó—. En ese caso, os haré la llave sin ningún inconveniente. Pero es preciso hacer un molde y eso cuesta unos cuantos dólares.
—No importa —aseguró Pam—. ¿Puede usted hacerla en seguida?
El cerrajero explicó que tendría que darse mucha prisa porque el dueño de la llave había dicho que volvería a averiguar algo a las diez de la mañana.
—Puedo hacer el molde antes de que ese hombre vaya y echaré el metal caliente por la tarde. Podéis pasar a buscar la llave mañana.
—¿Y dice usted que ese hombre irá a las diez a la tienda de usted? —preguntó Pete, mirando a Pam de reojo.
—Sí. De modo que he de marchame ahora mismo.
Y el cerrajero tomó la negra llave que Pete le entregó.
—Iremos a buscar el duplicado mañana por la mañana —dijo la señora Hollister.
En cuanto el cerrajero se hubo marchado, Ricky propuso.
—Tenemos que ir a la cerrajería para detener a Blackmar en cuanto vaya a recoger la llave.
—No puede ser, porque no tenemos pruebas de que haya hecho nada malo —le recordó Pete—. Pero lo que podemos hacer es seguirle para enterarnos del hotel en que vive.
—¡Qué «tupendo» es todo lo que vais a hacer! —se admiró la pequeña Sue, mientras iban al comedor a desayunar.
—Me gustaría saber qué se abre con esa llave —dijo Holly, mientras untaba de mantequilla un panecillo.
—Debe de ser algo muy importante, porque, si no, Blackmar no habría ofrecido tanto dinero por ella —replicó Pam.
Cuando acabaron el desayuno, Pete propuso:
—¿Por qué no vamos a la calle de la «Schlosserei»? Si nos quedamos por allí, cerca de la tienda, será más fácil que veamos a Blackmar.
Cuando estuvieron a poca distancia de la cerrajería, Pete se situó en la acera de enfrente, y Pam, Holly y Ricky se ocultaron en tres portales muy próximos a la tienda. La señora Hollister, llevando a Sue de la mano, daba paseos de arriba abajo, por delante de la cerrajería.
Sonaron las diez de la mañana, pero Blackmar no apareció por ninguna parte. Al cabo de un cuarto de hora, Pete cruzó la calle y entró en la cerrajería.
—Buenos días, señor Anton. Ya veo que no ha venido el hombre de la llave.
—¡Ya lo creo que ha venido! —respondió el cerrajero—. Pero no a la hora en que dijo. En lugar de venir a las diez, se presentó aquí a las nueve.
Pete hizo chasquear los dedos, mientras exclamaba:
—¡Zambomba! Ya le hemos perdido.
El chico salió de la tienda muy desanimado y explicó a su familia lo ocurrido.
—Ese Blackmar toma todas las precauciones —reflexionó Pam—. Ya podíamos habernos pasado aquí el día, esperando.
—Ya le atrapará el señor Meyer —opinó Sue, confiada. Y luego, empezó a dar saltitos alrededor de su madre para pedir—: Mami, mamita, déjanos llevar a Biffi a dar un paseo.
Ricky y Holly dijeron en seguida que a ellos también les gustaría salir con el perrazo.
—Muy bien —asintió la señora Hollister, echando a andar hacia el hotel—. Podéis salir todos a dar una vuelta, mientras yo escribo unas cartas. Pero no hagáis ninguna travesura.
Los chicos se quedaron esperando en el vestíbulo, mientras las niñas subían con su madre. A toda prisa dieron de comer a Biffi y bajaron con él a la calle. El perro estaba tan contento de salir a pasear que daba fuertes tirones de la correa, y Pam tuvo que sujetarle con todas sus fuerzas.
El «Hauptbahnhof», o estación central del ferrocarril, estaba cerca del hotel y Ricky sugirió:
—Vamos a ver llegar los trenes.
Cuando todos se encaminaron hacia allí, Biffi iba delante, correteando alegremente y sacudiendo la cabeza.
—Hay que tener cuidado y sujetar fuerte al perro —dijo Pete.
—Será mejor que lo sujetemos entre los dos —opinó Holly.
Pam dio la correa a Holly y Ricky, los cuales la agarraron fuertemente. Un sonriente guardia de la circulación detuvo el tráfico para dar tiempo a que los cinco simpáticos hermanos y el perro cruzasen la calzada y penetrasen en el grisáceo edificio de la estación, que era de aspecto antiguo y estaba llena de gente.
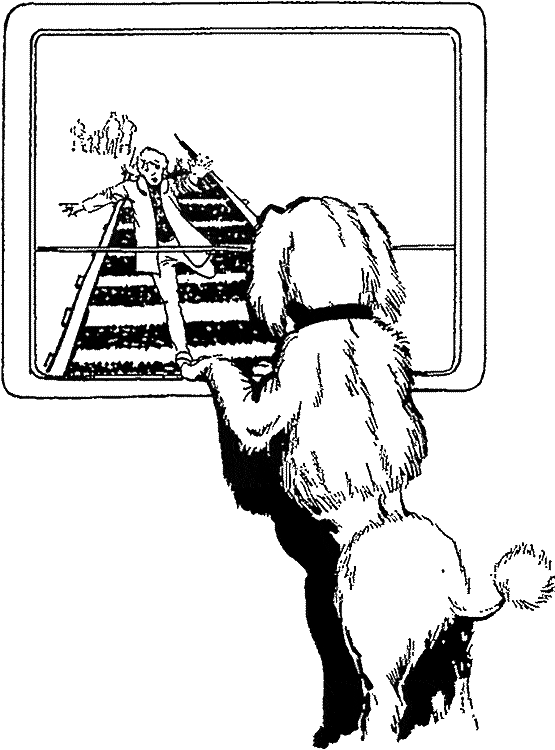
—¡Mirad! ¡Ya veo un tren! —gritó Ricky—. ¡Ven, Holly!
—«Nein», no, no —contestó Pete, esforzándose ante una alta verja de hierro, que tenía varias puertas para pasar a los andenes—. ¡Qué trenes tan extraños hay aquí! —comentó cuando los demás se acercaron.
Holly estalló en risillas.
—Fíjate, se puede entrar por en medio y por las «puntas» de los vagones.
Todos contemplaron con interés los vagones, divididos en pequeños compartimientos, con ventanas que se abrían de arriba a abajo.
—Sujeta bien la correa, Holly, que yo voy a verlo mejor.
Pero, en el mismo momento en que Ricky dejaba la correa, Biffi echó a correr hacia Sue, tan inesperadamente que Holly no tuvo fuerzas para sujetarla.
—¡Ven! ¡Vuelve en seguida! —chilló Ricky echando a correr tras el animal.
Pero a Biffi le gustaba estar suelto y no hizo caso del pequeño, sino que continuó corriendo y cruzó una de las puertas de la verja, seguido por los cinco Hollister, que iban como locos, temiendo perderlo.
—¡Quieto, Biffi! —advirtió Pam, asustada, al ver que el perro corría hacia el tren.
De pronto, el animal saltó a uno de los vagones. Antes de que Pete hubiera podido subir a la plataforma, un empleado cerró las puertas y el tren empezó a alejarse, lentamente, de la estación.
Pam estaba angustiadísima.
—¡Biffi, Biffi, sal! —suplicó a gritos, corriendo junto al tren en marcha.
Mientras, el empleado del tren miraba a la niña con extrañeza y acabó encogiéndose de hombros. Era indudable que no había visto entrar al perro.
Cuando el tren iba tomando más velocidad Biffi apareció, de repente, en una de las ventanillas de un compartimiento.
—¡Está ahí! —gritó Holly, echando a correr por las vías—. ¡Biffi, Biffi, guapísimo, vuelve!
—¡Oiga, ese perro es nuestro! —dijo Pete a gritos a un hombre del compartimiento—. ¡Ayúdenos usted, por favor!