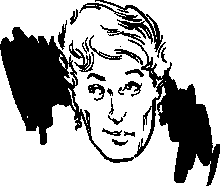
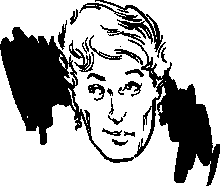
Mientras el transbordador se balanceaba con el viento, los Hollister miraron hacia el valle.
—¿Cómo saldremos de aquí? —preguntó Holly, con voz temblona.
Meyer sonrió, replicando:
—No os preocupéis. Hay veces en que la vagoneta se encalla.
De pronto, la vagoneta dio una sacudida y reanudó suavemente su camino de descenso hacia el valle. Cuando llegó al lugar de salida, se detuvo y las puertas se abrieron. Al aproximarse a ellas, el pie izquierdo de Pam tropezó con algo duro y la niña miró hacia abajo. En el suelo había una gran llave negra que Pam recogió. La llave medía unos diecisiete centímetros, era de hierro y parecía muy vieja.
—¡Mirad lo que he encontrado! —anunció Pam, saliendo la última.
—¡Zambomba! Podría ser una pista —observó Pete, tomando la llave para examinarla atentamente.
—¿Crees acaso que se le habrá caído a Blackmar? —preguntó Ricky.
—Podría ser —repuso el hermano mayor.
—Yo creo que Blackmar bajó en el aéreo justamente antes que nosotros —dijo Meyer.
Pero la señora Hollister observó:
—Es de suponer que irían otras personas en el aéreo, cuando bajó ese hombre.
—Además, se le pudo caer a un pasajero al subir la montaña —dijo Pam.
—Iré a preguntar al empleado —se ofreció Meyer.
Y se acercó al hombre de uniforme, encargado de la conducción del aéreo. Después de hablar con él unos momentos, en alemán, Meyer volvió junto a los Hollister, para explicar:
—La última vez que bajó el elevador, iba ocupado por dos personas. Un hombre, cuya descripción corresponde a la de Blackmar, y una mujer baja, con sombrerito de piel. En el viaje de subida no fue nadie.
—A lo mejor esta llave pertenece a la señora —dijo Pam—. ¿Cómo podríamos encontrarla…?
—Por suerte, el empleado le oyó decir a un taxista que le llevase al hotel Waldmeer.
—¿A dónde se ha ido el hombre malote? —indagó Sue.
Meyer se encogió de hombros, replicando:
—El empleado dice que no lo sabe.
—Si no se le ha caído a la señora del gorro de piel, lo más seguro es que se le cayera a Blackmar —reflexionó Pete.
Pam concordó con su hermano.
—No puede hacer mucho que se ha perdido, porque, como es tan grande, alguien la habría visto.
El investigador miró su reloj y frunció el ceño mientras comentaba:
—Tendría que seguir esta pista, pero me es imprescindible trasladarme al aeropuerto inmediatamente. Debo hacer los preparativos para ir a Ginebra mañana por la mañana, a entrevistarme con la policía. También la policía se interesa por el diamante desaparecido.
—Nosotros podríamos ir a visitar a esa señora del gorrito, para ayudar al señor Meyer —propuso Pam.
Y la señora Hollister contestó, aprobadoramente:
—Me parece muy buena idea.
El investigador se mostró muy contento por tal ofrecimiento y se convino en que todos se reunirían, a la hora de cenar, en el hotel Berghof, donde se hospedaban los Hollister.
—¿Podemos quedarnos con Biffi hasta la noche? —rogó Holly.
—Sí —contestó Meyer—. Sé que le cuidaréis bien.
Todos los niños sonrieron alegremente y Holly dio un abrazo al perro.
—Vete con nuestros amigos, Biffi —dijo el señor Meyer en voz suave.
El animal echó a andar junto con los niños y la señora Hollister hacia el coche que tenían alquilado, mientras el investigador iba a su pequeño automóvil.
—¡Adiós y buena suerte! —deseó a los Hollister.
La señora Hollister condujo el coche al hotel en donde tenían alquiladas dos habitaciones para toda la familia. Cuando entraron en el vestíbulo, Pam dijo:
—Mamá, Pete y yo podríamos ir solos al hotel Waldmeer. Está sólo dos manzanas más allá.
Los hermanos más pequeños se entretuvieron jugando con Biffi y ni siquiera se dieron cuenta de que se habían marchado Pete y Pam. Éstos recorrieron rápidamente un trecho de aquella misma calle, luego dieron la vuelta a la esquina y al poco, se encontraron frente al hotel Waldmeer. Pam siguió a Pete, el cual cruzó la puerta y se aproximó al mostrador de recepción.
—¿Habla usted inglés? —preguntó al recepcionista.
—Sí. ¿En qué puedo ayudaros? —preguntó el hombre, sonriendo amablemente, y hablándoles en inglés.
—Estamos buscando a una señorita bajita que lleva un gorrito de piel —explicó Pam.
El recepcionista se quedó unos momentos pensativo y, por fin, su cara expresó que ya se acordaba.
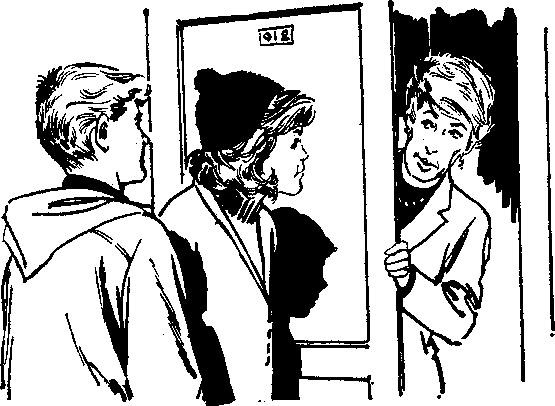
—¡Ah, sí! Os referís a «madame» Laforet.
—Debe de ser francesa —dijo Pam.
—«Madame» Laforet habla francés, pero es suiza. ¿No sabéis que en este país se hablan cuatro idiomas?
—¿Cuatro? —repitió Pete, con asombro.
Los dos hermanos se enteraron, entonces, de que esos cuatro idiomas eran el alemán, el francés, el italiano y otra lengua muy poco conocida que se llama romanche.
—Gracias por explicarnos todo eso —dijo Pete al hombre del hotel—. ¿Está en su habitación «madame» Laforet?
—Creo que sí. Es la habitación 210. Podéis tomar allí el ascensor.
A los pocos minutos, los dos hermanos llamaban a la habitación 210, y salía a abrir una señora delgada, de cabello oscuro, que les saludó en francés.
—Perdone —dijo Pam—, pero mi hermano y yo sólo hablamos inglés. ¿Es usted «madame» Laforet?
—Sí —contestó la señora, con extrañeza—. Entrad, por favor.
Los niños entraron, dijeron a la señora quiénes eran y le explicaron que se habían encontrado la llave de hierro.
—La hemos encontrado en el transportador aéreo —explicó Pam.
—Hemos pensado que, si era usted la señora del gorro de piel que fue en el aéreo, esta llave podría ser suya.
—Gracias —contestó la señora, mirando con curiosidad la llave negra—, pero no es mía.
—¿Se le cayó al hombre que iba, a la vez que usted, en el aéreo? —preguntó Pam.
—No lo sé —repuso «madame» Laforet—. Aunque podría ser. Ese hombre parecía tener mucha prisa por salir del transbordador.
—Entonces, se le caería a él —opinó Pam.
—Si deseáis encontrarle, ¿por qué no vais a un cerrajero? Yo creo que una persona que pierde una llave, tan poco corriente como ésta, acudirá a algún cerrajero, por si la persona que ha encontrado su llave ha ido allí a hacer averiguaciones sobre la misma.
—Es una buena idea —concordó Pete—. ¿Dónde hay un cerrajero por aquí?
La señora les hizo aproximarse a la ventana y señaló a los niños una tienda, situada en la acera de enfrente.
—Me fijé ayer en esa tienda. Es muy grande.
Pete y Pam dieron las gracias por todo a «madame» Laforet y salieron del hotel rápidamente. Cuando llegaron a la acera, vieron aproximarse, por la calzada, empedrada y estrecha, un tranvía. Pete, con la llave en la mano, se disponía a cruzar, cuando Pam se apresuró a cogerle por el brazo, exclamando:
—¡Cuidado!
Avanzando al tranvía, un taxi que iba a toda velocidad, se abalanzó hacia ellos. Pete tuvo el tiempo justo para apartarse de un salto, pero la llave que llevaba en la mano se le cayó, rebotó en el empedrado y desapareció por el enrejado de una alcantarilla.
—¡Zambomba! —murmuró el muchachito—. ¡Estos taxis de Zurich corren como locos!
—¡Y ahora se ha perdido la llave! —se lamentó Pam.
Apoyándose en las manos y rodillas, Pete atisbo por el enrejado de la alcantarilla. Ésta era poco profunda y a la escasa claridad que penetraba, el chico pudo distinguir, en el fondo, la negra llave.
—Creo que podremos sacarla —opinó.
Con toda precaución, él y Pam cruzaron la calle, hasta la tienda en la que un letrero decía: «Anton’s Schlosserei». Y bajo estas palabras se veía dibujada una gran cerradura con su llave.
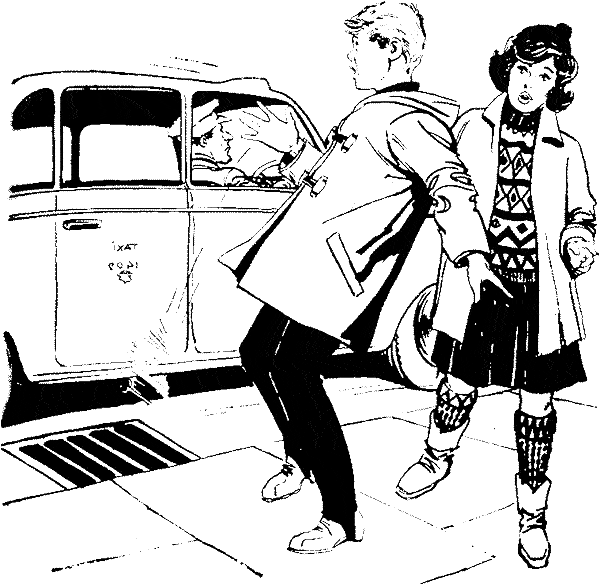
Los dos hermanos entraron y detrás de un mostrador encontraron a un hombre bajito, de cabellos rubios, y con un delantal de cuero atado a la cintura. Pete le explicó lo que les había sucedido y preguntó:
—¿No puede usted prestarnos un trocito de alambre?
—¿Os servirá esto?
—Yo creo que sí.
Pete dobló uno de los extremos del alambre, volvió con Pam al enrejado de la alcantarilla e introdujo el alambre, para intentar «pescar» la llave. El alambre pasó varias veces junto a la llave, sin engancharla, pero al fin Pete consiguió pasar el alambre por la parte circular de la llave y la sacó de la reja.
—¡Qué susto! Hemos estado a punto de perder esta pista, Pam —dijo Pete, mientras volvían a la tienda del cerrajero.
Los dos hermanos explicaron al hombre quiénes eran y él les contestó que era el señor Anton. Y cuando Pam le hizo una pregunta, el señor Anton dijo que no. Nadie había ido a su tienda preguntando por ninguna llave.
—Esta llave es antigua —añadió, examinando la que le mostraban los niños—. Es de las que se usan en los chalets montañeses o en los arcones viejos.
—Muchas gracias —dijo Pete, guardándose otra vez la llave—. Si alguien preguntase por esta llave, dígale que estamos en el hotel Berghof.
En el camino de regreso, Pete y Pam entraron en una tienda de artículos caninos y compraron una lata de comida para perros y un gran plato.
Cuando llegaron al hotel, Ricky, Holly y Sue todavía estaban jugando con Biffi. El animal daba continuas cabriolas, apoyándose en las patas traseras, con gran contento por parte de los pequeños.
Cuando la señora Hollister supo qué gestiones habían hecho los dos mayores, asintió con aire de aprobación, y añadió:
—Ahora, lo mejor será que os arregléis para ir a cenar. Los demás ya estamos listos y preparados.
Mientras Pete y Pam se vestían, Holly se encargó de dar de comer a Biffi. Luego, dejándole durmiendo, todos bajaron al vestíbulo del hotel para reunirse con su nuevo amigo.
Ricky hizo un mohín de desagrado al darse cuenta de que Meyer no llevaba ningún paquete. Seguro que se había olvidado de recoger los juguetes prometidos…
—¿Qué tal si vamos a cenar a orillas del lago de Zurich? —propuso Meyer—. Conozco un lugar muy bonito.
—¿Podremos ver los barcos? —quiso saber Ricky.
—Ya lo creo. Hay un panorama magnífico. Vamos.
Al volante del coche de alquiler de los Hollister, Meyer condujo a lo largo de una carretera que bordeaba el gran lago.
Por el camino, Pete y Pam le contaron las averiguaciones que habían hecho sobre la llave.
—Buen trabajo —alabó el investigador, dándoles las gracias.
Después de un agradable paseo en coche, se detuvieron ante un restaurante construido a orillas del lago. Allí Meyer pidió que les sirvieran en una mesa colocada ante los ventanales, desde donde se contemplaba el lago y la ciudad.
—¡Oooh! ¡Qué bonito! —se admiró Holly.
Pidieron un sabroso guiso de tallarines con ternera y cuando les llevaron el postre ya todo el hermoso lago estaba invadido por la oscuridad de la noche. Las barquitas, con luces de lindos colores, iban y venían de un lado a otro.
—Esto es precioso —murmuró Pam, apoyando soñadoramente la mano en la mejilla.
—Sí —concordó Meyer—, pero un lago suizo puede ser tan peligroso como un león. Las tormentas pueden surgir rápidamente y es temible para las embarcaciones. En cuanto se advierte mal tiempo, se hacen señales, con unas luces anaranjadas que se apagan y encienden intermitentemente, para advertir a los barqueros que deben regresar sin pérdida de tiempo a la orilla. —Entonces, el amable señor suizo sonrió añadiendo—: Ahora tengo una sorpresa para vosotros.
Meyer hizo una seña al camarero, que desapareció, para volver en seguida con dos paquetes. El investigador entregó el más pequeño a Pete y Ricky y el otro a las niñas.
—Debisteis de pensar que me había olvidado de lo prometido, ¿no? —rió alegremente—. Lo dejé aquí, al pasar, antes de ir a vuestro hotel.
Los dos chicos se apresuraron a rasgar el papel de su paquete y lo abrieron antes que las niñas.
—¡Canastos! —exclamó Ricky, con los ojitos relucientes—. ¡Si es un «walkie-talkie»!
—Sí. En miniatura —concordó su hermano—. Nunca había visto una cosa tan estupenda.
Los dos aparatitos del pequeño juguete eran tan diminutos que podían sostenerse en la palma de la mano. Se trataba de dos emisores-receptores de radio.
—Y funcionan bien. Los he inventado yo —explicó Meyer.
—¡Zambomba! Va a sernos muy útil para nuestros trabajos de detective —dijo Pete, entusiasmado.
—Pero ¿qué es eso? —exclamó Holly, que ya, con la ayuda de Pam, había abierto el otro paquete.
Pam acababa de sacar un aparatito que parecía una pequeña máquina sumadora.
—¿Toca una música? —indagó, muy extrañada, Sue.
El señor suizo se echó a reír.
—No. Es un aparato nuevo… Una máquina electrónica para traducir.
—¿Cómo funciona? —preguntó Pam.
—Es muy sencillo. Se marca la palabra en inglés sobre el teclado, como si se escribiera a máquina, se espera unos segundos y entonces aparece la palabra en alemán.
Pam e dispuso a probar el nuevo juguete y oprimió las teclas de la «Y», «e», «s». Se oyó un zumbido y en la máquina traductora apareció la palabra «ja».
—¡Oh! «Ja» quiere decir «sí» o «yes» —se asombró Pam—. ¡Esto es maravilloso, señor Meyer!
—Desde luego nos será muy útil en nuestro viaje por Suiza —intervino la señora Hollister—. Muchísimas gracias.
—Si la máquina funciona todo lo bien que espero, la haré fabricar en cantidad para la venta —dijo Meyer—. De modo que me harán un favor si la prueban y me dicen qué tal va.
—Gracias, gracias, señor Meyer —dijo Pam.
Y las tres niñas dieron un fuerte abrazo a su nuevo y simpático amigo.
—Bueno. Ahora tengo que irme —anunció el investigador, al cabo de un rato—. ¿Cuánto tiempo estarán el Zurich?
—Dos días más —repuso la señora Hollister—. Luego, queremos ir a las montañas.
—En tal caso, quisiera pedirles un favor.
—Nos gustará mucho ayudarle —aseguró Pam.
—¿Podrán cuidar a Biffi hasta que yo vuelva de Ginebra?
La señora Hollister contestó, sonriente:
—Lo haremos con mucho gusto.
Y Holly gritó muy alegre:
—Gracias por dejárnoslo, señor Meyer.
—Si dentro de dos días no hubiera yo vuelto, ¿tendrá usted, señora, la amabilidad de dejar a Biffi en casa de mi amigo Konrad Strebel? —preguntó Meyer, con voz triste—. Mi amigo vive en Grindelwald, en los Alpes.
—¿Es que cree usted que no va a volver, señor Meyer? —preguntó Holly con preocupación.
—Mi trabajo es muy peligroso, hijita. Nunca se sabe…
El investigador les acompañó a todos hasta el hotel y les dijo adiós. Pam, cariñosa como siempre, murmuró:
—Estoy segura de que volverá usted, señor Meyer.
—«Auf wiedersehen», entonces —contestó Meyer al marcharse.
Cuando los niños se metieron en la cama, Biffi saltó a la de Sue y Holly, y se enroscó a los pies de las dos niñas, sin moverse en toda la noche. En cambio, Pam estuvo mucho rato despierta, pensando en lo que le había dicho Meyer.
A primera hora de la mañana telefoneó el empleado de recepción a la habitación de Pete y Ricky.
—¿Diga? —preguntó Pete, con voz adormilada.
—Aquí hay una persona que desea verle. Dice que es muy importante.
Pete despertó a su hermano pequeño y los dos se vistieron a toda prisa, se limpiaron los dientes y, después de chapuzarse la cara en agua fría, bajaron al vestíbulo. Allí les estaba esperando el cerrajero.
—«Guten morgen» —dijo, saludándoles, y en seguida añadió—: Os doy cincuenta dólares por esa llave vieja.