

Un gran copo de nieve fría fue a aterrizar en la punta de la naricilla de la pequeña Sue Hollister. El copo se derritió antes de que los lindos ojos de Sue se hubieran vuelto a abrir, mientras parpadeaba con asombro, mirando la nevisca que caía sobre el camino bordeado de árboles.
—¡Canastos! Suiza es muy misteriosa —exclamó Ricky, el rubito de ocho años, mientras chapoteaba en el nevado camino—. ¡Los árboles parecen fantasmas negros!
—Pronto estaremos en el hotel —calculó Pam, que tenía diez años, arreglándose la bufanda que cubría su cabello negro—. Ven, Holly, dame la mano.
La señora Hollister caminaba detrás de Holly, su hija de seis años, cuyas trenzas asomaban bajo un gorrito encarnado. Pete, un guapo muchachito de doce años, era el último de la fila.
La familia acababa de bajar del transbordador aéreo que les había llevado a lo alto del Felsenegg, una loma desde donde se podía contemplar la ciudad de Zurich. Aunque era el segundo día del mes de junio, sobre la montaña cubierta de pinos caía una ligera nevada primaveral y la tierra estaba cubierta por una gruesa capa de nieve, blanca como una sábana.
De repente, a través de la neblina, se oyó un grito ronco.
—¡Alto! ¡Alto!
A los gritos siguieron fuertes ladridos, mientras dos hombres y un perro aparecían entre la bruma, dirigiéndose directamente hacia los Hollister.
—¡Oh, Dios mío! —exclamó la señora Hollister.
—¡Detengan a ese hombre!… ¡Sujétenle!… —gritó el perseguidor, que corría por el sendero nevado, varios metros más atrás de su perseguido.
Al mismo tiempo, un hermoso perrazo de aguas, de color gris, iba, literalmente, pisándole los talones al fugitivo.
El hombre llevaba un abrigo oscuro, con el cuello levantado y su cara quedaba casi completamente oculta por dicho cuello y la gorra de cuadros, cuya visera le bajaba sobre los ojos. Mientras el desconocido huía, abriéndose paso entre los Hollister, Pete intentó alcanzarle, pero sus dedos no hicieron más que rozar el abrigo del hombre.
En aquel momento, el perseguidor y su perro se abalanzaron entre la familia. Pam se apresuró a tomar a Sue en brazos y apartarse un poco, mientras la señora Hollister se situaba ágilmente a un lado. Pero Pete y Holly cayeron en la nieve. Y el perro de aguas dio un enorme salto, pasando sobre la cabeza de Ricky. También el perseguidor había caído al suelo.
—¿Se ha hecho alguien daño? —preguntó Pam.
—No. Todos estamos bien —repuso Pete, mientras sus hermanos y él se levantaban.
El hombre también se puso en pie, miró a todos con un poco de apuro, y dijo, con acento suizo:
—Lo lamento mucho. Es que esto está tan resbaladizo…
Pete miró admirativo a aquel hombre alto y delgado, con larga nariz recta y ojos castaños, rodeados de las arruguitas propias de las personas siempre sonrientes.
Pam se agachó a recoger el sombrero que se le había caído al desconocido y, después de sacudirle la nieve, se lo entregó a su dueño.
—Muchas gracias —dijo él, al tiempo que movía apesadumbrado la cabeza y miraba hacia el camino oculto por la nevisca, por donde había desaparecido el fugitivo.
—¿Por qué le persigue usted? —preguntó Pete.
—Es una larga historia —repuso el desconocido, mirando al perro de aguas que se sentaba, obediente, a sus pies. Y hablando con el animal, el señor suizo regañó—: Biffi, ha sido culpa tuya. Te advertía que no ladrases. Le has asustado.
Mientras Ricky se sacudía la nieve de su cabello rojizo y Holly limpiaba su abrigo de los copos de nieve, el hombre dijo:
—Me llamo Johann Meyer. Vengan conmigo a la fonda a tomar un cacao caliente. Puedo garantizarles que el chocolate que se hace en Suiza es el mejor del mundo.
Por el camino, los Hollister fueron presentándose uno por uno, para que el señor Meyer supiese sus nombres y luego Pete siguió explicando:
—Venimos en avión con nuestro padre, que tuvo que trasladarse a Europa para comprar juguetes para el «Centro Comercial». Es una tienda de Shoreham.
—Que está en los Estados Unidos —especificó Ricky.
—Papá volvió a casa en cuanto acabó de hacer las compras, pero nosotros nos quedamos un poco más y hemos venido a visitar Suiza —hizo saber Pam.
Y con su vocecilla cantarina, Holly añadió:
—Llegamos ayer a Suiza.
—Confío en que la visita resulte divertida —dijo Johann Meyer, mientras llegaban al pequeño restaurante, situado en una loma, desde donde se contemplaba el fondo del valle.
El señor Meyer abrió la sólida puerta de madera de roble y entró detrás de los Hollister en el acogedor establecimiento.
—¡Qué bien huele! —exclamó Pam.

Se sentaron a una mesa y se desabrocharon los abrigos. Biffi se colocó, silenciosamente, entre su dueño y Pam. Meyer encargó que le sirvieran chocolate bien caliente y bocadillos.
La camarera les llevó las tazas de humeante chocolate, encima del cual había una gran bola de nata batida. Holly, entusiasmada, murmuró:
—¡Qué lindo!
Biffi se había puesto muy tieso e iba inclinando de un lado a otro la cabeza, mientras veía servir el chocolate.
—A lo mejor después podemos darte un poco —dijo Pam, en voz muy bajita, hablando con el perro. Luego, se volvió al señor Meyer y preguntó—: ¿Por qué ha dejado usted de perseguir a ese hombre, si estaba muy cerca de él?
—Yo sabía que el trasbordador aéreo salía dentro de unos segundos y que seguramente Blackmar iría a tomarlo. Pero él me llevaba bastante ventaja y, después de la caída en la nieve, ya no habría valido de nada seguir corriendo.
—¿Blackmar? —repitió Ricky—. ¿Y quién es?

Meyer sonrió, dio un profundo suspiro y se reclinó en el respaldo de su silla.
—No debo molestaros, explicándoos todo esto, porque es tarea de detectives.
—¿Detectives? —exclamó inmediatamente Holly—. Nosotros somos detectives, señor Meyer.
—Es cierto —corroboró Pete—. Nosotros resolvemos muchos misterios.
El señor Meyer se sintió muy interesado y dijo en seguida:
—Entonces conviene que os explique este asunto. Yo no soy exactamente un detective, sino un investigador que trabajo para una compañía de seguros.
Mientras saboreaban el aromático chocolate y comían los bocadillos, la señora Hollister y sus hijos escucharon, asombrados, lo que su anfitrión suizo les explicaba.
—Si me guardáis el secreto —siguió diciendo el suizo, en voz muy baja—, os diré que estoy investigando sobre el robo de un gran diamante, desaparecido de Holanda.
—¡Extraordinario! —murmuró la señora Hollister.
—Sí. De una industria desapareció una valiosa gema en bruto, además de una pequeña maquinaria para cortar diamantes. Y no sólo eso, sino que, al mismo tiempo, desapareció también un experto cortador de diamantes. Haciendo investigaciones se averiguó que ese hombre llegó hasta la frontera suiza. Y a mí me corresponde encontrarle.
—¿Ese cortador de diamantes es Blackmar? —indagó Pete.
—No. Pero Blackmar es un bien conocido ladrón de joyas, y yo opino que pudo ser él quien ideara el robo. Le vi en Zurich y le he seguido hasta aquí, pensando que tal vez iría a reunirse con algún miembro de su banda. En vista de que no aparecía ningún sospechoso, me aproximé a Blackmar para interrogarle. Pero Biffi empezó a ladrar y, como ese truhán me conoce, echó a correr como un rayo.
—Es una lástima que nosotros le interceptásemos el paso —se lamentó la señora Hollister—. De lo contrario, tal vez habría podido alcanzarle.
—Sí. Sí. Ha sido culpa nuestra —aseguró la chiquitina Sue—. Tenemos que ayudar a encontrar al hombre malote.
—Creo que también Biffi está triste por lo que ha ocurrido —dijo Pam—. ¿Podemos dejarle que se suba a una silla, si le limpiamos las patas?
—Sí. Le gustará mucho —asintió Meyer.
—Yo le dejo mi sitio —se ofreció, en seguida, Ricky, levantándose—. Quiero salir a jugar. Mamá, ¿me dejas salir?
—Sí —accedió la señora Hollister—. Pero no te alejes; no vayas a extraviarte.
Holly rogó a la madre que la dejase ir con Ricky, en seguida corrió tras su hermano y los dos desaparecieron por la puerta.
Pam limpió las patas de Biffi con una servilleta de papel y entonces, cuando la niña se lo ordenó, el perrazo saltó a la silla que Ricky había dejado libre.
—¡Qué «percioso»! —declaró Sue, acercándose a acariciar al perrazo de lanas.
Entre tanto, Ricky y Holly corrían por la nieve. No había por allí más que un matrimonio de mediana edad que, a pesar de la nieve que caía, estaban haciendo fotografías junto a la posada.
—Juguemos a tirar bolas de nieve —propuso Holly.
—¿Nos las tiramos uno a otro?
—No —contestó Holly, señalando hacia arriba—. Si la tiramos a ese tejado lleno de nieve, las bolas bajarán rodando y se irán haciendo más grandes, más grandes…
—¡Canastos! ¡Qué lista eres! —se admiró el pecosillo de Ricky.
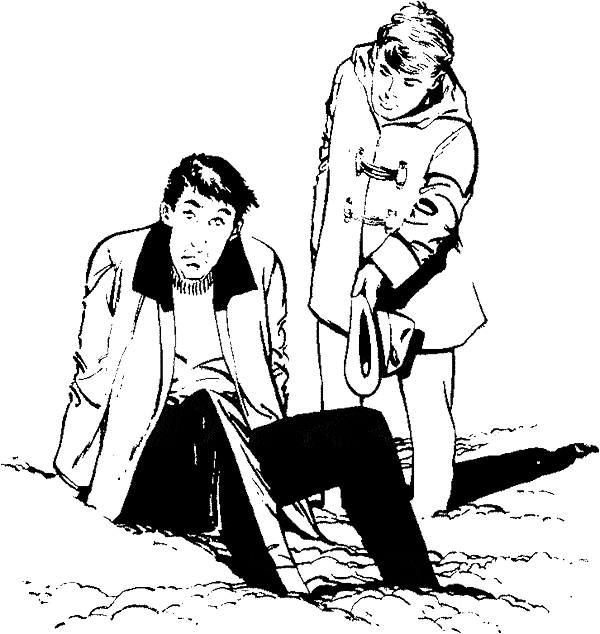
Y él y su hermana se agacharon y empezaron a hacer varias bolas de nieve. Estaban tan entretenidos con aquello, que no vieron cómo el señor suizo de mediana edad se quitaba el sombrero, para sostenerlo sobre el antebrazo colocado ante el pecho, y quedaba muy quieto para que le hicieran una fotografía.
Mientras esto ocurría, los niños fueron tirando, una tras otra, las bolas de nieve al tejado. En un principio, las blanquísimas pelotas de nieve no parecían moverse, pero luego empezaron a resbalar por el tejado, haciéndose más grandes, cuanto más se acercaban al alero, bajo el cual esperaba el hombre a que su mujer le hiciese la fotografía.
—¡Cuidado! —gritó Ricky.
Pero la advertencia del chiquillo llegó demasiado tarde. Tres hermosas bolas de nieve aterrizaron en la calva cabeza del caballero y, desmoronándose, resbalaron en menudos trozos por la cara sonrosada del pobre hombre, que masculló furioso:
—¡Ug!
—¡Lo sentimos mucho! —se disculpó Holly, mientras ella y su hermano corrían hacia el señor, a quien su esposa estaba librando de la nieve que llenaba su cara.
—No lo hemos hecho con intención —aseguró Ricky.
—No os apuréis —dijo la señora, estallando en risillas—. Gracias a vosotros he conseguido hacer una fotografía muy cómica a papá.
Las palabras de la señora hicieron sonreír al hombre, a pesar de lo mucho que se había enfadado. Entonces, a Holly se le ocurrió decir:
—¿Quieren que les hagamos una fotografía a los dos juntos?
Los dos aceptaron, muy contentos, y Holly les hizo una fotografía.
—Te lo agradezco —dijo la señora, tomando la máquina fotográfica de manos de la niña—. Esperamos que os divirtáis mucho visitando nuestro país.
Los dos hermanos volvieron a entrar en la posada y se echaron a reír al ver a Biffi sentado a la mesa. Cuando el señor Meyer oyó lo que había ocurrido con las bolas de nieve de Ricky y Holly, se echó a reír alegremente, diciendo:
—Primero yo os obligué a daros un baño de nieve, y ahora habéis hecho vosotros lo mismo con unas personas suizas. —Miró su reloj y añadió—: Bueno, ahora tengo que irme.
Los Hollister les dieron las gracias por la invitación y todos se levantaron de la mesa. Pero, antes de que Biffi hubiera saltado de su silla, Pam se fijó en la chapa del collar, en donde se veían las letras HBLAE.
—¿Qué quiere decir esto? —preguntó.
—Es la matrícula de mi avión.
—¡Zambomba! —se asombró Pete—. Entonces, ¿es usted también aviador?
—Sí. Tengo una avioneta particular y la utilizo para mis trabajos detectivescos.
—Eso es estupendo —opinó el mayor de los hermanos.
—¿Y qué son esas iniciales? —quiso saber Sue, cuando salían del restaurante.
—Son como el nombre de mi avión. Quieren decir: Hotel Bravo Lima Alfa Eco.
Los Hollister quedaron asombradísimos y Meyer siguió explicando:
—Existe un alfabeto clave internacional y cada avión lleva su nombre con ese alfabeto. HB indica que el aparato es de Suiza y LAE lo identifica como una avioneta particular.
—¿No podría usted decirnos todo ese alfabeto clave? —preguntó Pete muy interesado, mientras caminaban por el sendero nevado.
—Desde luego. Pero ¿creéis que seréis capaces de recordarlo? —sonrió el señor Meyer, haciendo un alegre guiño a Sue, cuando la chiquitina puso su mano en la de él.
—¡Claro que lo recordaremos! —declaró Ricky, muy seguro.
—Muy bien. Pues es el siguiente: Alfa - Bravo - Charlie - Delta - Eco - Fostrot - Gold - Hotel - India - Julieta - Kilo - Lima - Mike - Noviembre - Oscar - Papá - Quebec - Romeo - Sierra - Tango - Uniforme - Víctor - Whisky - X (de los rayos X) - Yanki - Zulú.
—¡Canastos! ¡Es estupendo! —exclamó Ricky cuando Meyer concluyó de recitar el alfabeto de los aviadores.
—Por eso, si Biffi se perdiera, se le podría identificar por mi avión. Biffi también es aviador y se sienta conmigo en el asiento del piloto. ¿No es cierto, Biffi?
Al oír pronunciar su nombre, el animal empezó a correr, describiendo cerrados círculos y levantando con las patas rociadas de nieve.
—¡Cuánto me gusta este perrito! —declaró Holly, agachándose a abrazar al animal, cuyos bigotes estaban llenos de nieve medio derretida. Cuando Biffi dio unos lametones en la mejilla a Holly, ella exclamó—: ¡Huy qué cosquillas!
Y la niña echó a correr alegremente, delante de Biffi.
Por fin llegaron al trasbordador. Se abrieron las puertas correderas y todos entraron. Como en la vagoneta no había asientos, todos se situaron cerca de las ventanillas, esperando a que la vagoneta se pusiera en marcha. Abajo, los pinos cubiertos de nieve parecían arbolitos de juguete.
—Sólo estaremos una semana en Suiza, y me gustaría volver a verle, señor Meyer —dijo Pete.
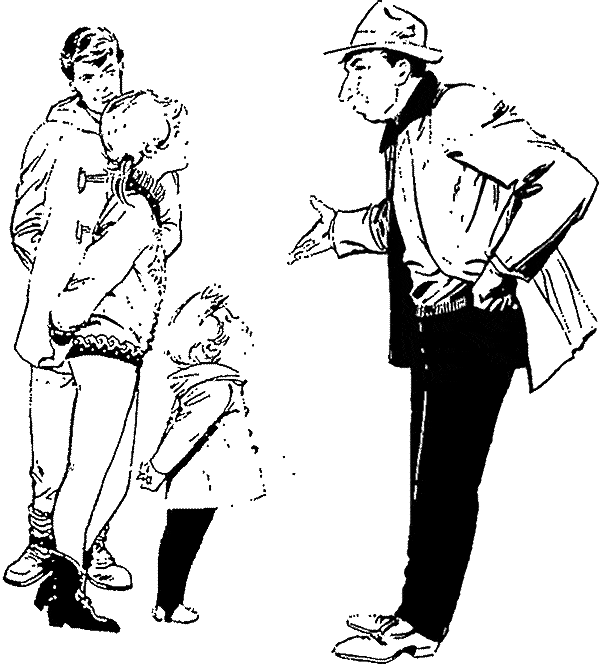
—A usted, y también a Biffi —añadió Pam, acariciando la testuz del perro de aguas.
—Y a nosotros también —sonrió Meyer—, pero ante todo debo interesarme por el diamante desaparecido.
En aquel momento corrieron las puertas del transbordador, y cuando estuvieron cerradas se inició el descenso, sin más pasajeros que los Hollister, el investigador y Biffi.
—Sin embargo —continuó Meyer—, hay algo que puedo dejaros como recuerdo.
Explicó a los niños que su distracción favorita consistía en hacer juguetes electrónicos.
—Quisiera daros algunas muestras. Las tengo en mi avión, que está en el aeropuerto.
Los niños le dieron las gracias con ojos chispeantes.
—Es usted muy amable —añadió la señora Hollister.
Pete se quedó mirando los gruesos cables por los que la vagoneta se deslizaba hacia el valle y se le ocurrió decir:
—Supongo que serán resistentes.
No bien el muchacho había pronunciado aquellas palabras, cuando el transbordador se paró bruscamente, una y otra vez. Los niños se sujetaron a toda prisa, abriendo unos ojos inmensos y asustados.
—¡Canastos! ¡Hemos encallado…! —gritó Ricky.