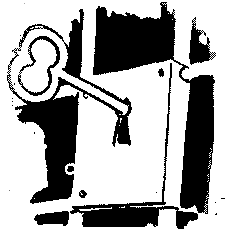
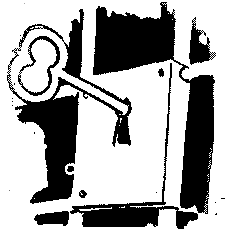
Una exclamación de desencanto salió de las bocas de todos los niños, mientras contemplaban el cartel con la prohibición y la verja cerrada con llave del Circo Mágico.
Pete dejó escapar un silbidito de disgusto.
—¡Después de haber venido hasta aquí…! Papá, no iremos a marcharnos ahora sin averiguar si es aquí a donde traen los perros robados.
—No, Pete. No podemos hacer eso —repuso con voz firme el señor Hollister—. Nos quedaremos a pasar la noche en el pueblo y, por la mañana, veremos la manera de entrar en este cercado.
—¿No habrá algún agujerito en la pared, para poder mirar lo que hacen dentro? —preguntó Holly, esperanzada.
Los niños buscaron con todo interés, pero no encontraron agujero alguno, a pesar de que dieron la vuelta completa al muro. Encontraron una portezuela muy baja, por la que apenas podría pasar un hombre, arrastrándose, pero también estaba cerrada con llave.
Los Hollister esperaron aún un rato, por si alguien entraba o salía del circo. Pero no ocurrió nada. A las seis renunciaron a seguir allí.
Mientras volvían al coche, Pete, con expresión tristona, murmuró:
—Me parece que acabaremos todo esto sin haber conseguido nada.
Ricky tuvo una idea.
—¿Por qué no se queda uno de centinela a la puerta del circo, para que vea quién entra?
Y Pam propuso otra cosa.
—¿Por qué no vamos Pete y yo, diciendo que somos trapecistas? Querrán que hagamos una prueba y mientras esperamos, podemos ver algo.
La señora Hollister movió negativamente la cabeza.
—Si tuvierais que hacer esa prueba, correríais un gran riesgo. No sois expertos y no engañaríais a gentes de circo.
Aquella noche, al irse a dormir, los Hollister formaban un grupo muy desanimado. Pero, por la mañana, los niños volvían a sentirse entusiasmados y dispuestos a seguir su trabajo como detectives.
Pete, Pam, Ricky y Holly se despertaron al amanecer, antes que Sue y que sus padres. Pete propuso que los cuatro fuesen paseando hasta los alrededores del circo para ver qué podían averiguar. A Ricky y las niñas les gustó la idea, y Pam fue a pedir permiso a su madre.
—Está bien, hija —repuso la señora Hollister, adormilada—. Pero no os separéis ni un momento y volver para la hora del desayuno.
—Sí, mamá —prometió la niña, corriendo a decir a sus hermanos que debían darse mucha prisa.
—Yo creo que todos los circos salen alguna vez de gira —observó Pam.
La respuesta de Pete fue que aquélla era una razón más para resolver en seguida el misterio de los perritos desaparecidos. Cuando el Circo Mágico se trasladase a otra parte, sería difícil seguirle la pista.
—¡Mirad! —advirtió Ricky, señalando al frente.
La gran puerta que daba entrada a los terrenos del circo acababa de abrirse. Pensando que tal vez vieran alguna cosa que les ayudase a hacer un descubrimiento, los cuatro niños corrieron en aquella dirección. Una camioneta cruzó la verja y se alejó por la carretera. Antes de que los Hollister hubieran podido echar siquiera un vistazo a través de la verja, un guarda la cerró. En seguida, se oyó caer un pestillo.
—Estamos de mala suerte —se lamentó Pete—. Pero podemos explorar por fuera. A lo mejor encontramos alguna pista alrededor de la valla. Ayer vi muchos papeles y cosas por el suelo.
—Todo esto parece un basurero —opinó Holly, aburrida de buscar sin resultado.
Los niños empezaron a buscar de una manera ordenada y sistemática. Ricky encontró una caja de cartón, pero estaba vacía. Unos momentos después, Holly encontró otro papel igual al folleto que vieron en el avión. Después de estar un rato más dando vueltas, sin encontrar más que trozos de periódico y papel.
Pete declaró que todo lo que pertenecía a aquel circo le parecía una completa porquería.
—Pero, de todos modos, me gustaría mucho poder echar un vistazo por dentro.
Apenas el chico había acabado de hablar, cuando Pam contuvo una exclamación. La niña se había agachado a coger un pedazo de cuero, retorcido y cubierto de polvo; de pronto comprobó que era un collar de perro. La matrícula del animal había desaparecido y se había intentado arrancar la placa con el nombre del propietario; pero esto todavía resultaba legible.
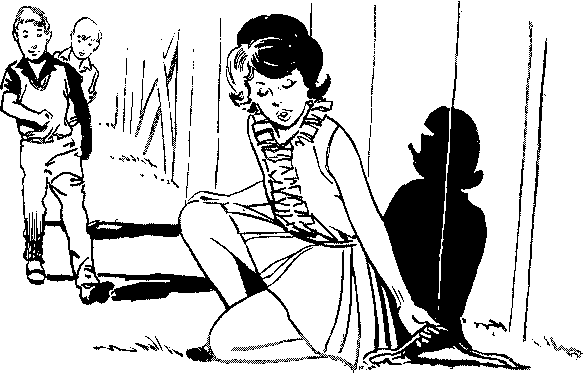
—¡Pete, Ricky, Holly! ¡Venid en seguida! —llamó Pam, muy nerviosa.
Mientras sus hermanos se acercaban corriendo, para ver qué era lo que había encontrado, Pam señaló el nombre que estaba escrito en la placa del collar. Verdaderamente perplejos, leyeron todos:
«Zip, propiedad de Pam Hollister, Shoreham Road, Shoreham».
Durante varios minutos, los cuatro estuvieron demasiado asombrados para ser capaces de hablar. Por fin, fue Pam la primera en poder decir:
—¡Aquí debe de estar el ladrón! Él robó el collar nuevo de Zip cuando le golpeó.
Los hermanos decidieron entonces que el hallazgo del collar de Zip hacía necesario que ellos actuasen inmediatamente. Las niñas propusieron volver a toda prisa a contar aquello a sus padres, pero Pete y Ricky tuvieron otras ideas.
—Yo creo que lo que hay que hacer es saltar la valla y encontrar al ladrón de perros antes de que escape —declaró Ricky.
—Bueno. De acuerdo —asintió Pam.
El corazón de los cuatro hermanos latía con fuerza, mientras trataban sobre la manera de saltar la valla. Al final, fue Pete quien dio la mejor solución. Debían ir a la parte del paredón en que estaba la puertecilla baja; Pam y Ricky sostendrían a Pete para que trepase y saltara dentro. Una vez allí, Pete abriría la portezuela y entrarían los demás.
El muchacho montó a los hombros de sus dos hermanos y se asomó al otro lado. Por suerte no había nadie que pudiese verles en aquella parte y Pete saltó al interior. Un momento después los otros habían entrado, también.
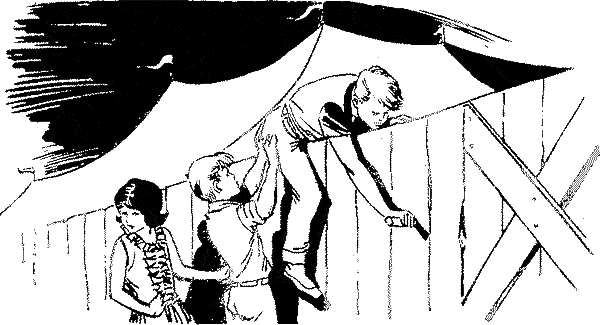
Mientras miraban a uno y otro lado, preguntándose por dónde sería mejor ir, los Hollister comprobaron que aquél era un circo muy sucio y desagradable. No se comprendía cómo el propietario podía pagar a los artistas sueldos mucho más altos de los que pagaba Peppo.
Moviéndose con mucha cautela, los niños llegaron a un viejo carromato circense. Atado desde la puerta a un poste cercano había un cordel de donde colgaban algunas ropas, azotadas por la brisa de la mañana.
De pronto Pete asió a Pam por un brazo.
—¡Mira aquella camisa! —dijo, en un cuchicheo.
Era una camisa blanca a rayas azules en zigzag; en el centro de la pechera tenía un gran agujero.
—¡Es su camisa! ¡El ladrón está allí! —siseó Pam.
—¿Qué haremos? —preguntó Holly, temblando—. Será mejor ir a buscar a papá.
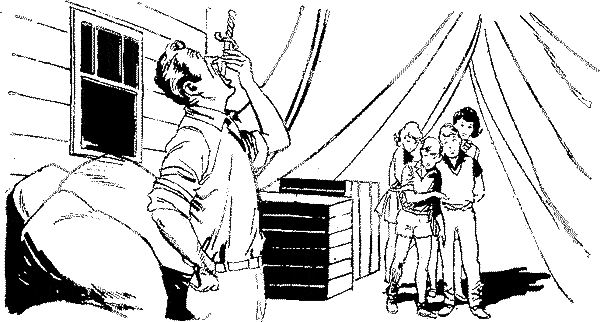
—¡Un momento! —pidió Pete, que estaba mirando a un desconocido que acababa de aparecer por la salida de una tienda de lona marrón—. ¡Mirad a aquel hombre!
Todos se volvieron a mirarle. El desconocido era alto y delgado y en aquel momento ¡se estaba engullendo una reluciente espada!
—¡Ooooh, qué horror! —exclamó Pam, en voz bajísima.
Holly estaba aterrada, pensando que el hombre iba a hacerse daño, pero, mientras todos observaban, fascinados, el hombre volvió a sacar el sable que colocó sobre una silla que había delante de la tienda.
Mientras tanto, Pam estaba pensando: «Aunque sea un traga-sables, parece un hombre bueno. A lo mejor quiere decirnos quién vive en ese carromato».
Cuando se lo dijo a sus hermanos, todos estuvieron de acuerdo con ella. Mientras se acercaban, Pam dijo al oído de Pete:
—Puede que ese traga-sables sea del circo de Peppo. Puede ser aquel del que nos habló el conductor del autobús.
Su hermano movió la cabeza, asintiendo, en el mismo momento en que el hombre volvía la cabeza. Al verles, sonrió a los niños y les dijo:
—Buenos días. Vosotros debéis de ser esos pájaros madrugadores, de los que tanto se oye hablar.
Pam se presentó a sí misma y a sus hermanos y explicó que no formaban parte del circo. El traga-sables arqueó las cejas con gran asombro, mientras decía que según tenía entendido, no se permitía la entrada a visitantes en aquel circo.
Los niños se miraron unos a otros, sin dar explicaciones. Pete preguntó inmediatamente:
—¿Es usted el traga-sables que estaba en el circo «El Sol»?
El hombre dijo que sí, con un cabeceo, y su expresión se tornó triste.
—Rita y Kit nos han contado lo buen artista que es usted —dijo afablemente, Pam—. Están seguros de que Peppo no volverá a encontrar otro traga-sables como usted.
Al hombre se le alegró el semblante al oír aquello y contestó:
—Claro que no. —Después de un momento, comentó—: Peppo es una buena persona. ¿Cómo sigue?
—¡Pobre Peppo! —exclamó Pam—. No le va muy bien. Sus mejores artistas se van marchando.
—Yo estoy arrepentido de haber dejado a Peppo —confesó el traga-sables.
Cuando el hombre entraba ya en su tienda, Pete preguntó:
—¿Puede usted decirnos quién vive en aquel carromato donde hay ropa tendida?
—Desde luego. Quien vive allí es el profesor Mars. Es un gran domador de perros; al menos eso dice. Tiene un número en el circo con perros amaestrados, pero yo todavía no he tenido el placer de verlo.
Los niños casi no podían dominar su nerviosismo. Y, mientras se preguntaban qué era lo que debían hacer, se abrió la puerta del carromato del profesor Mars. Un hombre salió por aquella puerta y se detuvo en el escalón más alto. Miraba hacia otro lado y no tuvo ocasión de fijarse en los Hollister. A punto de saltar de nerviosismo, Ricky susurró:
—¡Es el ladrón de perros!
Mientras los niños se escabullían para ocultarse detrás de una caja de embalajes, el profesor bajó los escalones del carromato y cruzó el césped hasta una zona rodeada de alta valla. Al momento sonaron ladridos temerosos. Los niños fueron hacia allí.
Después de abrir la puerta de la cerca con una llave, el hombre entró y abrió una gran perrera. Dentro había cuatro blancos perros de aguas. Al ver al hombre, todos retrocedieron, gruñendo y ladrando.
—¡Son los perritos robados! —murmuró Pam, temblando de emoción.
—¡Qué mal los trata! —se indignó Pete—. Les está pegando con esa cuerda.
Pam empezó a salir de su escondite, decidida a salvar a los perros de tan malos tratos, pero su hermano mayor la hizo retroceder.
—Si nos descubrimos, no podremos detenerle nunca. Ahora sí que tenemos que marcharnos, para avisar a papá y a la policía.
Los niños empezaron a alejarse, procurando no ser vistos. Cruzaron a toda prisa, por los pasadizos que quedaban entre tiendas y carromatos y cuando llegaron a la calle estaban sin aliento.
Pete abrió la portezuela y, Holly primero, luego Pam, se arrastraron hacia el exterior. Cuando Ricky se disponía a salir detrás de sus hermanas, una pesada mano se posó en su hombro. Otra manaza agarró a Pete.
—No os escaparéis —dijo una voz cruel, mientras los dos muchachitos se sentían arrastrados hacia atrás y la portezuela se cerraba—. ¡Insoportables Hollister, ésta es la última vez que me molestáis!
¡Era el profesor Mars!
Él sujetaba a Pete, mientras otro hombre tenía sujeto a Ricky. Cuando los muchachos abrieron la boca, dispuestos a gritar, pidiendo ayuda, los hombres se lo impidieron, oprimiéndoles los labios con sus enormes manos.
—¡Pronunciad una sola palabra y lo lamentaréis muy seriamente! —Masculló el ladrón—. ¡En marcha hasta mi carromato!
Ricky estaba temblando y los ojos se le llenaron de lágrimas. Al verlo, Pete le rodeó los hombros con un brazo.
—Todo se arreglará, Ricky —le dijo a media voz—. De alguna manera saldremos de aquí. Ahora más vale que hagamos lo que nos manden.
Los dos muchachitos echaron a andar, seguidos por los dos hombres.