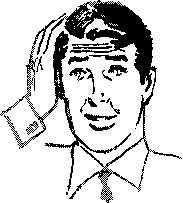
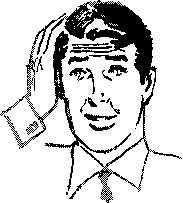
Fue Pete el primero en adivinar a dónde iban a hacer aquel corto viaje.
—Creo que una parte de tu secreto es que vas a llevarnos al Circo Mágico.
—Eso es —asintió el señor Hollister.
Los ojos de Pam se iluminaron.
—Me parece que sé lo que quieres decir con eso de que beneficiarás tus negocios, papá —dijo la niña—. Quieres ir a ver alguna otra embarcación.
—Ya veo que el Club Hollister de Super-Detectives se ha puesto nuevamente al trabajo —rió el padre—. Cada uno de vosotros ha hecho una suposición y ha acertado en el primer instante.
Sonriendo, la señora Hollister hizo notar que lo que nadie había adivinado era lo bien que lo iban a pasar. ¡Cada vez que los felices Hollister estaban juntos se divertían de lo lindo!
—Tienes razón, Elaine —asintió su marido—. Pero tenemos un trato especial. Creo que sobre eso conviene guardar el secreto.
Los niños quisieron obligarle a que les contase todo, pero el señor Hollister se limitó a reír alegremente y pidió que todos se preparasen para marchar lo antes posible, añadiendo:
—Llevaos los trajes de baño y pijamas. Puede que tengamos que quedarnos a pasar la noche.
A las nueve, todos estaban preparados para marchar. El señor Hollister había alquilado en la ciudad una furgoneta como la que utilizaba en Shoreham y cada uno ocupó el puesto de costumbre. La señora Hollister y Sue delante, las otras dos niñas en el asiento central, y los chicos detrás.
Durante dos horas el señor Hollister condujo por una región despejada y arenosa, en la que de vez en cuando aparecían grupos de limoneros y vides. ¡Qué olor tan agradable se notaba por todas partes!
Luego llegaron a un canal y el señor Hollister tomó la carretera que corría a lo largo de casitas de campo, pintadas de color rosa, azul, amarillo y verde. Se detuvo ante una embarcación de las usadas para vivienda y todo el mundo salió. Soplaba algo de viento, pero muy cálido y agradable.
La embarcación no era tan bonita como la que se encontraba en la Isla del Circo y el señor Hollister decidió en seguida que no sería apropiada para su cliente.
—Ni siquiera voy a entrar —dijo—. Volveremos al coche en cuanto hayamos estirado un poco las piernas.
Los niños jugaron a prendas durante diez minutos, volviendo luego al coche. La señora Hollister, suspirando, sacó un peine de su bolso y atusó los cabellos de Sue.
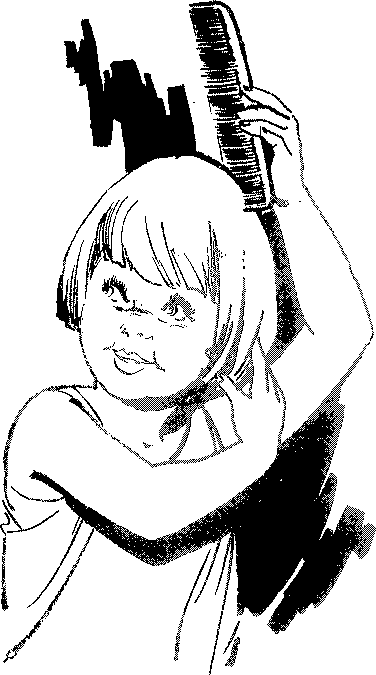
—Los vientos alisios son maravillosos —comentó—. Sin ellos, este calor resultaría insoportable. Pero son desastrosos para el cabello.
Miró entonces la negra cabeza de Pete y comentó, riendo:
—No se mueve ni un pelo en cabellos cortados a cepillo, como el tuyo. Puede que también nosotras debiéramos cortarnos así el cabello, hijas.
—¡No! ¡No! —protestó, horrorizado, el señor Hollister.
YSue informó:
—A mí me gusta el pelín como lo llevamos. No quiero que me quiten mis rizos.
—Muy bien, Sue —dijo Pam—. Entonces, que sea mamá la que se corte el pelo a cepillo.
Los niños y sus padres rieron alegremente, imaginándose a la guapa señora Hollister con el pelo cortado igual que el de Pete.
A las doce, el señor Hollister detenía el coche ante un edificio de hormigón, que se levantaba en medio de un bosquecillo de palmeras. Entre los árboles, a un lado del edificio, había mesas y sillas de alegres colores. Al fondo se veía un lago con muchas barquitas.
—Nos quedaremos aquí a echar un vistazo, y dentro de un rato comeremos.
Condujo a su familia al interior del edificio y bajando un largo tramo de escaleras, llegaron a una habitación circular, donde había grandes urnas de cristal, alrededor de las paredes. Dentro de aquellas urnas nadaban peces tropicales de todas clases.
—¡Zambomba! —se asombró Pete, mientras contemplaba un extraño cuerpo, cubierto de ondulantes tentáculos—. ¿Qué es?
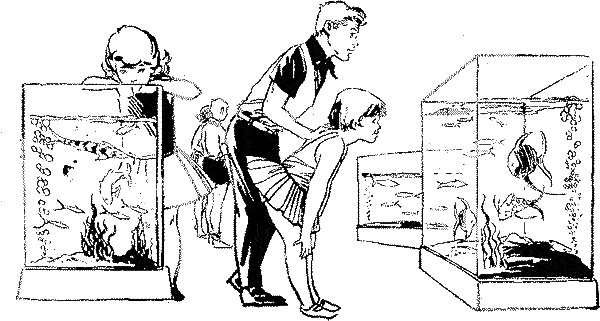
—Ese cartelito dice que es una anémona de mar —informó Pam.
A poca distancia, Sue y Holly reían alegremente.
—Mirad ese pez-vaca, con cuernos y todo —dijo Holly, señalando hacia un par de peces de ojos saltones, cuya expresión recordaba la de dos diminutas vacas.
Junto a ellos, un pez moteado, de gruesas escamas, miraba al exterior con sus ojos oscuros, redondos como platos. Ricky leyó el letrero que indicaba el nombre del pez.
—Aquí dice que es un pez cofre —explicó el chiquillo a sus hermanas—, pero a mí me parece un hipopótamo.
De aspecto más temible que los otros era una gigantesca raya que se movía por el agua, sacudiendo sus aletas a modo de alas, como si estuviera volando. El feo animal aplastó el morro contra el cristal, en un inútil esfuerzo por atacar a los niños.
Después de haber contemplado a todas aquellas criaturas marinas, los Hollister subieron al comedor instalado al aire libre.
—¡Caramba! —exclamó Ricky, mirando las verdes aguas del lago—. Éste sí que sería un momento bueno para nadar. Estoy quemando.
El padre movió negativamente la cabeza.
—Ahora no, Ricky. Primero, comeremos. Luego vamos a pasear en una barca con el fondo de cristal.
Sue preguntó, extrañada:
—¿Qué es eso, papaíto?
El señor Hollister explicó que se trataba de unas barcas de remos que tenían el fondo de un cristal muy resistente para que la gente pudiera mirar el agua y los animales y plantas marinas.
Cuando acabaron de comer, el padre de los Hollister encontró a un viejo marinero esperando en un extremo del embarcadero, en una lancha de remos con tres hileras de asientos. Todo el mundo se instaló dentro. El último en saltar a bordo fue Ricky, que se sentó en la popa, junto a Pete, ansioso de estar en el agua, en medio de los peces. Suponía que en aquella parte de la barca haría más fresco.
En cuanto la embarcación se puso en marcha, bajo ella empezaron a verse pasar peces raros, de bonitos colores. El señor Murdoch, el marinero, iba hablando de las diversas maravillas existentes bajo el agua. Pero Ricky no le escuchaba. Poco a poco se había ido quitando la camisa y los zapatos.
Un momento después, Pete, que había estado inclinado, con la cabeza muy próxima al cristal del fondo, dio un salto hacia atrás. Un objeto enorme acababa de pasar por debajo de la barca. Pam se echó a reír. Acababa de volver la cabeza y vio que Ricky había desaparecido.
—¡Es Ricky! —anunció.
—¡Claro que ha sido él! —concordó el señor Hollister, sorprendido por lo sigilosamente que el travieso de su hijo había preparado su escapatoria.
—Seguro que Ricky es el pez más grande del lago —rió Holly.
—El más grande, no —declaró el marinero—. Estoy seguro de que la Vieja Lealtad le gana en eso.
—¿Quién es la Vieja Lealtad? —quiso saber Pam, mientras ella y sus hermanos se volvían a mirar al viejo marinero.
—Llamamos así a la tortuga verde que vive en el lago —explicó el señor Murdoch—. Es una tortuga de Florida que instaló aquí su casa mucho antes de lo que nadie puede recordar.
Holly, preocupada porque no veía a su hermano por parte alguna, preguntó:
—¿A dónde habrá ido Ricky?
De repente, entró una rociada de agua en la barca. Todos se volvieron y se encontraron ante Ricky que parpadeaba y soltaba un chorro de agua a través de los dientes.
—Ricky, haz el favor de… —empezó a decir la señora Hollister.
El pequeño no oyó a su madre porque acababa de efectuar una nueva zambullida y desapareció.
—Este chico nada como un renacuajo —observó el marinero.
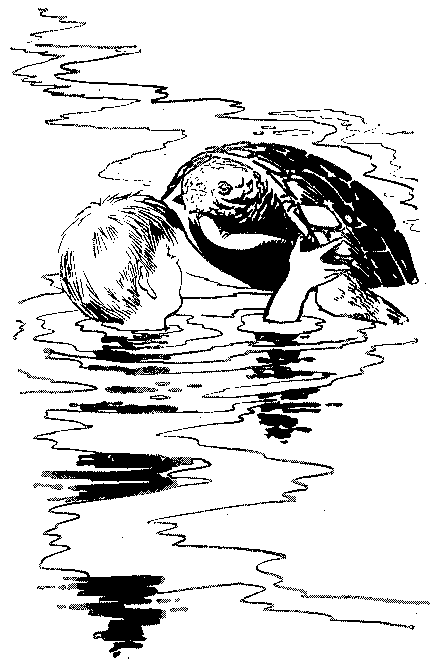
—Mamá también le llama así —rió Sue.
Muy pronto la señora Hollister empezó a sentirse preocupada. ¿Cómo no había vuelto a salir Ricky para respirar? Llevaba demasiado tiempo dentro del agua.
—¡Eeeeh! ¡Allí veo a Ricky! —gritó Holly repentinamente, señalando a través del fondo encristalado de la barca.
Muy al fondo se veía a Ricky, boca abajo, moviendo desesperadamente las piernas. Parecía muy ocupado en algún trabajo misterioso.
—Pero ¿qué está haciendo este chiquillo? —exclamó la señora Hollister.
Holly sugirió:
—Puede que Ricky haya encontrado el tesoro del pirata.
—O una ostra con una perla —adujo Pete, haciendo un guiño a su padre.
Se produjo un chapoteo en el agua y el chico empezó a emerger. Con la traviesa carita muy encarnada, por la falta de aire, sacó la cabeza y dijo, jadeante:
—Que venga alguien a ayudarme. Es muy pesada. Es un trofeo.
Ricky movía las piernas con toda su fuerza, pero el misterioso objeto que sostenía en sus brazos le volvía a hundir hacia el fondo. El señor Murdoch estalló en ruidosas carcajadas; sin embargo, pasaron varios segundos antes de que los Hollister pudiesen descubrir el motivo de sus risas.
—Está luchando por sacar a la Vieja Lealtad —explicó el marinero.
Luego, inclinándose por la borda, dijo al muchachito que debía soltar a la tortuga gigante. La Vieja Lealtad era una característica especial de aquel lago.
Ricky soltó su preciado botín y con cara hosca trepó a la barca.
—¡Carambola! ¡Con lo estupendo que habría sido tener a la Vieja Lealtad en Shoreham! —se lamentó.
El padre comentó, riendo:
—Podríamos haber tomado mucha sopa de tortuga. Pero yo prefiero resignarme sin esas sopas. Es mejor que la tortuga se quede en el fondo de su lago.
—Y yo —declaró rotunda Sue, que nunca había probado la sopa de tortuga, pero que consideró que, si su padre no quería esa sopa, tampoco ella debía quererla. Luego, hizo reír a todos al añadir, reflexiva—: La tortuga es tan dura que seguro que no tiene ni una pizca de caldo.
Cuando todos hubieron contemplado durante largo rato las plantas y peces del lago, la señora Hollister dijo que ya empezaba a ser hora de volver.
—El C. H. S. D. tiene todavía que resolver parte de un misterio, en este viaje —recordó a sus hijos.
—Es verdad —asintió Pete—. ¿Vamos ahora al Circo Mágica?
—Sí, Pete.
—¿Está muy lejos, papá?
—A unos doce kilómetros de aquí.
Pete preguntó al marinero si había oído hablar de aquel circo.
—Claro que sí —repuso el señor Murdoch—. Las gentes del Circo Mágico vienen a comer aquí de vez en cuando. Les he llevado en alguna ocasión a pescar. Creo que ese circo está cambiando constantemente de guarda para los animales.
—¿Sabe usted algo del propietario del circo? —preguntó el señor Hollister.
—Poca cosa. Lo que comenta la gente. He oído que muchos artistas han dejado otros circos para venir a éste y ahora lo lamentan.
—¿Por qué?
—No lo sé exactamente. Por lo visto, todos cobran muy buen sueldo, pero no les gusta cómo dirige el negocio el propietario. Es un hombre difícil de soportar y…
Viendo que el marinero guardaba silencio, Pete rogó:
—Por favor, siga, siga.
El señor Murdoch quedó pensativo, mientras empujaba lentamente los remos. Por fin volvió a hablar.
—A mí no me gustan las chismorrerías, pero ustedes parecen buena gente y no creo que vaya a hacer daño a nadie contándoles lo que me han dicho algunos de los caballistas. Al parecer creen que ese circo no se dirige honradamente.
Los Hollister contuvieron un grito. ¿Podría ocurrir que en aquel circo se exhibieran los perritos robados?
En cuanto la barquita llegó al desembarcadero, los visitantes saltaron a tierra. Después de agradecer al marinero su información sobre el Circo Mágico, le dijeron adiós. Ya avanzaban por el camino que llevaba al aparcamiento, cuando Pete gritó, lleno de asombro:
—¡Zambomba! ¡Mirad, mirad! ¿No es Totó aquel que sale del restaurante?
YPete señalaba a un hombre robusto que corría hacia un coche.
Antes de que los Hollister hubieran tenido tiempo de verle la cara, el hombre se metió en el coche, lo puso en marcha y se alejó a toda velocidad, carretera abajo.
—¡Seguro que va al Circo Mágico! —opinó Pete.
—¿Creéis que habrá dejado el circo de Peppo? —preguntó Pam.
Sue fue la primera en responder:
—Eso, eso, que se vaya. Y sus elefantes malos, también.
—¿Por qué no le seguimos, papá? —pidió Pete, corriendo ya a la furgoneta para abrir la puerta a su madre.
El señor Hollister se mostró complaciente y todos entraron apresuradamente en el coche. Durante casi tres kilómetros pudieron seguir, a distancia, al coche del domador de elefantes, pero al cruzar una pequeña población, el coche desapareció en medio del tráfico.
Comprendiendo el desencanto que sentían sus hijos, la señora Hollister dijo:
—No podemos estar seguros de que fuese Totó. Pero, si lo era y de verdad se dirige al Circo Mágico, le veremos al llegar allí.
—¡Es verdad! Claro que le veremos —asintió Pam.
Eran las cuatro cuando llegaron a la población en que estaba instalado el Circo Mágico. En el centro del pueblo, el señor Hollister pidió a un guardia que le indicase el camino para ir a los terrenos del circo. Siguiendo las instrucciones del urbano, se alejaron del pueblo un poco más de un kilómetro, en línea recta, hasta llegar a un camino de grava, sin árboles, por donde el calor resultaba insoportable. Tampoco había casas; sólo algunas cabañas de ladrillo en medio de los arenosos campos.
Ricky, de pronto, dio un salto.
—¡Allí está! ¡Ya lo veo! —anunció a gritos, señalaba los picudos extremos de un conjunto de tiendas de lona, marrones y amarillas, sólo visibles por encima de una alta valla.
Cuando estuvieron más cerca, Pam dijo:
—¡Escuchad! ¿No oís?
—¡Cómo desentonan! —observó Pete—. Parecen unos pobres aficionados, en comparación con la orquesta que tiene Peppo.
—¡Tienes razón! ¡Qué horrible! —declaró Ricky, llevándose las manos a los oídos, cuando una trompeta dio una nota falsa.
No había solar de aparcamiento, y ello le pareció muy extraño a la señora Hollister. Su marido dejó el coche a un lado de la carretera y toda la familia salió.
Alrededor de los terrenos del circo, instalado en pleno campo, había una valla alta y mal rematada, como si se hubiera hecho a toda prisa.
—¿Acaso no hay ningún sitio por donde se pueda entrar? —preguntó Ricky, mientras caminaba alrededor de la valla.
Holly, que corría delante, fue la primera en descubrir una entrada.
—Aquí hay una verja para entrar. ¡Y mira qué cartel hay encima!
Todos los demás corrieron junto a Holly y, al llegar a la verja, comprobaron que estaba cerrada con llave. En un cartelón, pintado con letras rojas, se leía:
TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA ENTRADA A TODO VISITANTE A CUALQUIER HORA