

A la mañana siguiente, muy temprano, el señor Hollister preguntó a sus hijos:
—¿Está el C. H. S. D. dispuesto para marchar?
Todos dejaron escapar alegres risillas, declarando que estaban ansiosos de proseguir su trabajo detectivesco. Hasta la chiquitina Sue afirmó que iba a encontrar inmediatamente al hombre malo.
—Todos arriba —dijo el padre, cuando los jóvenes detectives salieron del hotel, para ocupar asiento en el gran coche del aeropuerto.
Al cabo de media hora volvían a encontrarse en el avión y tan pronto como se elevó por los aires, los niños comunicaron a la simpática azafata todas sus aventuras de la tarde anterior.
—Yo no fui a la casa de autos de «quiler» —informó Sue, pero soy también una «tective».
La señorita Gilpin se echó a reír y Pete le habló del Club Hollister de Super-Detectives que habían creado.
—Eso me parece muy bien —afirmó la azafata—. Y ahora permitid que me vaya, para preparar el desayuno de los superdetectives.
—Déjeme que le ayude —pidió Pam.
—Muy bien. ¿Quieres ponerte un sombrero de azafata? Tengo uno sobrante.
—Sí. Me gustaría mucho —contestó la niña, siguiendo a la señorita Gilpin hacia la parte posterior del aparato.
La azafata puso a Pam el sombrero un poco ladeado y en seguida, entre las dos, se apresuraron a preparar zumo de naranja, pajaritas de maíz y bollitos dulces. Para los mayores sirvieron café en vasitos de cartulina, y para los niños, leche.
Cuando ya todo el mundo estuvo servido, Pam ocupó otra vez su asiento y empezó a comer. Un momento después, Ricky preguntaba:
—¿No hay nada más, Pam?
—¡Chist! —reprendió Sue—. Eso es de mala «iducación».
—Pues yo me he quedado con hambre —insistió Ricky—. Además, Pam es otra azafata.
La señorita Gilpin había oído al pelirrojo y apareció enseguida con una cesta llena de bocadillos de todas clases. Se la acercó primero a Ricky, y luego ofreció a los demás pasajeros.
—¿Has visto? —murmuró Ricky, clavando con insistencia un dedo en la espalda de su hermanita—. Si llego a callarme, no nos dan nada.
Cuando acabaron de comer, los niños se entretuvieron mirando por las ventanillas. Holly señaló hacia una montaña boscosa, opinando:
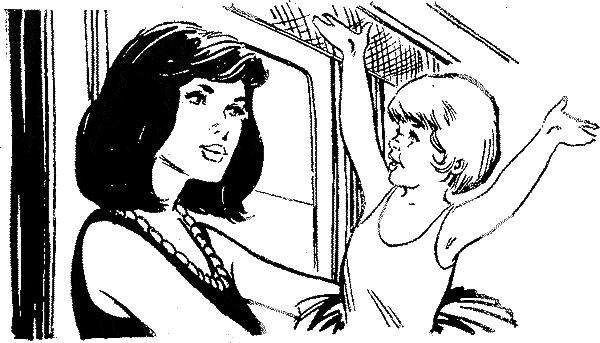
—Parece tan pequeña como una hormiga, y las carreteras son tan estrechas como hilos.
La señora Hollister sonrió.
—Así es como debe de ver nuestro mundo un gigante… Como el de Jack y las habichuelas.
Los ojos oscuros de Sue se abrieron inmensamente y de su boca salió un hilillo de voz muy asustada, preguntando:
—¿Hay gigantes así de altos, mami?
La madre tranquilizó a la chiquitina, diciendo:
—Vamos, Sue, sólo hay gigantes en los cuentos.
—Eso me gusta mucho —confesó Sue, respirando más tranquila.
El avión seguía avanzando por los cielos, resplandecientes de sol y al cabo de un rato se oyó exclamar a Pam:
—¡Allí está el océano!
—¡Qué playas tan blancas! ¡Lo vamos a pasar muy bien allí!
Sue quiso saber inmediatamente:
—¿Cuándo vamos a jugar con la arena?
—Puede que esta tarde. Pronto aterrizaremos.
Pete preguntó a su padre en dónde estaba el Circo Island.
—En una laguna, próxima al océano, a unos cuarenta kilómetros del aeropuerto. Iremos hasta allí en autobús —explicó el padre.
Al poco rato, el avión empezó a volar en círculo, disponiéndose a tomar tierra. Antes de bajar, los Hollister ya se habían despedido de la señorita Gilpin y Pam le dijo al oído:
—Fíjese bien si volviera a ver a un hombre con la mano vendada. Podría ser que el ladrón del perro regresase al norte.
La señorita Gilpin prometió estar alerta y añadió:
—¡Adiós y buena suerte, Felices Hollister!
Al salir del avión, los niños quedaron sorprendidos del mucho calor que hacía. El sol era tan brillante que les hacía parpadear.
—Pero ¡si es verano! —exclamó Holly, con deleite, mientras se retorcía las trencitas—. ¡Y ayer, en Shoreham, todavía era invierno!
—¡Canastos! Me gustaría vivir aquí para siempre. Podría estar bañándome todo el año —reflexionó Ricky, tan contento como sus hermanos.
Riendo, Pam le recordó:
—Pero te olvidas de que también en el norte hacemos cosas muy divertidas, Ricky. Aquí no podemos patinar, ni esquiar, ni hacer pelotas de nieve…
Ricky arrugó su naricilla, cubierta de pecas, mientras pensaba en lo que su hermana acababa de decir. Al fin confesó:
—Bueno. Puede ser que no me gustase vivir aquí siempre, siempre.
Cuando les bajaron los equipajes del avión, el señor Hollister y los muchachos llevaron los más pesados; las niñas se hicieron cargo de los maletines más pequeños. La parada del autobús estaba a muy poca distancia.
—Ahí llega —dijo el señor Hollister—. ¿Veis? Delante se lee: Circo Island.
Entre él y Pete subieron los equipajes y todos se acomodaron.
—¡Qué bien! Va a ser un coche particular para los Hollister —observó Pam, viendo que el vehículo estaba vacío.
Ricky y Holly eligieron los asientos posteriores.
—Al final, no va a ser un coche particular para nosotros —anunció el pecosillo—. ¡Mirad!
Otros dos pasajeros acababan de subir. Uno era una señora y el otro un hombre grueso, de mejillas coloradas, que tomó asiento precisamente delante de Ricky y Holly. Inmediatamente, se quitó el sombrero y empezó a abanicarse con él.
El autobús se puso en marcha y, durante un rato, los niños permanecieron quietos. El hombre gordo se había dormido y roncaba ruidosamente, lo que hizo sonreír a todos los demás.
Mientras el autobús avanzaba, los hermanos Hollister contemplaban con entusiasmo los lugares por donde iban pasando.
—¡Oooh! —Chilló Holly, señalando las altas palmeras, que oscilaban suavemente con el viento—. ¿Y cómo se suben los monitos a esos árboles, si no tienen ninguna rama donde puedan sujetarse?
La niña suponía que en todas las palmeras tenía que haber monos.
La señora Hollister repuso, risueña:
—Me parece que, en Florida, todos los monos están en los circos o en los parques zoológicos.
—Además, a los monos no les agradarían estas palmeras —opinó Ricky—. No tienen cocos, sólo hojas.
La señora Hollister explicó, entonces, que había muchas clases de palmeras.
—Éstas, tan altas y decorativas, nunca tienen ninguna clase de fruto; se llaman palmeras reales Hay otras muy pequeñas, que parecen un matojo de plumas y se llaman palmitos.
De pronto, Sue dio un salto en el asiento, echándose a reír.
—¡Mirad aquellos árboles con pelitos grises! —chilló—. Les cae por encima de los ojos a todos los árboles.
Gracias a las explicaciones de su padre, los Hollister se enteraron de que aquéllos eran los musgos que crecían en los robles del sur.
—No es como nuestro musgo del norte.
—No. El nuestro es como una alfombra verde, muy blanda, que crece en la tierra, bajo los árboles —dijo Pam.
Un poco después el autobús se detenía y el conductor dijo a los niños:
—Aquí podréis comprar las mejores pajaritas de maíz de todos los Estados Unidos. Nos detendremos a descansar diez minutos.
—¡Estupendo! —gritó Ricky, saliendo el primero del vehículo.
Retrocediendo unos pasos, encontraron una tienda con una máquina de preparar pajaritas, en la vitrina, los blancos granos de cereal eran sacudidos tan fuertemente, que parecían copos de nieve azotados por la tormenta.
El señor Hollister dio a Pete algo de dinero, encargándole que comprase un pequeño ramillete de pajaritas, para cada miembro de la familia. Al saber que había varias clases, Pete salió a pedir opinión a los demás. El señor y la señora Hollister, Pam y Sue eligieron la variedad preparada con sal y mantequilla. Pete y Holly prefirieron unas grandes bolas de maíz, mezcladas con melaza. Ricky no sabía por qué decidirse, hasta que vio unas bolitas más pequeñas de maíz, con mayor cantidad de melaza. Aquello era lo que prefería, según dijo.
—Sólo quiero, además, un puñadito de maíz, recién salido de la máquina.
Pete se lo dio y el pequeño no se fijó en el divertido brillo de los ojos de su hermano. Los Hollister volvieron al autobús. Ricky se sentó de nuevo en el asiento posterior y colocó el paquete de las pajaritas con melaza sobre la redecilla de las maletas, entreteniéndose en comer el puñado de maíz que llevaba en el bolsillo.
Educada como siempre, Pam ofreció pajaritas a la señora que viajaba con ellos, quien tomó unas pocas y dio gracias a la niña por su generosidad. El señor gordo seguía durmiendo y roncando, y Pam no le molestó.
Cuando el autobús reanudó la marcha todos los niños, excepto Ricky, mordisquearon con deleite las palomitas. Todo hacía temer que el pelirrojo estuviera planeando alguna diablura.
Efectivamente. Colocando los dedos pulgar y corazón a modo de tirador, el diablillo de Ricky envió una palomita de maíz a la nuca de Pete. Al instante, Pete se llevó una mano al cogote, pero no pudo encontrar nada. Un momento después volvía a notar otro impacto en la nuca. Esta vez volvió la cabeza, pero todos los ocupantes del autobús tenían un aspecto muy pacífico.
En el tercer disparo, Ricky erró la puntería y la pajarita de maíz aterrizó en la cabeza calva del gordo señor que dormía. Éste se removió en el asiento, dio un gruñido y cambió de postura. Ricky contuvo una risa picaruela, mientras una idea cruzaba por su imaginación. Si se llegase hasta la red de equipajes, podría hacer caer, en línea recta, unas cuantas pajaritas sobre la cabeza del grueso durmiente.
Poniendo un pie sobre el asiento, Ricky se dispuso a subir. En aquel mismo instante, el señor Hollister volvió la cabeza y fijó en su hijo una mirada desaprobadora. En su apresurada retirada, el niño tomó boca abajo la bolsita de maíz con melaza que se abrió inmediatamente.
¡Plof, plof, plof! ¡Todo el pegajoso contenido de la bolsa fue rebotando en rápida sucesión sobre la cabeza del pobre señor gordo!
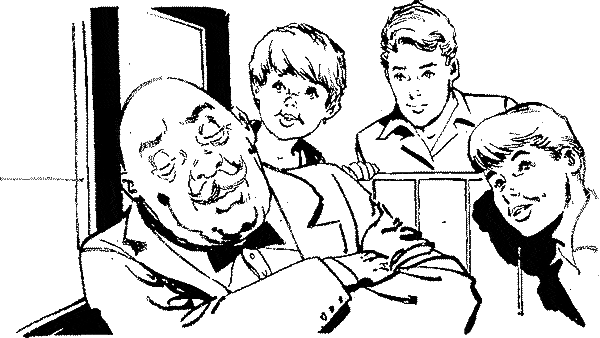
—¡Huy! —exclamó Ricky.
El hombre despertó instantáneamente, llevándose las manos a la cabeza. Las manos del hombre quedaron en seguida pegajosas. Parte de las pajaritas quedaron sobre el asiento, otras resbalaron hasta el suelo.
Viendo a Ricky a tan poca distancia de él, el hombre gritó, furioso:
—¡Tú! ¡Has sido tú quien lo ha hecho!
Su cara se había puesto más encarnada que nunca.
—Yo… —tartamudeó Ricky—. Yo… lo siento mucho. Es que se han caído.
—¡Limpia toda esta basura! —ordenó el hombre gordo, mientras con un pañuelo quitaba la melaza que cubría sus manos y cabeza, y se trasladaba de asiento.
—Sí… Sí, señor…
Ricky empezó a recoger las pajaritas de maíz, ahora cubiertas de suciedad. El chiquillo se sentía verdaderamente triste, y más por sí mismo, que por el señor calvo. Ricky se había quedado sin pajaritas que comer…
El señor Hollister se acercó a hablar con su hijo y sugirió que Ricky y Holly hicieran el resto del viaje quietos y callados. Un momento después, el inquieto pelirrojo vio algo por la ventanilla que le hizo olvidar su disgusto por el desperdiciado maíz.
—¡Canastos! —exclamó—. ¡Un bosque de naranjos!
—Más bien querrás decir un naranjal —le corrigió Pam, añadiendo—: ¡Qué bonito!
Al otro lado de la carretera, hasta más allá de donde podía llegar la vista de los Hollister, todo estaba cubierto de espléndidos naranjos, con sus frutos grandes y brillantes, resaltando sobre las hojas verdes.
Los viajeros hicieron una breve parada para comprar grandes vasos de zumo de aquellas frutas. Cuando ya se alejaban del naranjal, el conductor habló con el señor Hollister.
—Dispense, señor, pero si todavía no tienen ustedes reservado hotel, quisiera recomendarle un buen sitio en Circo Island. Se trata del motel La Caleta del Tesoro.
—Muchas gracias. Seguiremos su indicación —repuso el señor Hollister.
Pete se aproximó a hablar con el amable conductor.
—¿Ha estado muchas veces en la isla el circo «El Sol»?
El conductor movió afirmativamente la cabeza.
—Muchas veces, desde hace cinco años. Tienen números muy buenos, pero he oído decir que están en quiebra.
—¿Por qué? —se interesó Pete, muy extrañado por la noticia.
—No lo sé. Pero los artistas van marchándose, uno tras otro. No hace muchos días, llevé en este mismo autobús al tragasables, que había encontrado trabajo en otro circo. Pero no me dijo por qué se marchaba de «El Sol». Parece que hay algo raro en todo eso. ¿Vosotros conocéis a alguien de ese circo?
Pete meneó la cabeza.
—No. Pero nos hemos enterado de que Peppo, el payaso, quiere vender su embarcación, y papá viene para verla.
El conductor dejó escapar un silbido de sorpresa.
—¿Que Peppo quiere vender su embarcación? Muy mal deben de ir las cosas, porque tengo entendido que el payaso es dueño de una parte del circo. Bien. Hemos llegado a La Caleta del Tesoro —dijo el hombre, parando el autobús—. Que les vaya bien, amigos.
—Gracias —repusieron los niños—. ¡Adiós! ¡Adiós!
El motel La Caleta del Tesoro era un bonito grupo de casitas pintadas de esmalte rojo, con un comedorcito al aire libre y un gran jardín para que los niños pudieran jugar entre las palmeras. Estaba rodeado por lechos de flores de la Pascua e hibiscos, encerrados en recuadros de piedra.
Mientras caminaban por el sendero de grava, hacia el motel, Holly se detuvo de improviso.
—¡Mirad! ¡Mirad! —exclamó—. Aquéllos sí que son cocoteros de verdad.
Al fondo, en la zona de bosque, se veía un grupo de palmeras con pesados racimos de cocos.
—Caramba. ¡Cómo me gustaría tener uno! —murmuró Ricky, con añoranza.
Apenas había acabado de hablar, cuando un coco se desprendió de una rama y cayó al suelo con gran ruido.
—¡Qué pronto lo has tenido! —rió Holly, mientras su hermano corría a apoderarse del oscuro fruto.
Al volver, Ricky preguntó a su padre:
—¿Cómo lo abriremos? Es más duro que una roca.
Con una sonrisa, el señor Hollister repuso que, por lo general, se empleaba un cuchillo especial para abrir los cocos.
—Pero creo que nosotros no vamos a necesitarlo —añadió, mientras golpeaba el coco contra una piedra puntiaguda, de un lecho de flores.
En seguida quedó abierto un agujero en uno de los extremos del fruto, y cada uno de los niños tomó un sorbo de la deliciosa leche de coco. Luego, el padre partió el coco en trocitos pequeños, para que cada uno pudiera comerse una parte.
Entre tanto, la señora Hollister había elegido una casita, bastante grande, para toda la familia. Todos fueron con ella y empezaron a deshacer las maletas.
En cuanto tuvieron colgados sus vestidos en el armario de la habitación que compartían con Pam, Sue y Holly salieron al exterior, donde tropezaron con Ricky. Los tres habían tenido la misma idea y siguieron corriendo en dirección a la laguna.
—Me gustaría saber si es ahí donde podremos bañarnos. Yo querría meterme en el agua —informó Ricky—, pero mamá ha dicho que no hagamos más que mirar, hasta que ella salga.
Los tres quedaron muy quietos, a orillas de la laguna, mirando al otro lado del agua, donde se encontraba Circo Island. El circo El Sol tenía un aspecto muy alegre, con sus tiendas a rayas blancas y encarnadas. Por todas partes flotaban banderolas y se oía una alegre musiquilla.
—Quiero ir allí en seguida —anunció Sue—. ¿Por qué no subimos a ese puente?
La pequeñita señalaba un puentecillo, blanco, en forma de arcada, que cruzaba el agua hasta la orilla en donde se encontraba el circo. Los tres niños corrieron hacia allí y se detuvieron al llegar arriba. Estaban deseando que sus padres llegasen muy pronto.
—Me gustaría estar en un circo —declaró Holly, dando alegres saltitos.
—Yo seré un payaso —hizo saber Ricky, contrayendo su carita picaresca en gestos estrafalarios y dando tales saltos que hizo reír con deleite a la menor de sus hermanas.
—¡Ricky, si eres un payaso del todo! —chilló Sue, palmoteando—. Pero no te has «ponido» pintura en la cara.
Holly se subió a la barandilla del puente, donde estuvo unos instantes bamboleándose para guardar el equilibrio. Luego, hizo saber a sus hermanos:
—Yo soy la señorita del alambre.
—Cuidado, niña —advirtió Ricky—. Si te falla un pie vas a quedar muy mojada.
Holly rió alegremente, mientras, con muchas precauciones, iba haciendo avanzar primero un pie, luego el otro, imitando muy bien a los equilibristas del alambre.
—Soy la gran Flor Dorada. Mis pies nunca fallan. Yo… ¡Oooooh…!
La pobre Holly se tambaleó un momento, sacudiendo enloquecida los brazos y un instante después sonaba un tremendo chapuzón.
¡Holly había desaparecido de la vista!