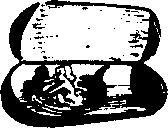
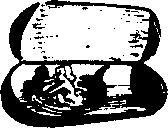
El coche de la policía y la furgoneta se encaminaron veloces a Copenhague. Pasaron ante muchas bicicletas, motos y automóviles, pero la motocicleta de los dos fugitivos no aparecía por ninguna parte.
Por fin, el oficial Halker detuvo el coche a un lado de la carretera y el señor Hollister le imitó. Los dos policías conversaron en danés. Luego, el oficial Jensen habló por radio.
—Están pidiendo que se bloquee la carretera a cinco millas de aquí —informó el señor Clausen, hablando en voz baja con Pete y Ricky.
—¡Qué cosa tan rara! —reflexionó Ricky—. ¡Parece que esa moto tuviera alas!
La palabra alas hizo pensar a Pete en el molino de viento misterioso. Precisamente ahora se encontraban en los alrededores de aquel molino. El muchacho miró a su alrededor. Efectivamente, a la derecha estaba el molino.
—Miren —dijo Pete a los oficiales—. Allí está el molino extraño de que les hablé.
—Es cierto —concordó el piloto Clausen.
—¡Canastos! Puede que los ladrones se hayan escondido allí.
El oficial Halker dijo que el camino que iba desde el molino a la carretera principal se encontraba a varios metros de distancia de ellos.
—Iremos a inspeccionar —decidió.
Haciendo señas al señor Hollister para que les siguiese, el oficial Jensen volvió a poner en marcha su coche. Se estaban aproximando a la carretera vecinal cuando Pete gritó:
—¡Allí están!
Dos hombres en una motocicleta, salían de aquel camino cautelosamente. Acelerando la marcha, el coche de la policía bloqueó el paso de la moto. Los oficiales saltaron a tierra y ordenaron a los hombres de la moto que se apeasen.
—¡Oigan! ¿A qué viene todo esto? —preguntó el más alto de los dos, mientras desmontaban.
—¡Es un americano! —afirmó Ricky, mirando al hombre fijamente—. ¡Y a mí me parece igualísimo al señor Cara-Peluda, aunque sin barba!
—¿De qué están hablando estos críos? —masculló el hombre, arrugando el ceño.
Su compañero no decía nada, pero miraba a los chicos con ira.
—¡Yo conozco también a éste! —declaró Pete, refiriéndose al hombre que permanecía silencioso—. ¡Éste fue el que me ató!
—Estos críos están locos —gruñó el americano.
—No, no, señor Schwartz. Nosotros sabemos que son ustedes unos ladrones —declaró valientemente Ricky.
El oficial Jensen registró al hombre más alto, el hombre no llevaba armas, pero en uno de los bolsillos de sus pantalones se encontró… ¡una barba negra postiza!
—¡Lo ven! ¡Ya lo sabía yo! —exclamó el pecoso.
—¡Póngasela! —ordenó el oficial Jensen al detenido.
De muy mala gana, el hombre obedeció y mientras lo hacía, los dos chicos vieron algo en su mano derecha.
¡Era la bandera tatuada!
—¡Huy! ¡Ya han atrapado al señor malo! —declaró la vocecita de Sue.
El resto de la familia y Karen habían salido de la furgoneta y se acercaban ya a los dos detenidos.
—Indudablemente, se trata de este hombre —dijo el señor Hollister—. Es el señor Schwartz que hizo con nosotros el viaje en avión.
—Ustedes no tienen pruebas contra mí —vociferó el detenido.
El oficial Jensen siguió registrándole. De otro bolsillo sacó una navaja de marfil.
—¡Mi navaja! —exclamó Pete, jubiloso—. Ésta es una prueba. Ahora sé que era usted mismo el que estaba sentado en el banco del Tívoli. Nos engañó usted, quitándose la barba.
El detenido arrugaba con indignación la frente, pero todo su aire de ofendido desapareció cuando el policía encontró en su cartera un pasaporte de nombre de Pancho Schwartz.
En aquel momento, el otro prisionero hizo un esfuerzo por libertarse. El oficial Halker se abalanzó hacia él y le derribó en tierra de un derechazo. El hombre rodó por el suelo mascullando unas palabras en francés; luego, medio atontado, se puso en pie. Ni él, ni el señor Schwartz ofrecieron ya más resistencia cuando les pusieron las esposas.
—¿Dónde está el cetro que ha robado y la figurita de la sirena…, la Sirenita verdadera? —preguntó Pam, mirando al hombre más alto a los ojos.
Pero el señor Schwartz, sin mirar a Pam, masculló, testarudo:
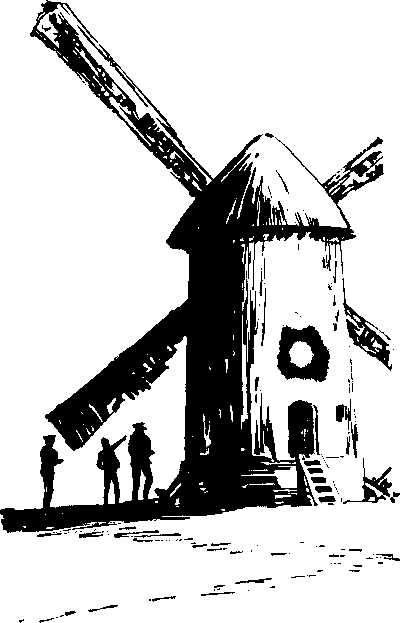
—No sé de qué me estás hablando.
Incluso después del serio interrogatorio hecho por la policía los dos hombres seguían negándose a hablar.
—Podríamos mirar en el molino —propuso Pete—. Estoy seguro de que esconden algo allí.
Mientras el oficial Halker se quedaba al cuidado de los detenidos, el policía Jensen y los demás se acercaron a la puerta del viejo molino. El primero en entrar fue el policía que se encontró ante un hombre flaco y huesudo que estaba colocando varios quesos en rimero. El hombre se volvió y viendo al representante de la ley echó a correr hacia otra salida.
—¡Atrápele! —gritó Pete—. ¡Él fue quien quiso detenernos cuando íbamos en el avión!
—¡Alto!
El hombre dio un respingo al oír la áspera orden del policía y se detuvo. Muy pálido, y con voz temblorosa, aseguró:
—No era mi intención lanzar a las vacas contra el avión. Estaba… estaba aturdido. Soy inocente. ¡Créanme ustedes!
Cuando fue interrogado sobre el señor Schwartz y su compañero, el flaco de la nariz ganchuda negó que les conocía. Explicó que él se llamaba Smith y que había ido a Dinamarca a visitar a unos familiares.
—¿De dónde son estos quesos? —Preguntó el señor Clausen—. ¿Qué están haciendo aquí?
El detenido explicó que aquellos quesos estaban almacenados en el viejo molino en espera de llevarlos al mercado. Pero el danés no creyó aquellas explicaciones y recordó a los demás el misterioso funcionamiento del molino.
—Debemos registrar bien ese lugar —opinó el piloto.
Acompañado por los niños Hollister y por su hermana Karen, el señor Clausen empezó a inspeccionar el viejo molino, mientras el policía quedaba al cuidado de Smith.
Fue Holly quien tropezó con un objeto grande, envuelto con sacos. Al levantar éstos quedó a la vista un motor y una polea.
—¡De modo que se valían de esto para hacer funcionar las aspas del molino, sin contar para nada con el viento! —exclamó el piloto.
Muy emocionados, todos prosiguieron la búsqueda. El próximo y asombroso descubrimiento lo hizo Pete.
—¡Mire! ¡Mire, oficial Jensen! —llamó, al levantar otro saco, bajo el cual se veían piezas de madera.
—¡Los barquitos robados en las iglesias! —exclamó el oficial.
—¡No lo hice yo! ¡No lo hice yo! —protestó Smith.
—¿Dónde está el cetro? —preguntó Jensen, poniendo ya las esposas al hombre huesudo.
—¿Y la Sirenita? —añadió Karen.
—¡No lo sé! ¡Pueden creerme!
Los niños siguieron buscando por todo el molino, pero no hallaron el menor rastro del cetro, ni de la Sirenita robados.
De repente, Pam tuvo una idea. Se acercó a Pete.
Valiéndose de su cuchillo, separó las dos mitades del enorme queso.
¡Dentro se encontraba un cetro cuajado de pedrería!
—¡Hurra! ¡Hemos encontrado el secreto del príncipe! —gritó Ricky, dando saltos de felicidad.
—«Du store Kineser!» —exclamó el policía, con una amplia sonrisa—. ¡Habéis sido los Hollister quienes resolvisteis este misterio!
—Todavía no —contestó Pam—. ¡Aún no hemos encontrado la Sirenita!
Todos se acercaron a examinar el resto de los quesos, pero ya no encontraron nada nuevo.
—Será mejor que confiese que es cómplice de esa banda de ladrones —dijo Eric Clausen a Smith mientras volvían al coche policial—. Las cosas se suavizarán para usted si obra así.
—Creo que tiene usted razón —repuso el flaco, dándose por vencido—. Les diré todo lo que sé sobre este asunto.
Sin atreverse a mirar a la cara a sus compañeros, el hombre de nariz ganchuda contó atropelladamente cuanto sabía, explicando que su trabajo había consistido en hacer señales al «Madagascar», que se encontraba en el Oresund.
—Esos quesos se utilizan para transportar contrabando —continuó el flaco—. Estos hombres me prometieron una buena recompensa, si yo les ayudaba.
Smith admitió, además, que el motor y la polea se habían utilizado para hacer funcionar las aspas del molino, precisamente cuando los demás molinos quedaban inmóviles. Cuando funcionaban así las aspas, el «Madagascar» comprendía que debía esperar a la motora negra con el cargamento robado.
—¿Hay ahora algo de contrabando en el «Madagascar»? —inquirió el oficial Jensen.
—Sí —musitó Smith.
El oficial dejó al piloto Clausen y al señor Hollister custodiando al detenido, y entró en el coche para llamar por radio. Puso rápidamente al corriente de la situación a la policía de Helsingor y ordenó que se tuviera preparada una rápida motora en la puerta de la ciudad.
Se ordenó entrar a los tres prisioneros en el coche patrulla, y los Hollister y los Clausen se acomodaron lo mejor que pudieron en la furgoneta. Tras una veloz carrera hasta Helsingor, los tres detenidos quedaron en la comisaría con el oficial Halker.
El oficial Jensen dijo que se reuniría con la familia americana y sus dos amigos daneses en el puerto, dentro de diez minutos. Los Hollister llegaron antes que la policía y los niños se acercaron inmediatamente al lugar en que estaba amarrada la motora. El timonel estaba en su puesto y el potente motor runruneaba.
Pocos minutos después, llegaba el oficial Jensen. Con él iban otros tres policías que entraron en la motora.
Pete y Ricky miraban interesados, mientras Jensen desataba la barca.
—¿Os gustaría venir, si vuestros padres os dan permiso? —ofreció el policía.
—¡Zambomba! —exclamó Pete, echando a correr con su hermano, para ir a pedir permiso a los padres.
El señor y la señora Hollister dieron su consentimiento, pero la madre insistió:
—Tened mucho cuidado.
—Lo tendremos —prometieron los dos chicos, entrando en la barca de la policía.
—¡Buena suerte! —desearon el señor Hollister y los demás.
Con un potente zumbido, la embarcación adquirió velocidad y se encaminó al norte a lo largo del Oresund. Se abría paso entre las olas, levantando fuertes rociadas que parecían un menudo rocío sobre las aguas verdosas.
Durante un rato Pete estuvo pensando que no iban a llegar nunca junto al «Madagascar». Pero, al fin, el oficial Jensen, mirando con los gemelos, anunció:
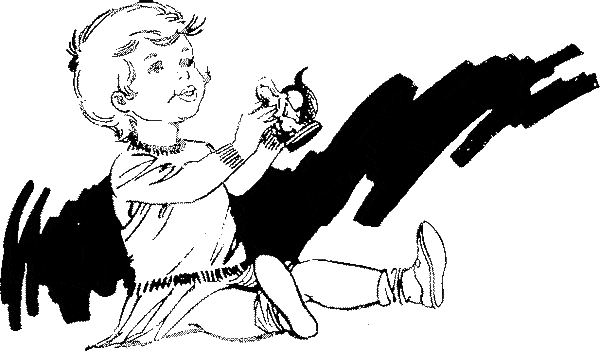
—¡Allí! El barco patrulla está a su lado.
A los cinco minutos, la motora de la policía llegaba junto al mercante de color gris. El oficial Jensen llamó en voz alta para que descendiesen una escalerilla.
Los cuatro policías subieron a bordo del mercante, seguidos por los dos hermanos. El timonel se quedó en la motora, manteniéndola muy próxima al enorme buque. Ya en la cubierta, Pete y Ricky fueron presentados al teniente de la barca patrulla que había detenido al «Madagascar». Luego hubo un rápido intercambio de frases en danés, entre el capitán del buque y el oficial Jensen. Se efectuó un rápido registro en el mercante, encontrándose un cargamento de quesos. En el interior de varios de los quesos se encontraron diamantes, brazaletes de plata, relojes de mucho precio y, para entusiasmo de los Hollister, la preciada figurilla de la Sirenita, propiedad de la familia real.
—¡Canastos! ¡Qué contenta va a ponerse la señorita Petersen!
El capitán y la tripulación del buque quedaron detenidos y se les ordenó que condujeran la nave de nuevo a Copenhague.
Pete y Ricky volvieron a la motora, con el oficial Jensen, que llevaba los objetos recuperados. Pronto estuvieron en el muelle de Helsingor.
Ya entonces se había difundido por todas partes la noticia de lo ocurrido y una gran multitud rodeaba a los Hollister y los Clausen, que aguardaban nerviosos, en el muelle. Cuando la embarcación de la policía amarró en su desembarcadero, la multitud prorrumpió en sonoros vítores.
Todos los presentes hicieron comentarios furiosos contra los contrabandistas y llenaron de elogios a los Hollister. En la comisaría, la familia conoció al capitán de la policía que estrechó las manos de todos los Hollister.
—¡Felicitamos a los Hollister de América! —declaró el capitán—. Han prestado un gran servicio a nuestro país.
Al día siguiente los niños se estremecieron de complacencia, viendo impresas sus fotografías en muchos periódicos daneses. En una de aquellas fotos se veía a Pete sosteniendo el cetro y a Holly con la valiosa Sirenita.
Las informaciones del periódico dieron a conocer otros hechos aclarados por la policía. Pancho Schwartz era natural del Brasil. Como ya los niños habían imaginado, era jefe de una banda internacional de ladrones y contrabandistas, y el tatuaje de su mano derecha representaba la bandera del Brasil.
Smith era el único de la banda nacido en América del Norte. Los otros dos eran un francés y un suizo. El resto de la banda lo constituía antiguos marineros que habían trabajado en el «Madagascar» años atrás.
Fue Gruning quien había descubierto el secreto del cetro, del cual le habló un viejo danés que habitaba en Berna, Suiza. El anciano, ignorando las intenciones de Gruning, le contó que el preciado cetro estaba en una iglesia de algún lugar de Dinamarca. La banda había destrozado muchos de los barquitos votivos, antes de encontrar la información que daba el viejo volumen encontrado también por Karen en una biblioteca. También había sido Gruning quien encontró el libro en Copenhague y arrancó las hojas en donde se daba información, pero no se enteró de que se guardaba otro ejemplar en el castillo Kronborg hasta que ya fue demasiado tarde.
—Les has ganado, Pam —sonrió Pete, a su hermana.
Varios meses atrás, el jefe de Gruning había estado en Copenhague planeando su fechoría. Entonces fue cuando consiguió la figurita de la sirena en un juego de Tívoli, y la conservó hasta que pudo sustituirla por la Sirenita de verdadero valor. En el avión tuvo la oportunidad de hacer el cambio.
Mientras estuvo en compañía de los otros viajeros, mantuvo oculto el tatuaje de su mano derecha, comprendiendo que ello podría delatarle.
La barba falsa quedaba tan natural que sirvió incluso para despistar a la policía en varias ocasiones. Schwartz se la quitaba y ponía según le convenía y así desconcertaba a cualquiera que pudiera seguirle la pista. La noche en que los Hollister le vieron en Tívoli, se había quitado la barba porque le daba calor y le producía picazón.
Al ser interrogado de nuevo, Schwartz admitió que el paquete que llevaba aquella misma noche contenía objetos robados.
Ahora que el misterio estaba resuelto, los Hollister hicieron una verdadera visita de placer por Dinamarca, incluyendo en sus excursiones la casa de Karen, la de «Farmor» y «Farfar», y la de Nils y Astrid.
Cuando los viajeros volvieron a Copenhague para preparar su regreso a los Estados Unidos, vieron a Inger Petersen. La señorita danesa fue a verles al hotel, cuando estaban preparando las maletas.
—Tengo una sorpresa para vosotros —dijo a los niños.
—¿Qué es? ¿Qué es? —Quiso saber Holly—. ¿Un pastel danés muy rico?
Con una de sus traviesas sonrisas, Ricky declaró:
—Ya sé. Es un barquito de juguete como los que hace «Farfar».
—No —sonrió la señorita Petersen—. Se trata de algo muy especial.
Después de buscar en su gran bolso, sacó un estuche de terciopelo negro y levantó la tapa.
Dentro había una preciosa sirenita de porcelana. Pero, a diferencia de la estatuilla que habían visto en el avión, esta diminuta obra de arte tenía la misma carita de Sue y su cabello rubio rizado.
—«Ero» yo. «Ero» yo. ¡Yo «ero» una sirenita! —exclamó la chiquitina, empezando a dar alegres brincos por la estancia.
La señorita Petersen les hizo saber:
—Se trata de un recuerdo de la reina. Ella da las gracias a todos los Felices Hollister por haber resuelto el misterio de la Sirenita Danesa.