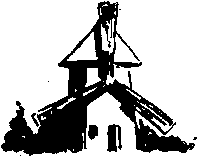
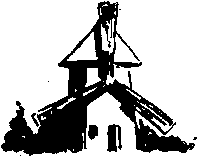
Pam y Karen se estremecieron. A un tiempo, giraron sobre sus talones y miraron con angustia al caballero armado que yacía tendido boca abajo en el suelo de piedra. En la puerta sonaron ruidosos puñetazos.
—¿Qué pasa ahí? —gritó una voz, en danés.
Temblando, Karen sacó la llave de su bolso y la introdujo en la cerradura. Las puertas se abrieron de golpe y apareció uno de los guardianes del castillo que al momento entró en la gran sala, mirando a todas partes con expresión interrogadora.
—¡Creí que se había producido una explosión!
Karen le contó el incidente y Pam pidió disculpas por haber tropezado en la figura de hierro.
—¡Dios quiera que no le haya hecho nada al pobre caballero! —murmuró la niña.
Para tranquilidad de las dos visitantes, el guardián, después de haber examinado la armadura, declaró que no tenía ningún desperfecto.
—En realidad, no fue culpa tuya —le dijo a Pam—. Hace pocos días que se estuvo limpiando a esta figura y no se la afirmó debidamente en su lugar. Por eso, el más ligero tropezón ha podido tirarla al suelo.
Con ayuda de Pam y Karen, el hombre pudo levantar de nuevo al caballero.
—¿Han encontrado ustedes el libro que buscaban? —preguntó, luego, el celador.
Karen repuso que no, pero que confiaba en encontrarlo pronto.
—Conviene que se den prisa. Pronto será hora de cerrar esta sala.
Dando las gracias al hombre, Pam y Karen volvieron al trabajo con todo interés.
Entre tanto, en Helsingor, los Hollister se habían dividido en dos grupos. El señor y la señora Hollister, con Holly y Sue, fueron a visitar un museo para ver una famosa colección de muñecas danesas. Pete y Ricky, con el señor Clausen como guía, planeaban ir hasta las orillas del agua para ver llegar al transbordador desde la orilla sueca.
Antes de salir, Pete decidió hablar otra vez con la policía. Tal vez hubiera averiguado algo, interrogando al detenido. El oficial que contestó a la llamada de Pete informó de que el hombre seguía negándose a hablar. Sin embargo, el fichero de la policía había permitido saber que el hombre se llamaba Gruning, era de nacionalidad suiza y había estado detenido una vez por dedicarse al contrabando de relojes.
Lleno de nerviosismo, Pete contó al señor Clausen y a Ricky las noticias, mientras salían del hotel. Llegaron al muelle justamente cuando se detenía el gran transbordador. Estaban los tres contemplando el desembarco de los pasajeros cuando el danés preguntó:
—Pete, Ricky, ¿por dónde visteis la motora negra a la que el señor Gruning hacía señales?
—Allí —contestó Pete, mientras él y su hermano señalaban al lugar exacto.
—Estoy seguro de que si pudiéramos encontrar esa barca nos enteraríamos de muchas más cosas sobre la banda de ladrones.
—La barca desapareció a toda velocidad en cuanto nosotros atrapamos al suizo que estaba en la orilla —dijo Pete—. No tenemos idea de a dónde se iría.
—¿Os parecería bien que echásemos una mirada desde mi avión? —propuso el señor Clausen.
—¡Zambomba! —gritó Pete, con entusiasmo—. ¡Una exploración aérea! ¡Sería un plan «cañón», señor Clausen!
—¿Podemos salir ahora mismo? —preguntó Ricky, sin rodeos.
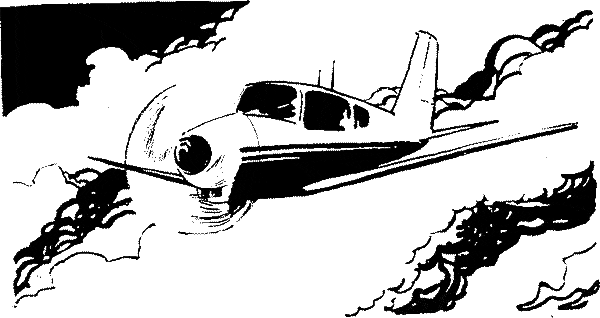
El piloto repuso que sí. Precisamente había dejado su avión en un pequeño campo de aterrizaje en las afueras de Helsingor.
—Pero antes debemos dejar una advertencia a vuestros padres.
A toda prisa volvieron al hotel, donde Pete escribió una nota para su madre y su padre, diciéndoles a dónde iban. La nota se la entregaron al recepcionista del hotel. Luego, los dos muchachitos y el aviador tomaron un taxi y muy pronto se encontraron en el diminuto aeropuerto, que se extendía junto a unas tierras de cultivo, al oeste de Helsingor.
—Magnífico —comentó el señor Clausen, mientras los tres se acercaban a buen paso al avión—. Están llenando los depósitos, tal como les dije.
Un empleado estaba subiendo al ala del aparato, con una manguera de gasolina en la mano. Después de hablar con aquel hombre en danés, el piloto se volvió a los chicos, informando:
—Tenemos el aparato listo para volar.
Abrió la puerta del avión y Pete y Ricky saltaron adentro. Aquel aeropuerto era demasiado reducido para poder tener torre de control, y Eric Clausen se valió de señales con la mano para obtener camino libre. Hizo recorrer unos metros al avión sobre la superficie cubierta de vegetación y con el motor ya runruneando, el piloto tiró lentamente hacia atrás de uno de los mandos y el avión empezó a elevarse suavemente.
Pronto se encontraron los tres viajeros volando por encima de las aguas. Al llegar al centro del Oresund, el piloto viró hacia el sur, volando tan bajo como las ordenanzas permitían.
—¡Buscad a ver si descubrís esa motora negra! —dijo a los chicos.
Pete y Ricky apretaron la cara contra las ventanillas y sus ojos buscaron activamente por las aguas y por las orillas del estrecho. Se veían embarcaciones de muchas medidas y colores, pero no aparecía por parte alguna la motora negra a rayas rojas que habían visto desde el castillo.
Después de recorrer un trecho más hacia el sur, el señor Clausen describió un giro en forma de «U» y tomó de nuevo rumbo norte. Hicieron aquel viraje varias veces y todos buscaron por uno y otro lado, pero no hubo suerte.
—A lo mejor los ladrones han escondido la motora en alguna casilla para embarcaciones —reflexionó Pete.
—Pero también puede ser que no hayamos hecho bastante trayecto en dirección sur —murmuró el señor Clausen.
Sin más, hizo virar una vez más el aparato y en esta ocasión llegaron mucho más lejos que en las anteriores. De pronto, los dos muchachos reconocieron la zona en donde habían descubierto el misterioso molino. Casi al mismo tiempo, Ricky vio a distancia una embarcación negra que se alejaba, dejando tras sí un rastro de blanca espuma.
—¡A lo mejor es aquélla! —gritó, señalando al agua.
Cuando el señor Clausen llevó al aparato directamente sobre la embarcación, Pete exclamó con firmeza:
—¡Es ésa! ¡Ésa es la motora!
—La vigilaremos unos momentos —decidió el piloto.
Al poco, los tres exploradores aéreos pudieron ver que la motora avanzaba hacia un desembarcadero.
—¡Zambomba! ¡Allí fue donde papá y yo descubrimos a los ladrones del barco miniatura!
—¿Estás seguro, Pete?
—Segurísimo. Y aquél es el restaurante donde comimos.
—¡Es verdad! ¡Verdad verdadera! —gritó Ricky, haciéndose oír por encima del zumbido del motor.
Y en aquel momento el señor Clausen vio el molino. Todos los demás molinos que se divisaban estaban en funcionamiento. Aquél permanecía parado.
—Puede que esto tenga relación con el misterio, muchachos —admitió el piloto.
—Debe de ser una señal —declaró Pete, muy convencido.
Y Ricky exclamó al poco:
—¡Veo un hombre andando por el desembarcadero! Ahora está cargando algo en la motora.
Pero el hombre de quien Ricky hablaba no podía distinguirse claramente desde el avión.
—¡Canastos! ¡Mira que si ha notado que le estamos vigilando! —se inquietó el pelirrojo.
El señor Clausen decidió que volaría describiendo círculos más amplios para que los hombres de abajo no entraran en sospechas. Y el avión fue girando una y otra vez, mientras Pete y Ricky, con los ojos muy abiertos, observaban la escena.
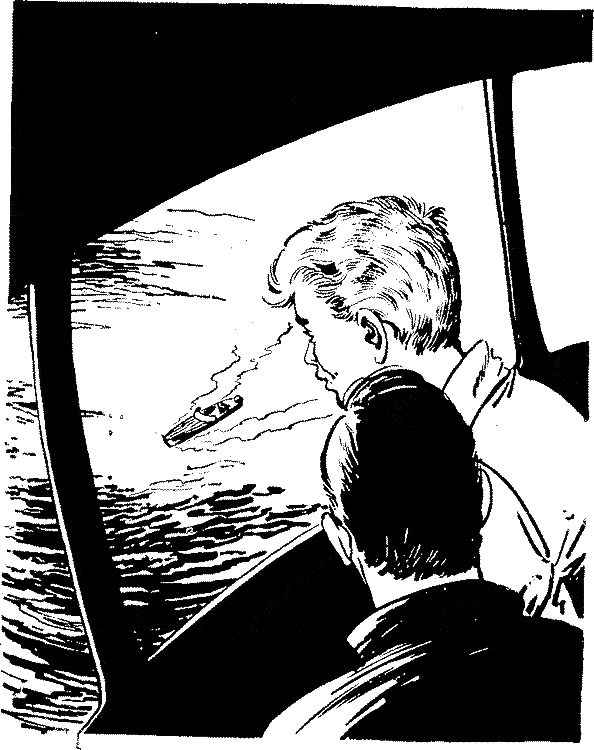
—¿Qué estarán tramando? —murmuró el piloto, como hablando consigo mismo. Y un momento después exclamaba—: ¡Caramba! ¿Qué ha sido eso?
Los tres escucharon atentamente. El motor hacía unos ruidos semejantes a chisporroteos. Quedó un momento en silencio. Luego volvieron los chisporroteos. Pete y Ricky pudieron ver que las aspas de la hélice iban reduciendo la velocidad.
—Parece que ocurre algo en el motor, mocitos —informó el piloto—. Pero no os preocupéis. Podremos aterrizar sin incidentes porque todo esto son tierras de pastos.
Ni Pete, ni Ricky sintieron miedo; ambos tenían confianza en el señor Clausen. Gobernando expertamente, el piloto llevó su avión hacia un amplio prado. Estaban descendiendo, cuando Pete anunció:
—¡La motora negra se aleja del desembarcadero!
—¿Por qué no utiliza usted la radio para avisar a la policía? —apuntó Ricky—. Así podríamos detener a esos hombres.
El piloto contestó que temía recurrir a aquello porque la motora negra podía llevar también radio y captar el mensaje.
—Cuanto menos sepan de nosotros, mejor.
El avión siguió su lento descenso, rozando casi los tejados de varias casas granjeras. Daba la impresión de que la tierra estuviese ascendiendo a toda prisa, mientras el aparato descendía, en un prado inmediato al molino misterioso. Una manada de vacas mordisqueaba la hierba verde a la sombra de unos árboles.
—Confío en que no las asustemos —murmuró el piloto.
—¿Cree usted que si se asustan, se desmandarán? —preguntó el pecoso.
El señor Clausen no tuvo ocasión de contestar porque uno de los animales, alarmado por el ruido, había emprendido la carrera… ¡precisamente en dirección al avión que aterrizaba!
—¡Sujetaos bien! —ordenó el piloto.
Hizo ladearse al aparato tanto, que el extremo del ala izquierda pasó a dos dedos del suelo. Las ruedas del aparato pasaron rozando la cabeza de la vaca. El señor Clausen hizo, luego, que el avión volviera a quedar horizontal y tomó tierra.
—¡Canastos! Nunca habíamos aterrizado en una vaca, hasta ahora.
Después de avanzar unos metros el aparato se detuvo y el piloto saltó a tierra, con una pequeña herramienta en sus manos. Pete y Ricky salieron tras él. Después de manipular unos momentos en el motor, el aviador dijo:
—Con esto quedará arreglado. He tenido que cambiar el contacto que se había estropeado.
Cuando los tres volvieron a ocupar sus sitios en el avión, el señor Clausen puso el motor en marcha. La hélice giró velozmente. De pronto, la puerta del molino se abrió y por ella salió un hombre.
—Viene hacia nosotros —observó Ricky.
—¿Qué querrá? —preguntó Pete, extrañado.
—No será ningún perjuicio que nos retrasemos unos minutos más —decidió el señor Clausen—. Si ese hombre desea hablar con nosotros, tal vez podamos pedirle que nos dé información sobre el molino.
El hombre corría por la hierba con asombrosa rapidez. Era pequeño, delgado y de nariz ganchuda. Mientras el señor Clausen se levantaba del asiento para ir a abrir la portezuela, el hombre gritó en inglés:
—¡Se han introducido ustedes en terrenos particulares! ¡Quedan arrestados!
—Ha sido un aterrizaje de emergencia —explicó con calma el piloto—. Lamentamos haber tenido qué detenernos en sus campos. Pero no hemos causado ningún perjuicio en los pastos y nos marchamos ahora mismo.
—¡No harán ustedes nada de eso! —vociferó el hombre, sacudiendo rabiosamente las manos—. ¡Se quedarán ustedes aquí hasta que yo avise a la policía!
«Este hombre está queriendo ganar tiempo —pensó Pete—. A lo mejor la banda le ha ordenado que nos entretenga».
Inmediatamente, el muchachito comunicó sus sospechas al piloto hablándole en un cuchicheo.
—Es lo mismo que he pensado yo —repuso el piloto a media voz.
Aproximándose de nuevo a la portezuela, el señor Clausen informó al otro, a gritos, de que estaba determinado a despegar inmediatamente de allí. Sus palabras enfurecieron todavía más al hombre de la nariz ganchuda que, aproximándose otro poco al aparato, levantó un puño huesudo y amenazador a los ocupantes y aulló:
—¡Otra vez están ustedes vigilándonos!