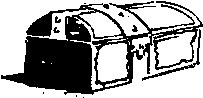
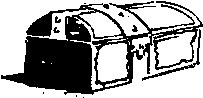
Cuando Pete y Ricky llegaron al agua, los cuatro cisnes huyeron veloces, como embarcaciones de propulsión.
—¡Ug! ¡Glub! —gorgoteó Ricky, volviendo a la superficie echando agua por la boca y la nariz.
Pete llegó en seguida junto al pequeño, pero viendo que Ricky estaba perfectamente, nadó con él hasta la orilla.
—Buena cosa hemos hecho —gruñó Pete, mientras él y su hermano salían del agua y, con las ropas chorreando, iban al encuentro de su familia.
Mientras tanto, otros visitantes habían formado grupo para contemplar la escena. La señora Hollister se mostró apuradísima y su marido miró a los dos chicos con expresión severa.
—Lo siento mucho —se excusó Pete.
—Y yo también, papá —añadió Ricky.
La voz cantarina de Sue reconvino a sus hermanos.
—No teníais que haber nadado sin los trajes de baño. —La pequeña miró a su madre y decidió—: Yo también quiero nadar, mamita.
Aquello hizo que el señor Hollister sonriera, a pesar de su enfado. Y no sólo él, sino toda su familia, incluso los abrumados Pete y Ricky, sintieron deseos de reír. La señora Hollister dijo que sería preciso retrasar la visita al castillo y volver a la hospedería para que los muchachos se cambiasen de ropa.

—Si no queríais nadar, ¿es que pensabais cazar un cisne? —preguntó inocentemente Sue a Ricky, mientras regresaban.
Cuando el chiquillo hubo convencido a la pequeña de que no se trataba de nada semejante, ya habían llegado al hotel. Apenas habían entrado cuando el portero llamó a Pam.
—Hay un recado para la señorita Hollister —dijo.
Pam se acercó inmediatamente al mostrador situado a un lado del vestíbulo. El portero le informó de que le habían llamado varias veces urgentemente desde Copenhague, diciendo que Pam debía telefonear cuando antes a la señorita Karen Clausen.
Toda la familia subió a sus habitaciones y, mientras Pete y Ricky se cambiaban de ropa, Pam pidió conferencia con Copenhague. Habló nerviosamente unos minutos con Karen y luego colgó.
—¡Papá, mamá! ¡Karen ha encontrado una pista buenísima! Bueno… Parte de una pista…
—¿Qué es? ¿Qué es? —quiso saber Pete que salía de su habitación abotonándose el cuello de su camisa limpia.
Pam repuso que Karen había pasado por varias bibliotecas, consultando libros donde se hablaba de los barquitos miniatura. En uno de ellos encontró referencias de uno de gran tamaño, en el cual se creía que había un tesoro escondido.
—Pero la página donde continuaban las explicaciones había sido arrancada —explicó desanimada Pam.
—¡Qué lástima! —exclamó la señora Hollister.
Sin embargo, la carita de Pam volvió a alegrarse, mientras preguntaba:
—¿A que no adivináis una cosa? Karen se ha enterado de que hay otro ejemplar de ese libro. ¿Y sabéis dónde? ¡En la biblioteca del castillo Kronborg!
—¡Zambomba! Vamos allí ahora mismo —dijo Pete.
Pam le explicó que no se permitía la entrada de turistas a la biblioteca del castillo.
—Pero Karen va a venir hoy aquí con su hermano, en avión. Seguro que ella puede entrar en la biblioteca porque es maestra.
Como Karen y el piloto Clausen no llegarían hasta más entrada la mañana, los Hollister salieron nuevamente hacia el castillo Kronborg. Esta vez, Pete y Ricky caminaron reposadamente al lado de sus padres, mientras cruzaban el foso y la gran verja abierta en los paredones que rodeaban el castillo.
Se unieron a otros visitantes y un guía que les condujo a través de las inmensas estancias de la antigua fortaleza. Pam se acercó al guía, un danés de mediana edad, de ojos risueños y voz profunda, para preguntarle:
—¿Dónde está la biblioteca, señor?
—Precisamente ahora pasamos por delante —repuso el hombre, señalando una gran puerta de roble, de dos hojas, con un ojo de cerradura tan grande como el puño de Pam—. Pero sólo pueden entrar en ella los que traen un permiso especial. —El guía hizo entonces un gracioso guiño y en voz baja explicó—: Es que allí vive el fantasma. Es decir, vive allí cuando no está durmiendo en su cofre.
Además de Pam, otros oyeron aquellas palabras y Ricky, lleno de curiosidad, exclamó:
—¡Canastos! ¿Dónde está ese cofre?
—Vengan conmigo.
El guía condujo al grupo hasta una estancia inmediata, muy fría y desagradable, con el suelo y las paredes de mármol blanco. En el centro había una mesa larga y estrecha, rodeada por varias sillas de roble de respaldo recto. En el fondo, descansando en el suelo, había un gran cofre también de roble, arrimado a la pared.
—Ése es el cofre donde duerme el fantasma —informó el guía con voz opaca.
Holly y Ricky se acercaron a inspeccionar el cofre. Observaron que los goznes eran de grueso y negro hierro y que unas cerraduras de bronce sostenían la tapa inmóvil en su sitio.
—Yo creo que el fantasma no puede salir de aquí —murmuró Holly.
El guía, que se había detenido detrás de los dos hermanos, dijo:
—Muchas veces se le oye hurgar y removerse por ahí dentro.
Holly inclinó su cabeza para apoyarla en la tapa del viejo cofre. De pronto oyó unos golpes y una vocecilla que suplicaba:
—¡Dejadme salir! ¡Dejadme salir!
Escalofriada, Holly se apartó de un salto.
—¡Ooooh! ¡Ha sido el fantasma!
—¡Yo también le he oído! —afirmó Ricky, con los ojos redondos por el asombro.
Pero nadie más, ni siquiera Sue, se mostraba asustada. Mientras el guía, que ahora caminaba disimulando la risa, les llevaba a otra sala, Pam se acercó a Holly y Ricky para decirles:
—No os asustéis. No hay ningún fantasma. Todo lo ha hecho el guía que es ventrílocuo.
Los dos pequeños dieron un suspiro de alivio.
—¡Cuánto me alegro! —confesó Ricky.
Pero, a pesar de todo, ni él ni Holly quisieron apartarse de Pam mientras subían las escaleras que llevaban a una de las torres. La luz del sol resplandecía en los ventanales desde donde se veía el Oresund. Todos los visitantes se arremolinaron ante las cristaleras para contemplar el espléndido panorama.
En la distancia, al otro lado de la estrecha franja de agua, se podía ver la costa sueca. En la orilla danesa, una larga hilera de cañones antiguos apuntaban a las aguas. Detrás de ellos un centinela iba y venía dando un fuerte taconazo cada vez que llegaba a la garita y daba la vuelta.
El guía explicó que en la antigüedad aquellos cañones sé utilizaban para controlar el tráfico marítimo, en las angostas aguas del canal, entre el mar Báltico y el mar del Norte.
—Todos los capitanes de barco tenían que pagar tributo al gobierno —aclaró el guía—. Claro que ahora ya no hay nada de eso.
Mientras el guía seguía hablando de las antiguas guerras escandinavas, Pete, de pronto, quedó muy rígido. Sus ojos se abrieron de par en par, mientras su mano señalaba hacia la muralla.
—¿Qué pasa? —Preguntó Pam—. ¿Has visto al fantasma?
—¡No es el fantasma! —susurró Pete, cogiendo a su padre del brazo—. Papá, ¿no reconoces al hombre que está cerca del último cañón?
El señor Hollister miró por los ventanales de la torre y apretó los labios.
—¡Cómo iba a olvidarle! —repuso.
¡El hombre que estaba junto al cañón era el mismo que había luchado el día anterior con el señor Hollister! Ahora iba sin chaqueta y llevaba la camisa desgarrada. Miraba hacia las aguas con unos gemelos.
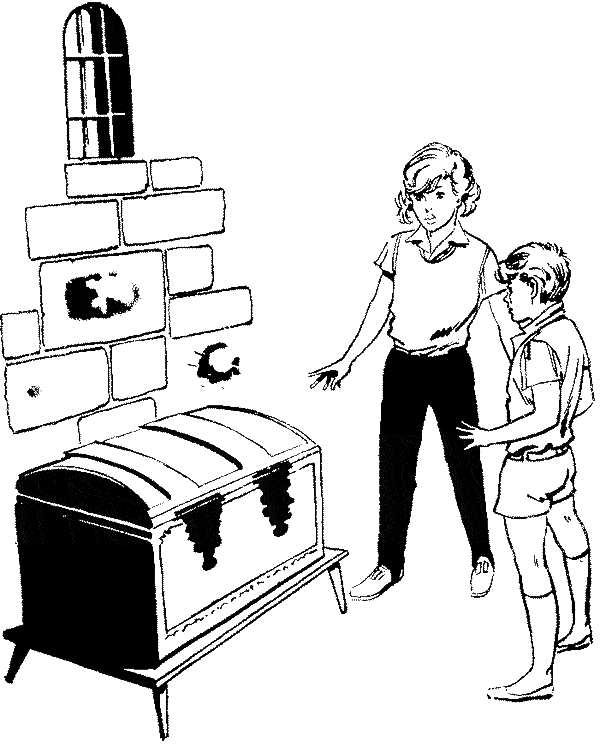
—¡Mirad! —observó Pam—. Parece que está haciendo señales a alguien que está en la motora de rayas rojas y negras.
El hombre de la muralla levantó el brazo y lo hizo ondear tres veces. Mientras los Hollister miraban, en tensión, el hombre de la motora hizo una señal parecida.
—¡Vamos, papá! —apremió Pete—. ¡Hay que detener esa embarcación!
Abriendo la marcha a toda prisa, el señor Hollister y sus dos hijos bajaron las escaleras y pronto estuvieron en el exterior del castillo.
El señor Hollister se aproximó al hombre y le dio un puñetazo. El hombre cayó al suelo y los gemelos se le desprendieron de las manos. Cuando quiso levantarse, Pete y Ricky le tenían ya sujeto cada uno por un brazo. Advirtiendo la confusión reinante, el centinela se aproximó.
—Debe usted retener a este hombre para entregarlo a la policía —dijo el señor Hollister, explicando al centinela lo sucedido el día anterior.
El centinela se hizo cargo del hombre y mandó avisar a la policía de la localidad.
La señora Hollister y Pam habían llegado ya abajo y todos se turnaron en la tarea de hacer preguntas al detenido.
¿Trabajaba para alguien que se llamaba Bart o Schwartz? ¿Qué buscaban los ladrones en cada uno de los barcos que robaban en las iglesias? ¿Pensaban robar, también, las valiosas Sirenitas? ¿El hombre de la embarcación negra y roja era uno de los ladrones?
Viendo que el detenido guardaba silencio, la señora Hollister pensó que tal vez no entendía el inglés. Por tanto, el centinela le habló en danés, en alemán y francés. Pero el hombre sacudió la cabeza, enfurecido, y no contestó en ningún idioma.
Minutos después llegaba la policía y se hacía cargo del detenido.
—Tenga la bondad de informarnos sobre lo que averigüe con respecto a este hombre —pidió el señor Hollister a uno de los oficiales, dándole las señas de la hospedería de Helsingor.
Después de haber hecho toda la visita al castillo, los Hollister volvieron al hotel para comer. Estaban sentándose en el comedor cuando vieron entrar a Karen Clausen y a su hermano.
—Hemos venido lo más aprisa posible —dijo Karen, hablando entrecortadamente, y luego presentó a su hermano Eric al señor y la señora Hollister y a las niñas que todavía no le conocían.
Karen informó después a la familia de que había conseguido permiso para entrar en la biblioteca del castillo Kronborg. Los niños pidieron a coro que les permitiera ir con ella.
La joven danesa movió la cabeza negativamente.
—Lo siento, pero sólo se permite llevar un visitante.
Y opinó que debía ser Pam quien la acompañase, puesto que había sido idea suya la búsqueda de aquella pista.
Los Clausen se sentaron a comer con los Hollister y éstos, mientras comían, pusieron al corriente, a Karen y a su hermano, de lo ocurrido en aquella ajetreada mañana.
Por la tarde, mientras el señor Clausen acompañaba a los Hollister a visitar la ciudad de Helsingor, Karen y Pam marcharon a la biblioteca del castillo.
—¿Cómo entraremos, Karen? —preguntó Pam, cuando cruzaban sobre el foso y penetraban en las tierras del castillo.
—Ahora verás.
La danesa se detuvo y abrió su gran bolso, sacando de él una llave. Era la llave más gigantesca que viera nunca Pam. Estaba hecha de bronce y daba la impresión de pesar varios kilos.
—Con esto abriremos la puerta —dijo Karen, explicando que la llave se la habían entregado los celadores del castillo—. Me han advertido que tenga cuidado con cualquier curioso que se acerque. Ayer, un hombre intentó entrar en la biblioteca, pero, desde luego, no pudo abrir la puerta. Un turista le delató.
No queriendo llamar la atención, Karen y Pam aguardaron a la puerta de la biblioteca hasta un momento en que no se veía cerca ningún visitante. Entonces, la danesa metió la llave en la cerradura y la hizo girar. Se oyó un fuerte chasquido. Las puertas de roble se abrieron lentamente y las dos entraron. Con otro chasquido, Karen echó nuevamente la llave.
La vieja librería era húmeda y olía a moho. Las grandes estanterías se levantaban desde el suelo al techo, en las cuatro paredes. Había varias mesas y sillas en el centro de la estancia de piedra y, como guardando el sombrío lugar, había seis figuras de caballeros daneses.
Las figuras de hierro se levantaban, altas y rígidas, en sus bruñidas armaduras. Uno de los caballeros sostenía la lanza apuntando a las muchachas. Otro levantaba una clava de guerra sobre su cabeza.
—¡Esto es muy… muy misterioso! —murmuró Pam, mirando a su alrededor—. Casi estoy por creer que vive aquí el fantasma.
—No te preocupes, querida. No hay nada que temer —rió Karen.
Pam miró hacia la interminable colección de libros y preguntó:
—¿Por dónde empezamos?
—Tengo un dibujo de las estanterías de la biblioteca —repuso Karen, sacando del bolso un trocito de papel. El libro que nos interesa debería estar allí, en uno de los estantes más bajos.
Pero la búsqueda no era tan fácil como ambas habían esperado. Karen y Pam fueron mirando uno tras otro todos los libros de las polvorientas estanterías, pero sin éxito.
—No creí que esto nos llevara tanto tiempo —suspiró Karen.
Sin embargo, Pam no se desanimó. Tal vez el libro que buscaban estaría en las estanterías más altas. Y pensando así, la niña se acercó a un grupo de libros próximo a la ventana.
Poniéndose de puntillas, Pam alargó los brazos todo lo que pudo. En un esfuerzo por sacar uno de los libros, la niña perdió el equilibrio y fue a tropezar contra uno de los caballeros con armadura.
—¡Oh!
Pam saltó a un lado a toda prisa. Un momento después un tremendo estrépito y el estridente y hueco golpete de metal hacía eco en todos los rincones de la biblioteca del antiguo castillo.