

Mientras Karen y los Hollister seguían preguntándose qué podrían hacer, oyeron voces procedentes de la carretera y se encaminaron a toda prisa a la puerta principal.
—¡Ahí están! —gritó Holly, muy contenta, viendo aparecer a «Farfar» y «Farmor» Clausen, en compañía de Ricky, Pete y Sue.
—¡Era el señor Cara-Peluda! —anunció Sue con nerviosos grititos.
—¡Ha venido a ver a «Farfar»! —añadió Ricky.
—¡Zambomba! Por poco le atrapamos.
Los tres niños empezaron a hablar atropelladamente, sin apenas respirar, y todos a un tiempo, hasta que el señor Hollister pidió:
—Tomadlo con calma, caramba. Tranquilidad, diablillos. —Y dirigiéndose a «Farfar» pidió—: Lo mejor será que usted se encargue de contar lo ocurrido, señor Clausen.
—«Ja, ja». Yo lo explicaré.
El viejo capitán contó que, mientras los chicos y él estaban tallando piezas para el barco, y Sue se encontraba con «Farmor» en la cocina, se oyó llamar a la puerta.
—Fui a abrir —prosiguió «Farfar»—. El que llamaba era un hombre con barbas. Me explicó que era un turista americano, muy interesado por los barcos votivos de las iglesias. Yo le puse al corriente de los lugares en que podía ver algunos.
—Y entonces fue cuando Sue salió de la cocina —intervino Ricky, dando nerviosos saltos que le hacían parecer el muñeco de muelles de una caja de sorpresas.
—No interrumpas, querido —pidió la señora Hollister, rodeando a su hijo con un brazo—. Siga usted, «Farfar», por favor.
—Sí. Sue venía a traernos a los muchachos y a mí unos pastelillos calientes —dijo «Farfar», añadiendo en seguida, con una risilla burlona—. Tenían ustedes que haber visto la cara del visitante cuando se encontró frente a la niña…
—¡Huuuy! —chilló Sue—. ¡Puso unos ojos así de grandotes! Luego los, cerró como mi muñeca. Y no le gustó nada cuando le llamé señor Cara-Peluda —concluyó Sue, sacudiendo la cabeza y mirando a su madre.
—¿De verdad era él? —se asombró Pam.
—Sí —asintió «Farfar»—. No cabe duda porque inmediatamente exclamó: «¡Otra vez los Hollister!».
Y en seguida dio media vuelta y echó a correr.
Al oír la voz familiar del señor Schwartz, Pete y Ricky habían salido del taller de «Farfar» para ver lo que ocurría.
—«¡Du store Kineser!». —Barbotó «Farfar»—. ¡Qué carrera hemos hecho!
Dijo que todos ellos, incluida «Farmor», que ni siquiera se había entretenido en quitarse el delantal, salieron tras el señor Cara-Peluda que corría camino abajo. Pero, al poco, el hombre saltó a su motocicleta y escapó. Sus perseguidores le siguieron hasta la carretera, donde vieron que el señor Cara-Peluda viraba a la derecha, tomando la dirección de Copenhague.
«Farfar» añadió que ya había avisado a la policía, quien seguía interesadísima por dar caza al misterioso señor Schwartz, a causa de la desaparición de la valiosa estatuilla perteneciente a la reina.
«Farmor», que hasta entonces apenas había hablado, retorciendo nerviosamente el delantal entre sus dedos, murmuró:
—Estoy preocupada por ustedes, los Hollister. Ese señor Schwartz me parece muy peligroso.
—Sí —concordó Karen—. Deseo que tengan ustedes mucho cuidado, mientras sigan en Dinamarca.
Pam contó entonces lo que había visto durante el paseo por el Oresund, donde el «Madagascar» estuvo a punto de echar la barca a pique. Mientras los niños reflexionaban sobre la relación que podía existir entre el buque mercante y el misterioso señor Schwartz, «Farmor» fue a la cocina, reapareciendo con la bandeja de pastelillos, todos en forma de sirenita, y vasos de leche para sus invitados.
—Gracias —dijo Sue sin pérdida de tiempo, apoderándose de un pastelillo y dándole un gran mordisco.
Un instante después la pequeña daba un grito y la leche de su vaso estuvo a punto de derramarse por el suelo.
—¡Caramba! —exclamó la señora Hollister—. ¿Qué es lo que…?
—¡Ay! ¡Ay! —lloriqueaba Sue, levantando el dedo corazón de la mano derecha, para que todos pudieran verlo.
En el dedo gordezuelo de la pequeña se veía la huella roja dejada por un mordisco.
—¿Te has mordido el dedo? —preguntó Ricky, haciendo inútiles esfuerzos por no reír.
—¡No es «garcioso»! —declaró Sue, mientras una gruesa lágrima resbalaba por su mejilla—. Se me había quedado el dedín escondido detrás del rabo de la sirena.
Aquella explicación fue más de lo que los chicos pudieron resistir y tanto Ricky como Pete estallaron en alegres carcajadas.
—¡Sois malísimos! —les reconvino Pam, en voz baja.
Pete y Ricky se acercaron a su hermanita menor para decirle:
—Perdona, Sue.
Cuando acabaron los bocadillos y la leche, sin más incidentes, los Hollister dieron las gracias a los Clausen por su amabilidad y se dispusieron a marchar.
—Vuelvan otra vez a visitarnos —pidió Karen, prometiendo que en la próxima ocasión llevaría a Sue y a los muchachos a dar un paseo en la «Margrethe».
Cuando todos salieron, «Farfar» quedó un momento inmóvil, atusándose la barba. Miró primero a los Hollister y luego a los gnomos de madera que asomaban su nariz tras los arbustos.
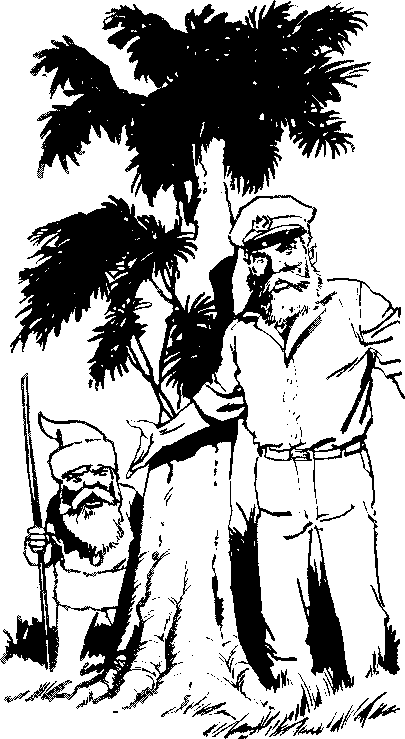
—Esperad un momento —pidió el anciano—. Me gustaría que os llevaseis un recuerdo de vuestro paso por esta casa. —Hizo un alegre guiño y preguntó—: ¿Qué os parece si os lleváis uno de mis duendecillos?
—¡Qué bien! —exclamó Holly.
—¿Cree usted que podremos llevárnoslo? —preguntó Pam, dudosa.
Las figuritas de madera eran casi tan altas como Sue. Ir con una de aquellas figuritas por toda Dinamarca y llevarla luego al avión, sería un verdadero problema.
—No os preocupéis por eso —dijo «Farfar»—. Yo me encargaré de enviároslo a América. ¿Cuál queréis?
Los cinco niños se pusieron en movimiento, examinando cada una de las graciosas figuras. Pam opinó que el duendecillo preferible sería el que tuviera la cara más alegre. Y éste era un gnomo con gorro de cucurucho, ojos grandes y redondos, nariz remangada y sonrisa traviesa. Los otros cuatro estuvieron de acuerdo con Pam y «Farfar» dijo:
—Muy bien. Cuando vosotros lleguéis a América, el feliz duendecillo os estará aguardando en casa.
Después de despedirse una y otra vez, los Hollister regresaron al hotel para preparar su viaje a Helsingor.
El siguiente día amaneció resplandeciente, sin apenas una nube en el cielo azul. Cuando subieron todos a la pequeña furgoneta, Holly exclamó:
—¡Carambita! Hoy no vamos a poder encontrar ningún fantasma en el castillo. Con tanto sol no se atreverán a salir.
—Estoy seguro de que nos divertiremos. Somos una familia que lo pasa bien en todas partes —dijo el señor Hollister, mientras conducía hacia las afueras de Copenhague.
Todos se sentían alegres, corriendo en el vehículo por aquella hermosa carretera, que era más estrecha que la mayoría de las que hay en los Estados Unidos, pero llana y cómoda como cualquiera de ellas. La carretera atravesaba una llanura, abriéndose paso primero entre vastas zonas de bosque, luego a través de lindas granjas y tierras de pastos.
Habían hecho media hora de camino cuando el señor Hollister tuvo que detenerse a comprar gasolina. Mientras esperaban a que el empleado llenase el depósito, los niños salieron a estirar las piernas. Pete y Ricky dieron una vuelta por la parte posterior de la gasolinera, donde vieron un alto poste telefónico.
—Mira, Pete —dijo Ricky, señalando hacia arriba.
—Hay un pájaro allí arriba.
—Oye, ¿tú crees que la cigüeña no hace nunca ningún ruido?
—Yo no lo he oído nunca —respondió Pete.
—¡Canastos! No puedo creérmelo. Si no «dicen» nada, ¿cómo hablan unas con otras?
—Puede que se comprendan por signos —sugirió Pete, volviendo ya al coche.
Pero Ricky quedó rezagado.
Después de pagar al empleado y cuando ya estaban a punto de marcharse, el padre preguntó:
—¿Todo el mundo dentro?
—Todos menos Ricky —repuso Pam.
—¿Dónde está? —preguntó la señora Hollister.
—Seguro que sigue mirando la cigüeña que está detrás de la gasolinera —dedujo Pete—. ¡Ven, Ricky, que nos marchamos! ¡Date prisa! —llamó a gritos.
—No… No puedo… Estoy pegado.
El señor Hollister salió a toda prisa del coche y, seguido por Pete y el empleado de la gasolinera, se dirigió a la parte trasera del edificio.
—¡Estoy aquí! ¡Aquí arriba! —llamó Ricky.
Todos levantaron la cabeza, mirando al poste telefónico. Ricky estaba a medio camino del mismo, sujetándose al poste con los brazos y piernas.
—¡Baja en seguida, demonio! —ordenó el padre.
—¡No puedo, papá! ¡Te aseguro que estoy pegado!
Ya la señora Hollister y las niñas habían salido del coche y estaban también al pie del poste, mirando con inquietud al pelirrojo. Ricky, con voz muy débil, confesó que había decidido averiguar de una vez para siempre si las cigüeñas hacían o no algún ruido con la garganta. Por eso había trepado hasta la primera escarpia del poste y luego, sujetándose a la otra escarpia, fue trepando hacia lo alto.
—¡Dios mío! —exclamó la señora Hollister—. ¡Aquel gancho se te ha metido por la tela de los pantalones!
—¡Ya lo sé! ¡Por eso os digo que estoy pegado!
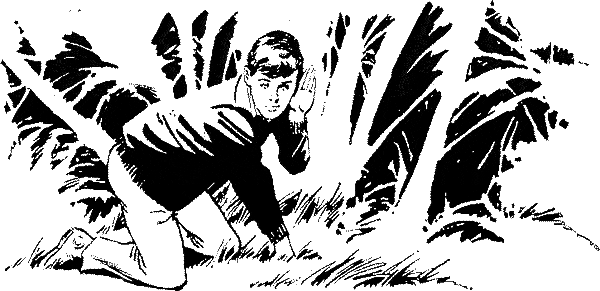
El empleado de la gasolinera se ofreció a rescatar a Ricky y ágilmente trepó por el poste.
—Sujétate bien —indicó el hombre, mientras libertaba los pantalones del chico de la escarpia en que se habían prendido.
Ya en el suelo, el pequeño echó a andar muy avergonzado, sujetando con una mano el gran desgarrón de sus calzones.
—¡Ji, ji! —rió alegremente Sue.
Ricky frunció la frente y masculló, muy enfadado:
—No le veo la gracia.
Mientras viajaban por la carretera, la señora Hollister recompuso los pantalones de su travieso hijo con aguja e hilo que siempre llevaba en el bolso.
—Gracias, mamá —dijo Ricky, cuando su madre acabó el trabajo, y de pronto, una alegre sonrisa hizo chispear sus ojillos—. ¡Por lo menos ahora ya sé que esa cigüeña no decía nada!
Pete se fijó entonces en que, a un cuarto de milla de distancia, se habían detenido muchos coches.
—¿Habrá ocurrido algo, papá? ¿Algún accidente?
Pero, cuando el señor Hollister llevó la furgoneta hasta aquel lugar, encontró a dos policías bloqueando la carretera.
—¡Huy, huy! —se asustó Ricky, deslizándose hacia el suelo del vehículo—. Seguro que me buscan a mí por haber estado molestando a la cigüeña.
—No seas tonto —reconvino Pam. Pero le costó trabajo obligar a su hermano a sentarse de nuevo en su sitio.
Un policía se acercó al coche y habló en danés al señor Hollister.
—Lo siento —dijo el señor Hollister—. Sólo entiendo inglés.
El danés se excusó y en perfecto inglés explicó:
—Estamos buscando a un fugitivo que ha robado un barco miniatura en la iglesia de la carretera.
—¡Ha sido el señor Cara-Peluda! —declaró Holly.
—¿Saben ustedes algo de esto? —preguntó con asombro el oficial.
Los niños contaron cuanto sabían sobre el señor Schwartz y el policía asintió vigorosamente.
—Ése es el hombre de quien sospechamos, pero parece tan resbaladizo como una anguila.
El oficial explicó que la descripción que tenía la policía del ladrón del barquito coincidía con la descripción del escurridizo señor Schwartz.
—Si volvieran ustedes a ver a ese hombre, comuníquenmelo en seguida.
El policía les saludó muy cortés y permitió que los Hollister prosiguieran su camino.
No lejos de Helsingor, la familia se detuvo en un restaurante situado a un lado de la carretera. En la entrada se leía la palabra «Konditori». La señora Hollister explicó que ése era el nombre que se daba a los establecimientos donde se servían comidas rápidas o «frokost» consistentes en bocadillos y refrescos.
—¡Qué bien! ¡Tengo un apetito! —declaró Pam.
Dentro encontraron una mesa donde pudieron acomodarse todos. Pete, que fue el primero en acabar el sabroso «frokost», pidió permiso para dar una vuelta.
—Muy bien —accedió el padre—. Pero ¡no se te ocurra ir a observar ninguna cigüeña!
Y, desde luego, lo que Pete pensaba hacer era algo muy distinto. Su deseo era hacer algo de trabajo detectivesco. Él ladrón que la policía buscaba posiblemente habría escapado en dirección norte, hacia Helsingor.
«Podría ser que estuviera escondido por aquí», pensó Pete.
Al salir del «Konditori» miró a un extremo y otro de la carretera, pero no se veía a nadie. El muchachito se encaminó, entonces, a un sendero poco transitado que recorría a varios metros las orillas del Oresund.
«No pasará nada porque eche una mirada», se dijo.
No había ido muy lejos Pete, cuando se detuvo bruscamente. De los matorrales que había a su izquierda llegaba el sonido de ásperas voces. Pete escuchó, con el corazón palpitante, diciéndose:
«¡Puede que sean los ladrones!».