

—Debe de ser una llamada de alarma —opinó Nils, nerviosísimo, mientras él y sus compañeros saltaban de la cama.
El señor y la señora Clausen ya se habían despertado a causa de la campana, que todavía seguía tocando. Estaban los niños buscando sus ropas, cuando el piloto abrió la puerta y asomó la cabeza.
—¿A dónde vais a ir, muchachos?
—A lo mejor hay un incendio —repuso Nils, mientras se encajaba un jersey.
—O puede ser que un ladrón esté intentando robar el barco de la iglesia.
—¿Y tú crees que se le habrá ocurrido tocar la campana para que todos sepan lo que está haciendo? —preguntó Ricky, que se estaba abrochando el cinturón y un momento después se inclinaba para atarse los cordones de los zapatos.
Con una sonrisa, el señor Clausen murmuró:
—Parece que estáis dispuestos a averiguar el motivo de este alboroto. Pero tened mucho cuidado. Podéis correr peligro.
Los tres niños salieron de la casa, montaron sus bicicletas y pedalearon en dirección a la iglesia. Cuando se aproximaron, pudieron ver luces de linterna que se encendían y se apagaban en la oscuridad.

«El sonido de la campana debe de haber despertado a todo el pueblo», pensó Pete.
Cuando los niños llegaron a la iglesia, el pastor Hemming y cuatro hombres más, provistos de luces, se aproximaban sigilosamente a la puerta principal.
En aquel mismo instante se abrió una puerta lateral y se vio a una silueta correr en las sombras.
—¡Eh! ¡Mirad! —gritó Ricky.
—¡Deténgase! —ordenaron Pete y Nils al mismo tiempo.
Pero el merodeador nocturno no tenía la menor intención de hacerles caso. Por el contrario, huyó por la carretera con la rapidez de un conejo.
Los muchachos, seguidos por los cinco hombres, habían emprendido inmediatamente la persecución, pero antes de que nadie hubiera podido darle alcance, el fugitivo desapareció entre un grupo de árboles. Un momento después sus perseguidores oyeron zumbar un motor.
Nils, que era muy rápido, iba ahora delante de todos. Pete, que le seguía de cerca, vio de pronto la oscura silueta de un hombre montado en una motocicleta, que se encaminaba a la carretera. Nils se encontraba justamente en frente del desconocido.
—¡Cuidado, Nils! —advirtió Pete.
Dando un salto, llegó junto a su amigo y, agarrándole por los hombros, le apartó del peligro en el último instante. La motocicleta pasó como un rayo ante el niño danés, salió a la carretera y con gran estrépito de su motor desapareció en la oscuridad.
—¡Por poco te atropella! —exclamó Ricky, muy alarmado.
—«Tak, tak», Pete —tartamudeó Nils—. Me has salvado la vida.
En aquel momento, el pastor Hemming y los otros hombres llegaron junto a los tres muchachitos.
—Habéis sido muy valientes al intentar detener a ese hombre —declaró el pastor.
También los otros hombres colmaron de elogios a Nils y sus dos amiguitos americanos. Después, todos se encaminaron a la iglesia para comprobar qué fechoría había cometido el misterioso merodeador. La puerta principal estaba cerrada con llave.
—Debe de haber entrado por la puerta lateral —opinó Pete.
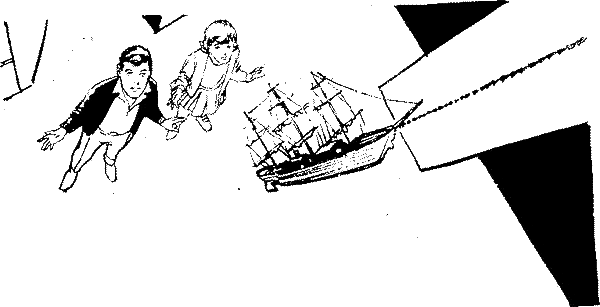
Al llegar allí vieron que la puerta, no tan sólida como la principal, había sido forzada y estaba abierta. Una vez dentro de la iglesia, el cura encendió las luces. Nada parecía estar en desorden, pero Nils se fijó en que una de las portezuelas que daban a la sacristía estaba entreabierta.
Todos corrieron hacia aquella puerta.
¡Pete había acertado! El barco en miniatura colgaba ahora del techo, suspendido tan sólo por una de las cadenas e inmediatamente debajo de él se veía una escalera portátil.
—¿Qué estaría buscando ese individuo? —murmuró uno de los hombres.
El pastor movió la cabeza lentamente.
—Nunca creí que ese hombre que se apodera de los barcos miniatura nos visitase a nosotros. Creo que no hace muchas horas que os mostré ese barco, ¿verdad, muchachos?
—Nosotros sabemos que el ladrón no ha encontrado nada en ese barco —declaró Ricky, con una de sus traviesas sonrisas.
Mientras los hombres trataban de los posibles motivos que habían impulsado al intruso a tocar la campana, Pete y su hermano empezaron a caminar de un lado a otro, buscando pistas. Los ojos del pecosillo se iluminaron al ver en el suelo unos trozos de cristal.
—Pete, ¡mira, mira!
El mayor de los hermanos se agachó para examinar los cristales. Colocándolos unos junto a otros, con paciencia, descubrió que habían pertenecido a una pequeña lente redonda.
—¡Ya sé! —exclamó Pete—. Al ladrón se le ha caído la linterna y se le ha roto el cristal.
Ahora fue Nils quien intentó reconstruir la escena.
—Seguramente —dijo—, el ladrón perdió el equilibrio en la oscuridad y se asió a la cuerda del campanario. ¿No cree usted que pudo ser eso lo que ocurrió, Pastor?
—Seguramente —repuso el señor Hemming.
—Ahora ya habéis resuelto el misterio de cómo sucedió; queda por saber quién lo hizo.
Pete propuso que todos examinasen la entrada y el camino que había seguido el intruso a través de la iglesia.
—A lo mejor encontramos otra pista —opinó el chico.
Los mayores se unieron entusiasmados a la búsqueda. Al cabo de unos minutos uno de los hombre que buscaba cerca de la puerta lateral, encontró un estuche de cerillas y se lo mostró a Pete. Casi al mismo tiempo, Ricky encontró dos cerillas gastadas.
—¡Ahora ya sé otra cosa! —anunció Pete, con entusiasmo.
No cabía duda de que el fugitivo, cuando se le rompió la linterna, tuvo que recurrir a las cerillas para poder encontrar el camino de salida.
—Señor Hemming —siguió diciendo el chico—, el ladrón debe de ser americano. Aquí, la gente lleva las cerillas en unas cajas pequeñas, no en estuches como éste.
—Es cierto.
Pete levantó la solapa de cartulina del estuche de cerillas y las examinó. Observó que faltaban algunas, que habían sido arrancadas, tirando de ellas hacia la izquierda del estuche. Y de pronto tuvo una idea. El hombre que había arrancado aquellas cerillas debía de ser zurdo. Y ahora que lo pensaba bien, ¿el señor Cara-Peluda no había encendido el cigarrillo con la mano izquierda?
—Puede que me equivoque —dijo Pete al cura y a los otros hombres—, pero creo que tengo una buena pista para saber quién ha sido el fugitivo.
Y sin pérdida de tiempo contó a los mayores los asombrosos sucesos ocurridos en el avión. Ricky fue el primero en hablar:
—Me apuesto algo bueno a que el señor Cara-Peluda está metido en esto —dijo.
Como no había puesto de policía en aquella minúscula villa, el señor Hemming dijo que informaría a las autoridades de Copenhague sobre el intento de robo. Luego, dio las gracias por su ayuda a los tres muchachos, que, en seguida, volvieron a la casa de los Clausen.
El padre de Nils seguía levantado, esperando que le contasen lo ocurrido. La señora Clausen les sirvió leche y pastelillos, mientras los muchachitos hablaban del suceso.
—Parece que las aventuras os siguen a todas partes a donde vais los Hollister, ¿verdad? —comentó la madre de Nils.
El resto de la noche transcurrió tranquilamente. A la mañana siguiente, después de desayunar, los tres chicos volvieron a Copenhague. De camino, Ricky se detuvo en la fábrica de quesos y compró una gran porción.
—Creo que a mamá y papá les gustará —dijo, sujetando el queso con la mano izquierda, y el manillar con la derecha.
Estaban a medio camino de la capital, cuando vieron llegar un gran perro danés, corriendo a campo traviesa, hacia ellos.
—¡Ven aquí, chucho! —llamó Ricky, amablemente y el perro se aproximó y empezó a dar alegres brincos tras las bicicletas.
—Los perros daneses parecen muy fieros, pero la verdad es que son muy buenos y mansos —dijo Nils.
—Éste tiene ganas de correr —afirmó Pete, empezando al pedalear más velozmente.
El perrazo danés dio un ladrido y empezó a correr tras la bicicleta de Pete.

—¡Yo te gano! —retó Pete al animal.
—Y yo también —intervino Ricky.
Nils rió alegremente ante la ocurrencia de sus amigos americanos que estaban ahora a bastante distancia de él. Ricky, en lugar de mirar atentamente el camino que seguía, volvió la cabeza para ver al perro que iba tras ellos.
Un instante después, la bicicleta del pelirrojo se desviaba de la carretera e iba a parar a una zanja, Ricky saltó sobre el manillar, todavía sujetando con ambas manos el queso, y fue a aterrizar con un sonoro golpe; mientras permanecía aturdido y sin aliento, Pete, que ya había bajado de su bicicleta, llegó corriendo junto a su hermano preguntando:
—¡Ricky! ¿Te has hecho daño?
También Nils apareció corriendo, para ayudarle. Pero, para entonces, ya el pequeño había recobrado la respiración normal y se levantó del suelo. Tenía el cabello más tieso que nunca y lucía una gran mancha de grasa en la parte trasera de los pantalones.
—Estoy muy bien —anunció, con una amplia sonrisa—. Y todavía tengo el queso.
Ya tranquilizado, todos montaron de nuevo en las bicicletas. Al llegar al hotel, el encargado de recepción llamó a Pete, diciendo:
—Hay un mensaje para ti.
Pete se acercó corriendo y leyó la nota que le había dejado su madre: «Hemos ido a ver a “Farmor” y a “Farfar”. Volveremos. Esperad en el hotel».
Acababa Pete de leer aquella nota a Nils y a Ricky, cuando Sue y Holly cruzaron, corriendo, la puerta del hotel. Detrás iban Pam, Astrid y el señor y la señora Hollister.
—¡Canastos! ¡Miradlas! —gritó Ricky, señalando a sus hermanas.
Las tres niñas iban vestidas con auténticos y preciosos vestidos típicos daneses.
—Son una sorpresa de «Farmor» —informó Sue, saltando y haciendo piruetas para que sus faldas fruncidas quedasen huecas como una campana—. Ha «hacido» los vestidos para nosotras.
Ricky se acercó a su madre y le ofreció el gran pedazo de queso.
—Es una sorpresa danesa para ti, mamá.
La señora Hollister abrió el paquete y arrancó un pedacito de queso para probarlo.
—Es delicioso. Muchas gracias —dijo, inclinándose para abrazar a su hijo.
Al cabo de un momento, la madre anunció:
—Nosotros tenemos otra sorpresa para los muchachos.
Y luego explicó que había telefoneado a los padres de los gemelos y les había pedido permiso para que Nils y Astrid pasasen la noche en el hotel, con los Hollister.
—Estupendo —exclamó Nils, sonriendo con entusiasmo.
Durante aquel día, los visitantes americanos y sus nuevos amigos daneses estuvieron jugando cerca del hotel, o paseando en bicicleta por el centro de Copenhague, visitando los lugares más importantes. La noche transcurrió, igualmente, sin novedad.
Pero, a la mañana siguiente, el señor y la señora Hollister se despertaron sobresaltados, al oír grandes gritos y ajetreo.
—¿Qué ocurre, John? —preguntó la señora Hollister, sentándose en la cama de un salto.
—No lo sé, Elaine —contestó su marido que ya saltaba de la cama, poniéndose una bata.
Seguían oyéndose los golpes y gritos. Procedían de la salita correspondiente a la «suite» ocupada por los Hollister. El señor Hollister abrió la puerta de su dormitorio y quedó boquiabierto de sorpresa.