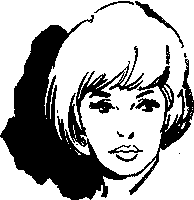
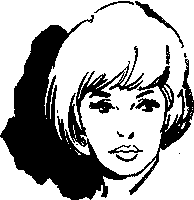
Una vez dentro del establo, Ricky avanzó de puntillas por el suelo de hormigón. Frente a él, un hombre, con unos calzones que sólo le llegaban a las rodillas, pasaba ante la hilera de pesebres ante los cuales se encontraban varios caballos, que no cesaban de relinchar.
Estremecido, Ricky apretó el paso hasta llegar junto al hombre por detrás.
—¡Hola! —saludó en voz alta.
Muy asombrado, el hombre giró sobre sus talones y esta vez Ricky pudo ver claramente que llevaba una bandera tatuada en su mano derecha. La bandera era la «Dannebrog». Así que aquel hombre no era el ladrón, se dijo Ricky, un tanto avergonzado. El pequeño no sabía qué decir, pero el hombre si lo sabía y lo dijo en un atropellado danés, mientras hacía gestos furibundos.
—Bueno. Bueno. Me iré —repuso sumisamente Ricky, después de comprender aquel lenguaje de signos—. Perdone.
Un momento después el pecosillo llegaba corriendo junto a Karen y los demás. Ahora era Pete quien iba a horcajadas de «Trina», dando una alegre vuelta por el patio.
Cuando Pete desmontó, la amazona danesa dijo que debía llevar nuevamente a «Trina» al establo.
—Veo que el mozo de cuadras me está llamando. Ya es hora de que coman los caballos —añadió—. Lamento que los pequeños no hayáis podido dar también un paseíto a caballo.
—No importa, no importa —contestó inmediatamente Ricky que seguía mirando hacia la puerta del establo y pudo comprobar que el mozo de cuadras que daba de comer a los caballos era el hombre de la «Dannebrog» tatuada en la mano. El pelirrojo tomó de la mano a Karen y tirando de la danesa, apremió:
—Vamos a dar otro paseo en bicicleta.
Después de dar las gracias a la amable amazona, todos volvieron a montar sus bicicletas. Tomando un camino diferente, los ciclistas avanzaron por Copenhague para regresar al hotel. Desde allí Pete telefoneó a la policía para preguntar si tenían noticias del hombre que había robado su navaja. La contestación fue negativa y Pete se sintió muy desanimado.
Pero pronto volvió a sonreír cuando Nils y Astrid llamaron a la puerta del apartamiento de los Hollister. Cuando todos saludaron a sus amiguitos daneses, Karen preguntó a sus sobrinos:
—¿Habéis venido a jugar con los Hollister?
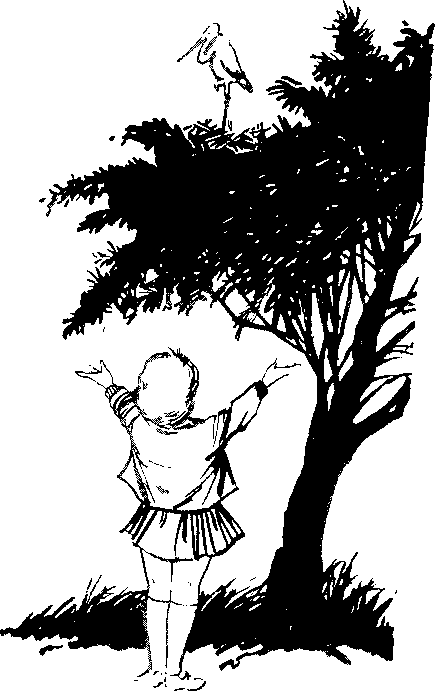
—Hemos venido a una cosa todavía mejor —contestó Nils—. Quiero que Pete y Ricky vengan ahora con nosotros para que pasen la noche en casa.
—¡Zambomba! ¡Sería estupendo!
—¡Canastos! ¡Vámonos ahora!
Entonces Pam se acercó a decir a Astrid:
—¿Y por qué tú no te quedas con nosotras a pasar la noche en el hotel? Puedes ponerte un pijama mío. Y mamá siempre lleva algún cepillo de dientes sin estrenar.
Sue, Holly y Astrid consideraron muy placentera la idea. Karen sonrió, diciendo:
—Todo eso está muy bien, pero antes debemos consultar con la señora Hollister.
Cuando al poco rato llegaron de compras el señor y la señora Hollister, se mostraron muy contentos de poder tener a Astrid como invitada y telefonearon a la madre de los pequeños daneses para pedir permiso.
—Y vosotros tened mucho cuidado —recomendó la señora Hollister a Pete y a Ricky—. No hagáis ninguna diablura en casa de los Clausen.
Pete y Ricky recogieron apresuradamente sus pijamas y cepillos de dientes, y los guardaron en la saqueta que les habían dado en el avión.
—Muy bien, mamá —asintieron los dos y se despidieron de toda su familia.
Los dos hermanos fueron con Nils hasta la parte delantera del hotel, en donde tenían alineadas las bicicletas. Nils les guió por un atajo que llevaba a las afueras de Copenhague. Luego, cuando hubieron recorrido una milla de la carretera principal, giraron a la izquierda y se metieron por un camino vecinal. Pronto el camino avanzó entre enormes prados, en cuya hierba verde pastaban las vacas. A los lados del camino había algunos árboles de gran tamaño.
—Nils, ¿qué hay allí arriba? —preguntó Pete, señalando la copa de uno de aquellos árboles.
—Un nido de cigüeñas.
Los tres ciclistas detuvieron sus bicicletas y miraron hacia arriba. Una cigüeña que se apoyaba en el nido sobre una sola pata, contempló a los muchachos. Nils explicó:
—Los daneses creemos que las cigüeñas traen buena suerte.
—¡Qué pájaro tan silencioso! —observó Ricky, poniéndose las manos a modo de visera sobre la frente para ver mejor a la zancuda.
Las palabras del pelirrojo hicieron reír a Nils.
—La cigüeña no puede hacer apenas ningún ruido.
El pequeño danés añadió que, de tarde en tarde, alguna persona oía gruñir a una cigüeña, pero por lo general era un ave silenciosa.
Los tres volvieron a montar sus bicicletas y mientras pedaleaban, Nils les dijo que ya no había en Dinamarca tantas cigüeñas como antes.
—A nosotros nos visita todos los años una familia entera de cigüeñas —dijo el danés, muy orgulloso—. Nosotros las ayudamos a construir su nido.
—¿De verdad? —se asombró Pete—. ¿Y con qué se hace? ¿Con ramitas y barro?
—No lo adivinarías nunca —repuso Nils, sonriendo, al tiempo que corría por una hondonada del camino—. Esperad y veréis —concluyó, con aire de misterio.
Por fin Nils llevó su bicicleta a un caminillo que llegaba hasta un grupito de casas. Cada una estaba bastante distanciada de las demás y contaba con un buen espacio de terreno en la parte trasera.
—Ésa es nuestra casa —informó Nils, señalando una linda vivienda campestre, rodeada de lechos de flores de vistoso colorido.
Detrás de la casa Pete y Ricky pudieron ver un edificio muy ancho y bajo. En el techo se levantaba un alto poste con un cono blanco de lona en el extremo.
—¿Es una veleta sobre un hangar? —preguntó Pete.
Nils sonrió, respondiendo:
—Lo has adivinado. Papá encierra ahí su avión. —Y haciendo un guiño, preguntó—: ¿No veis mi cigüeña?
Ricky y Pete miraron a su alrededor e hicieron girar sus cabezas de izquierda a derecha como detectores de radar. Al fin, los dos lo descubrieron al mismo tiempo. En lo alto del hangar había un viejo neumático de automóvil. El nido de cigüeñas estaba instalado en aquel neumático, y allí se veía a una de aquellas aves de largo pico, sentada encima.
Pete y Ricky se mostraron muy curiosos sobre aquel extraño nido y Nils les explicó que muchos daneses procuraban que las cigüeñas anidasen cerca de sus casas, para lo cual colocaban en los tejados neumáticos viejos.
—La cigüeña puede construir el nido mucho más de prisa si tiene el neumático.
En aquel momento se oyó en la distancia el zumbido de un avión. Y muy pronto vieron un pequeño aparato, verde y blanco, que describía repetidos círculos por encima de sus cabezas.
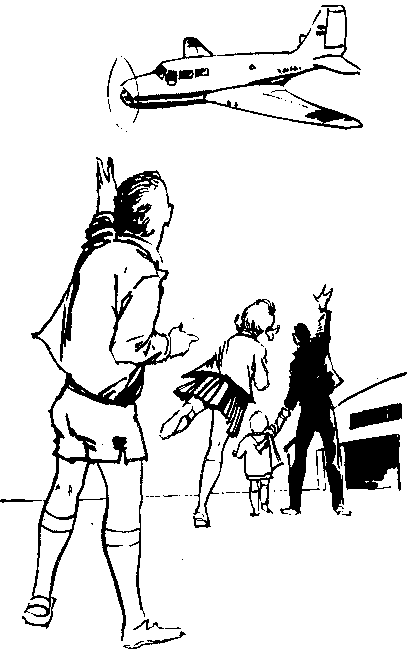
—Ahí está papá —informó Nils, corriendo hasta el hangar.
El avión siguió girando, cada vez a menos altura, hasta que aterrizó en la superficie de detrás del hangar. Se acercó lentamente hasta el lugar en que se hallaban los muchachos y entonces el piloto suspendió la marcha de los motores, abrió la puerta de la cabina y saltó a tierra.
El señor Clausen era un hombre alto y atractivo, con una mata de rubio cabello que le caía despeinado, casi hasta los ojos. A causa de ello había adquirido la costumbre de pasarse constantemente la mano por el cabello. Nils le presentó a sus amigos y todos se estrecharon las manos.
—Me alegra que hayáis venido a visitarnos —dijo el señor Clausen—. ¿Os gustaría dar un paseo en mi avión, más tarde?
—¡Estupendo!
—¡Hurra!
Los Hollister siguieron a Nils y a su padre al interior de la casa, en donde la señora Clausen les recibió muy afectuosa. Era delgada y de cabellos oscuros y sonrió a los muchachos, diciendo:
—Debéis de estar hambrientos. Venid; la cena está preparada.
Todos entraron en un acogedor comedor y se sentaron a la mesa. A Pete y Ricky les pareció deliciosa la cena al estilo danés.
Después del postre que fue un sabroso pastel de frutas y nueces, el señor Clausen se levantó de la mesa, diciendo a Nils:
—Tengo algunas cosas que hacer. Luego iremos todos a dar un paseo en avión. Entre tanto creo que a nuestros invitados les gustaría visitar la fábrica de quesos.
—Estupendo —dijo Pete.
Muy pronto los tres muchachos volvieron a encontrarse pedaleando por la carretera. Un cuarto de hora después pasaron ante varios establos llenos de vacas. Nils dijo que, de allí, se obtenía la leche para la fabricación de quesos.
—¡Huy! —rió Ricky—. Son vacas «queseras».
La fábrica, un edificio de hormigón, con una sola planta, se encontraba sobre un montículo, a poca distancia de los establos. Nils llevó a los Hollister hasta un almacén trasero donde había dos grandes puertas abiertas. De dentro emanaba el olor fuerte y tentador de los quesos.
Los quesos, tan grandes cada uno de ellos como las ruedas de un carro, estaban colocados unos sobre otros. Algunas de las pilas de quesos llegaban hasta el techo.
Ricky miró a su alrededor y comprobando que no había mayores por allí, dijo en un cuchicheo:
—¿Puedo probar a levantar un queso, Nils?
—No podrás levantarlo. Pesan mucho.
—A lo mejor yo sí puedo —intervino Pete, ansioso de demostrar su fuerza.
—Prueba, entonces —sonrió Nils—. Pero apuesto a que no podrás.
Pete se acercó a una pila de quesos que llegaba a la altura de su cabeza. Extendió los brazos y probó a levantar un queso.
—¡Zambomba! ¡Cómo pesa! —exclamó el muchacho.
—¿No te lo había dicho yo? —preguntó Nils, que con los brazos cruzados sobre el pecho observaba, riendo.
—De todos modos, puedo levantarlo —aseguró Pete, dispuesto a hacer lo que decía.
Dio un tirón al queso, haciéndolo girar ligeramente. Lo movió otro poco y, de pronto… El queso resbaló y golpeó ruidosamente el suelo, después de haber estado a punto de alcanzar los pies de Pete. Rodó primero por la estancia y acabó cruzando la puerta abierta.
—¡Hay que atrapar ese queso! —gritó Ricky, y los tres chicos corrieron al exterior.
El redondo queso rodaba ya por la cuesta. Después de pasar de largo junto a un pedrusco, rozó las plumas traseras de un pato que errabundeaba cerca.
Muy apurados, los tres llegaron a alcanzar el queso cuando se encontraba ya a cierta distancia del granero. Entonces Nils estalló en carcajadas divertidas.
—Has ganado, Pete. Después de todo, has movido el queso —dijo.
—¿Lo he estropeado? —preguntó Pete, inquieto.
—No le ha ocurrido nada. Vamos a llevarlo rodando al almacén.
Pete y Nils se turnaron en el trabajo de empujar aquella especie de rueda amarilla, cuesta arriba. Luego, con la ayuda de Ricky, consiguieron levantar el queso y situarlo de nuevo en lo alto del rimero.
Los chicos se sintieron contentos de que nadie hubiera visto aquel desaguisado. Silenciosamente montaron en sus bicicletas y volvieron a la casa de Nils. El señor Clausen que acababa de salir a la puerta, hizo detenerse a los ciclistas, al preguntar:
—¿Qué os han parecido los quesos?
—Estupendos. Muy grandes, redondos y… rápidos —murmuró Ricky.
Nils fijó en el pequeño una mirada de aviso, pero el señor Clausen se limitó a encogerse de hombros, demostrando su ignorancia, y murmuró:
—¿Rápidos? Nunca oí decir a nadie semejante cosa de un queso. En fin, no tiene importancia. Ahora vamos a dar un paseo en avión.
Ricky y Pete ya habían ido otras veces en aviones pequeños y sabían cómo había que saltar por la abierta portezuela y acomodarse detrás del piloto.
Nils se deslizó junto a su padre, en el asiento del copiloto. Muy pronto rugió el motor y el aparato despegó suavemente. A los pocos minutos volaban sobre Copenhague.
—¡Mira! ¡Ahí abajo está Tívoli! —gritó Pete.
Y su hermano añadió, muy excitado:
—¡Yo puedo ver la noria!
El piloto tomó entonces la ruta norte, a lo largo de la costa. Después de un agradable trayecto sobre Oresund, el angosto estrecho que separa Dinamarca de Suecia, el avión se movió en círculo sobre una gran ciudad. Nils la reconoció en seguida como Helsingor. Los Hollister miraron muy interesados por la ventanilla. Un momento después los dos exclamaban a un tiempo:
—¡Ahí está el castillo Kronborg!
Al poco, el señor Clausen hacía girar el aparato, tomando la dirección de Copenhague. No habían avanzado más que unas millas, cuando Ricky señaló un molino muy próximo al agua. Era el único de todo el contorno cuyas aspas giraban veloces.
—¡Qué raro! ¿Por qué los demás molinos no funcionan, también?
El señor Clausen hubo de admitir que aquello era verdaderamente extraño.
—Además, me consta que no hace viento. Vamos a mirar más de cerca.
Mientras el piloto hacía descender el aparato, dos hombres salieron del molino y las aspas dejaron de girar.
—¡Zambomba! ¡Qué misterioso! ¿Qué cree usted que ocurre allí, señor Clausen? —preguntó Pete.
—Confieso que no tengo la menor idea —contestó el piloto, añadiendo que no había visto hasta entonces una cosa igual.
—A lo mejor es una señal —reflexionó Pete.
—¿Para quién? —preguntó Nils.
—Para algún barco de Oresund.
—Podría ser.
Mientras el avión iba tomando velocidad, Pete pensaba en el misterioso molino. Confiaba en poder visitar aquel lugar cuando fuese con su familia en viaje a Helsingor.
Al poco el avión aterrizó en el prado trasero de la casa de los Clausen y todos saltaron a tierra.
—¡Qué viaje más estupendo! —exclamó Ricky.
—Estupendo y hasta hemos encontrado otro misterio —añadió su hermano.
—Veo que Nils tiene razón, sois buenos detectives.
Mientras se encaminaban a la casa, Pete preguntó si había iglesias por allí cerca y contó a la familia sus sospechas de que pudiera haber algo de valor escondido en alguno de los barcos votivos; él creía que ése era el motivo de que hubieran ocurrido tantos robos últimamente.
—Nos gustaría encontrar el tesoro antes de que lo encuentren los ladrones —informó Ricky, muy grave.
Nils sacudió la cabeza afirmativamente, respondiendo:
—Hay una iglesia con un «kirkeskibe» detrás de la fábrica de quesos. Se puede ver el campanario desde aquí.
Todavía no era completamente de noche y los chicos volvieron a montar en sus bicicletas para ir hasta la iglesia de la localidad. Era un viejo edificio, muy bonito, con una gran campana en el campanario.
Nils presentó a los Hollister al párroco y preguntó si sus amigos podían ver el barco. El señor Hemming, el cura, les llevó amablemente a la capilla.
En la entrada, cerca de la cuerda que bajaba desde el campanario, había un barco miniatura, de buen tamaño, sujeta al techo por dos cadenas.
—¿Podemos verlo un poco más de cerca? —pidió Pete.
—Desde luego —repuso el pastor Hemming, alejándose.
Un momento después volvía con una escalera portátil, sacada de un cuartito inmediato, y Pete subió a contemplar el buque.
Todos los muchachos levantaron la cubierta y miraron dentro, pero allí no había cosa alguna; ni siquiera los tubos de metal conteniendo algún pergamino. El cura explicó que aquel barco estaba en la iglesia ya cuando él fue destinado allí por primera vez, y nunca había contenido documento alguno identificativo.
Pete y Ricky dieron las gracias al cura por su amabilidad y volvieron con Nils a casa de los Clausen. Después de tomarse una taza de chocolate caliente, cubierto con un copete de nata batida, los muchachitos se metieron en la cama.
Los dos Hollister se sintieron muy cómodos al meterse bajo los confortables edredones de plumas. Ricky, al principio, consideró muy raro que se usase una ropa así en verano. Pero pronto tuvo que reconocer que aquellos cálidos edredones eran necesarios, ya que el ambiente resultaba muy fresco.
A media noche, los tres niños se despertaron súbitamente, oyendo una llamada semejante a la de un gong. Todos a un tiempo se sentaron en las camas.
—¿Qué ha sido eso? —preguntó Pete.
—¡La campana de la iglesia! —exclamó Nils—. ¡Nunca la he oído sonar a estas horas!