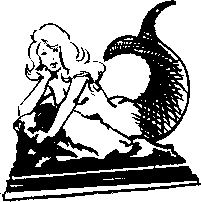
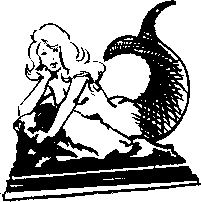
—La policía está buscando a ese hombre del tatuaje —informó Pete al muchacho del mostrador de los premios.
Los ojos del joven se abrieron enormemente. Aproximándose a los dos hermanos americanos, el danés preguntó:
—¿Es algún criminal?
—Al menos es sospechoso —replicó Pete.
Pam no deseaba hablar mucho del señor Cara-Peluda y cambió de tema, diciendo:
—Me gustaría mucho tener una Sirenita de ésas.
—Podréis conseguirla si ganáis más puntos.
—Muy bien. Vamos, Pam. La ganaremos.
Los dos corrieron a la mesa de juego y cinco minutos más tarde, después de haber hecho los dos unas partidas con muy buena puntería, Pete y Pam volvían a la barraca de los premios.
—Tomaré la Sirenita —anunció Pam, muy contenta.
Poco después, ella y Pete volvían a la zona de juegos. Pete corrió al lado de su padre, exclamando:
—¡Papá! ¡Hemos encontrado más pistas!
Pam enseñó la figurita, mientras Pete contaba lo que habían averiguado sobre el barbudo.
—Muy inteligente por parte del señor Schwartz; y todo parece indicar que es cosa suya —comentó la madre.
El señor Hollister se mostró de acuerdo con la opinión de su mujer. Si el ladrón había conseguido la figurilla como premio de un juego, no había posibilidad de seguirle el rastro, haciendo averiguaciones en tienda alguna, de las que vendieran tales objetos.
—Es lo mismo que había pensado yo, papá —dijo Pam.
La niña deseaba volver inmediatamente al hotel para llamar por teléfono a la señorita Petersen.
—Ella tiene la figurita que le pusieron en lugar de la verdadera. Podremos compararlas —dijo la niña.
—Me jugaría algo a que son iguales —declaró Pete.
A pesar de los deseos de los dos mayores, Ricky, Holly y Sue no deseaban marcharse tan pronto de Tívoli y rogaron que les dejaran dar una vuelta en el «roundabout».
—Tengo una idea —informó Pete—. Telefonearé a la señorita Petersen y le diré que vaya a vernos al hotel, después de la comida.
La solución dejó a todos complacidos porque, secretamente, también la señora Hollister deseaba montar en el tiovivo; lo cierto fue que ella y su marido se divirtieron en el «switchback» tanto como sus mismos hijos.
Después de comer en uno de los atractivos restaurantes al aire libre de Tívoli, los Hollister volvieron a sus bicicletas. Esta vez la señora Hollister se situó detrás, para impedir que alguno de sus hijos pudiera extraviarse por Copenhague.
La señorita Petersen, que les estaba esperando en el vestíbulo del hotel, dijo:
—Gracias por tu llamada, Pete.
Luego saludó a toda la familia Hollister e informó:
—Traigo en mi bolso la figurilla de imitación.
La señorita danesa y Pam se acercaron a la mesita colocada en una esquina del vestíbulo y colocaron sobre el tablero las dos figurillas. La vocecita cantarina de Holly anunció inmediatamente a gritos:
—¡Parecen dos hermanas gemelas!
—¡Son tan iguales como los guisantes de una misma vaina! —reflexionó el señor Hollister, diciendo luego, muy orgulloso, a sus dos hijos mayores—: Habéis sacado unas excelentes conclusiones.
—Verdaderamente, sois muy buenos detectives —comentó la señorita Petersen—. Y no me extrañaría que vosotros solos acabaseis dando caza al ladrón.
—No sabe usted cuánto me gustaría —repuso Pete.
La señorita Petersen murmuró entonces:
—Lo que no comprendo es para qué deseará ahora el señor Schwartz otra figurilla de imitación.
Pam, que creía saber la respuesta, dijo:
—Señorita Petersen, ¿hay en Dinamarca alguna otra Sirenita valiosa como la de usted?
—Unas cuantas. Una se encuentra en una famosa tienda Helsingor, cerca del Castillo de Kronborg.
—Entonces, es posible que el señor Cara-Peluda piense robar alguna de ellas.
Antes de que la señorita Petersen se despidiera, todos hicieron comentarios sobre la pista que tenían de la bandera tatuada.
—Me alegro que el ladrón no sea danés —declaró la señorita Petersen—. Tenemos una leyenda precisamente dedicada a nuestra bandera que se llama la «Dannebrog». ¿Queréis que os la cuente?
—Sí, sí —respondieron todos a coro.
La danesa les explicó que, durante una antigua batalla contra los estonianos, los daneses perdieron su bandera y estuvieron a punto de ser derrotados. De repente, del cielo cayó sobre el campo de batalla un estandarte rojo con una cruz blanca en el centro. En cuanto los daneses reanudaron la lucha bajo aquella bandera enviada por el cielo, la batalla se resolvió en su favor.
—Por eso, desde entonces, la «Dannebrog», el estandarte con la cruz blanca, ha sido siempre nuestra bandera nacional —concluyó la señorita Petersen.
—¡Canastos! ¡Qué manera tan estupenda de tener una bandera! —exclamó Ricky.
La señorita Petersen se puso en pie, prometiendo informarles en cualquier momento en que tuviera noticias del ladrón.
Apenas habían entrado los Hollister en sus apartamientos, cuando sonó el timbre.
—¿Quién es? —preguntó Pam.
—Karen.
—Adelante —dijo la niña, abriendo la puerta.
La joven danesa llevaba un periódico en las manos y dijo apresuradamente:
—Miren esto. Parece ser que ese señor Cara-Peluda ha vuelto a cometer otra fechoría.
Todos los Hollister rodearon a la danesa escuchando con atención, mientras Karen les leía la noticia de un intento de robo en una tienda de Helsingor.
—Por suerte echaron al intruso antes de que hubiera podido llevarse nada. Pero ¿saben una cosa? Estaba intentando apoderarse de una valiosa Sirenita.
—Vámonos corriendo —apremió Ricky al instante—. Tenemos que ir a Helsingor. Quiero atrapar en seguida al señor Cara-Peluda.
—Hoy no puede ser, pero tal vez vayamos pronto —contestó la madre, explicando que Helsingor y el Castillo Kronborg estaban incluidos en la lista de lugares que querían visitar durante su estancia en Dinamarca. Pero antes tenían que acabar de ver Copenhague.
—Y hacer algunas compras —añadió el señor Hollister, guiñando un ojo a su esposa—. No olvides que te prometí un brazalete de plata, Elaine.
—Yo podría llevarme a los niños a visitar algunos lugares, mientras ustedes salen de compras —se ofreció Karen.
—¡Canastos! —gritó Ricky, dando una doble zapateta, para demostrar su entusiasmo.
—Quiero que vayamos otra vez en las «bicis» y así yo podré montarme en la cesta —declaró la pequeñita.
Los señores Hollister aceptaron en seguida la oferta de Karen. Y en cuanto se despidieron de sus padres, los hermanos Hollister volvieron nuevamente a las bicicletas.
—Deja ya de dar saltitos arriba y abajo, querida —pidió Karen a Sue, mientras avanzaban por un precioso parque.
—Es que tengo mucho apetito —repuso la chiquitina, con un mohín de angustia.
Pam, que pedaleaba cerca de su hermana menor comprendió en seguida los motivos del repentino apetito de la niña. Cerca de ellos se había detenido un vendedor de helados con su carrito.
—Está bien —accedió Karen, dando unas afectuosas palmadas en la cabeza de la pasajera de la cesta—. También a mí me apetece un helado.
Después que se hubieron detenido a tomar el helado, Karen volvió a ponerse en marcha, al frente de su pequeña caravana. Cuando volvieron una esquina, Pete se fijó en una pequeña y vieja iglesia.
—¿Crees que en esa iglesia habrá barquitos, Karen? —preguntó el muchacho.
—Nos detendremos a averiguarlo.
Aparcaron las bicicletas delante de la iglesia. Los visitantes abrieron una pesada puerta de hierro y echaron un vistazo al interior.
—¡Ahí hay uno! —informó Pete, en un susurro.
Cerca del frontal de la iglesia, sujeto por dos cables, pendía un lindo barco en miniatura. Mientras Pete y Pam avanzaban lentamente por un lateral, para ir a mirar el barquito, apareció un hombre cargado con una escalera. El hombre llegó hasta debajo del barquito, colocó la escalera y empezó a subir por ella. A la escasísima luz que había en la nave, Pete no pudo ver si el hombre llevaba barba o no.
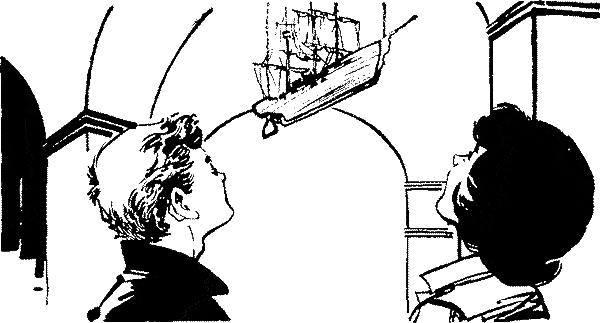
Pensando que el hombre quería robar el barco, Pete sentía deseos de gritar: ¡Quieto! Pero no se atrevía a armar alboroto dentro de una iglesia.
—¡Karen, Karen! ¿Qué hacemos? —consultó a la danesa, en voz muy bajita.
—¿A qué te refieres? —repuso ella, con calma.
—Hay que detener a ese ladrón.
La danesa se llevó una mano a los labios para contener la risa.
—Pero Pete, si ese hombre es el sacristán. ¡Fíjate en sus ropas largas!
Pete sintió que toda la sangre le afluía a la cara; se puso tan colorado que la misma Pam, a la escasa luz de la iglesia, pudo darse cuenta de ello.
—No…, no me había fijado —tartamudeó el chico.
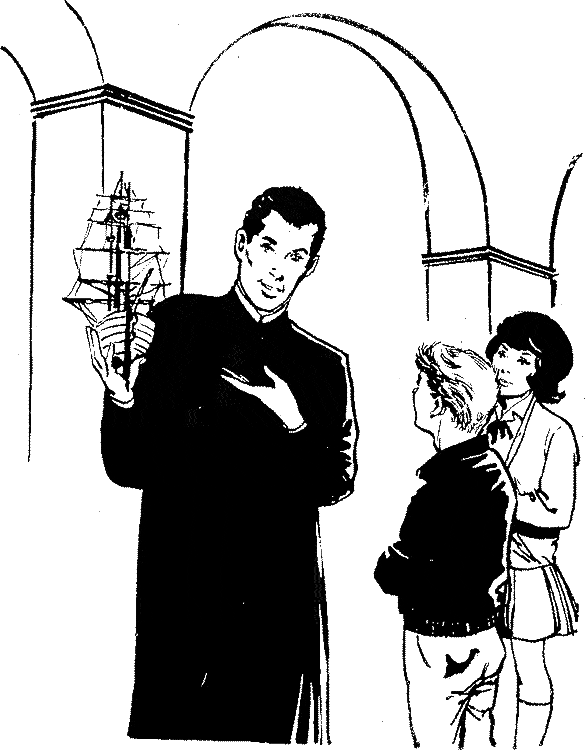
Mientras los Hollister avanzaban por el lateral de la iglesia, el sacristán descolgó el barquito de los ganchos en que estaba sujeto y lo llevó al suelo con todo cuidado.
—Buenas tardes —saludó Karen—. ¿Qué va usted a hacer con el barco?
—Voy a limpiarlo —repuso en danés, el sacristán—. Hace mucho que no se le echa una mirada.
El sacristán sacó de su bolsillo una gamuza y empezó a quitar el polvo del barco en miniatura.
—¿Podemos mirarlo por dentro? —preguntó Ricky.
—«Ja, ja». Yo os lo enseñaré.
El sacristán levantó la cubierta. El interior del barco era hueco y se habían guardado allí unos largos tubos de metal.
—Si no es mucha molestia, ¿podemos ver lo que hay dentro de los tubos? —preguntó Pam.
El sacristán asintió, complaciente. Desenroscó la tapa de uno de los extremos de un tubo y de él un rollo de pergamino. Karen ayudó al hombre a sostenerlo extendido.
—¡Zambomba! Es un manuscrito —observó Pete.
Todos los detalles relativos al barco estaban claramente especificados en aquel pergamino redactado a mano. Hablando en un susurro, Pete preguntó a Karen:
—¿No dice nada de ningún tesoro?
La joven se echó a reír contestando que no.
Pete estaba tan impaciente que se creía incapaz de aguardar hasta que el sacristán abriese el segundo tubo metálico. Pero tampoco en este tubo había otra cosa que un rollo de papel donde se daba el nombre del donante, que era Sven Janssen, quien había hecho y ofrecido la miniatura en recuerdo de su padre, un capitán de barco que se perdió durante una tormenta en el Mar Báltico.
Pam se dirigió al sacristán, preguntando:
—¿Ha oído usted algo de esos ladrones que se llevan los barquitos como éste de las iglesias?
El hombre contestó que se había enterado de ello, pero que no podía comprender el motivo de tales robos.
—Nosotros hemos pensado que puede haber algo de valor escondido en alguno de esos barcos miniatura —dijo confidencialmente Pam al sacristán, mientras éste acababa de limpiar el barquito y lo colgaba en su sitio.
Con una risilla, el sacristán repuso:
—Creo que en nuestro barco tendremos que poner un cartel que diga: «Ladrones, en este barco no hay tesoro. Pueden ustedes marcharse».
Luego, el amable sacristán plegó la escalera portátil y salió rápidamente por una puerta lateral. Karen y los niños volvieron a la calle y continuaron su paseo en bicicleta por la ciudad.
—¿Os gustaría ver el castillo de Christiansborg? —preguntó la danesa.
—Sí, sí. ¿Vive allí el rey? —indagó Ricky.
Karen repuso que hacía mucho que el rey no vivía allí y el palacio se utilizaba como Parlamento. Se podía llegar en bicicleta hasta los alrededores de Christiansborg.
Mientras se aproximaban al lugar, Ricky y Holly comprobaron que el palacio no estaba lejos del mercado de las pescaderas. El edificio de piedra se levantaba muy alto y orgulloso. La verja delantera conducía a través del palacio hasta un patio trasero. Desde la entrada Pam pudo ver en aquel patio una señora montada a caballo.
A Pam le encantaban los caballos y por eso, sin pérdida de tiempo pedaleó delante de los otros, para llegar al patio. Con gran sorpresa, la niña descubrió muchas huellas de caballo en la parte trasera del palacio. Karen dijo a Pam que la mujer a quien acababa de ver estaba entrenando los caballos de los establos reales.
—Los caballos del rey, la reina y las princesas se guardan aquí.
Los visitantes, sin bajar de sus bicicletas, contemplaron al hermoso caballo que trotaba describiendo círculos. Cuando el animal estuvo cerca de ellos, Karen habló con la mujer en danés. La amazona, que vestía pantalones de montar y una camisa blanca, abierta en el escote, tiró de las riendas del caballo para detenerse, sonriendo a los Hollister. Luego, en inglés, informó:
—Este animal es «Trina». Pertenece a la reina.
Pam se aproximó al caballo que agachó la testuz, permitiendo que la niña le acariciase.
—¡Cuánto me gustaría montar en el caballo de una reina! —murmuró la mayor de los Hollister.
—¿Eres buena amazona? —preguntó la mujer.
Pam se puso colorada cuando Holly contestó:
—¡Huy! Claro que es buena amazona. Hasta sabe montar en nuestro «Domingo».
—Entonces, ¿qué te parece si das una vuelta por el patio montada en «Trina»? —propuso la mujer.
—¡Me encantaría! —contestó Pam, con los ojos chispeantes de alegría.
La amazona desmontó y ayudó a Pam a subir a los altos estribos de «Trina». La sonrisa de Pam era tan amplia como el patio del palacio. La niña rozó con sus tacones suavemente los ijares del animal que inició un airoso trote por la parte central del patio.
Entre tanto, Ricky se apartó hacia uno de los lados del patio, donde se encontraban los establos, con la esperanza de ver algún otro caballo real. Cuando se aproximaba a una de las puertas, vio súbitamente aparecer la mano de un hombre. ¡Ricky se quedó más quieto que un palo! En aquella mano acababa de ver un tatuaje que parecía ser una bandera.
Cuando la mano volvió a desaparecer, el niño seguía mirando fijamente.
Demasiado nervioso para gritar, Ricky abrió la puerta y miró dentro.