

Los dos hermanos fueron pedaleando de una a otra calle, pero no tuvieron suerte. El resto de los Hollister no aparecía por parte alguna.
—¡Canastos! Puede que ni siquiera se hayan dado cuenta de que no vamos con ellos —murmuró Ricky.
—Pero, si papá y mamá llegan a Tívoli, y ven que no estamos allí, ¿qué? —preguntó Holly, bastante preocupada.
Sin contestar a su hermana, Ricky se detuvo junto al bordillo y volvió la cabeza. En seguida, llamó a su hermana, diciendo:
—Mira esa estatua, Holly. ¡Qué señora tan extraña!
A la orilla del canal, frente a ellos, se encontraba la estatua de una mujer pequeña y gruesa, con una larga bata y una cofia. Una pañoleta rodeaba sus hombros y en las manos sostenía un gran lenguado.
—Oh… Mira, mira. Allí se ven otras señoras con pescados de verdad —apuntó Holly.
—Es una pescadería en la calle —observó Ricky.
Los dos pequeños volvieron a montar sus bicicletas y se aproximaron al curioso mercado al aire libre. Pescaderas, vestidas de modo muy semejante a la estatua, se encontraban tras los mostradores. Todo estaba lleno de grandes cestos y los compradores elegían el pescado que querían comprar.
Lo que más asombró a Ricky y Holly fue la rapidez con que despachaban las pescaderas. Sus cuchillos afilados subían y bajaban tan rápidamente como relámpagos mientras cortaban y quitaban las cabezas y espinas del pescado, con la misma sencillez que si estuvieran pelando un plátano.
Viendo que los dos niños lo miraban todo atentamente, una mujer que estaba comprando un gran pescado, se volvió sonriente, para preguntar:
—¿Es la primera vez que visitáis el mercado de pescado?
Ricky movió repetidamente la cabeza, para decir que sí, con una sonrisa.
—¿Esa estatua está hecha en honor de las señoras pescaderas? —preguntó, muy fino.
La danesa repuso que sí. Las pescaderas vendían su mercancía en aquel mismo lugar desde hacía muchos, muchísimos años. El pescado recién cogido, explicó, llegaba por el canal, directamente desde el mar.
Mientras una de las pescaderas envolvía el pescado ya cortado a la clienta, Holly se atrevió a decir:
—Nos hemos perdido. ¿Puede usted decirnos cómo llegaremos mejor a Tívoli?
Pero aún no había tenido tiempo la señora de contestar, cuando retumbó una voz conocida, exclamando:
—«Du store Kineser».
Ricky y Holly se volvieron en redondo, muy asombrados. Allí, junto a uno de los puestos de pescado, estaba «Farfar». La mano derecha del viejecito se apoyaba en el manillar de su bicicleta. Los dos pequeños corrieron a su lado y Holly exclamó:
—¡«Farfar»! ¡Qué contenta estoy de verte!
—¿También habéis venido a comprar pescado? —preguntó el anciano con alegre expresión.
Los dos pequeños explicaron que se habían perdido. «Farfar» soltó una risotada y recogiendo su paquete de pescado, dijo:
—Venid conmigo. Yo os llevaré a Tívoli.
Mientras los tres avanzaban a lo largo de calles estrechas, «Farfar» les contó que había ido a la ciudad a hacer unos cuantos recados.
—A «Farmor» le gusta que le compre pescado fresco, cuando estoy aquí.
Los dos niños se sintieron muy asombrados viendo lo cerca que estaban de «Raadhus Plads», la plaza del ayuntamiento, y el Tívoli, que quedaban a poca distancia. «Farfar» les llevó directamente a la puerta principal, donde había muchas personas estacionando sus bicicletas. De pronto, sonó clara y firme la voz del señor Hollister:
—Ahí están Holly y Ricky, Elaine. Ya te dije que acabarían encontrándonos.
—¡Mirad! Viene «Farfar» con ellos —exclamó Pete.
Formando un alegre grupo, Ricky y Holly contaron todo lo sucedido.
—No ha tenido importancia —dijo «Farfar» cuando la señora Hollister le dio las gracias—. Estoy seguro de que los niños habrían encontrado la manera de llegar hasta aquí sin contar conmigo.
—¿Cómo está de adelantado su barco a escala? —le preguntó Pete.
—Bien. Muy bien. En pocos días quedará acabado.
—Pero después de dar esta respuesta, el viejecito, con expresión preocupada, añadió: —Pero las iglesias están pasando un mal rato a causa de otros barquitos como ése.
—¿Qué quiere usted decir? —se interesó Pam.
—Venid, os lo contaré.
El anciano buscó en su bolsillo y sacó un recorte de periódico. Traduciéndolo con toda exactitud, leyó a los Hollister el artículo que informaba sobre el robo de algunos de los barquitos de las iglesias. En algunos de los casos, los ladrones, después de robar los barcos, los habían destrozado. Algunos habían sido encontrados en la calle, hechos pedazos.
—¡Dios mío! ¿Y por qué puede haber alguien que haga una cosa tan mala? —murmuró Pam.
—Si fuese yo, los atraparía para llevarlos a navegar por algún lago —dijo sensatamente, Ricky.
La reflexión del pequeño hizo sonreír a «Farfar», que luego dijo:
—Me temo que no son juguetes lo que quieren robar esos ladrones. Existe algún motivo mucho más misterioso.
Pam opinó que tal vez los ladrones buscaban algo dentro de los barquitos y «Farfar» repuso que bien podía ser eso. Pero él no sabía que nunca se hubieran ocultado cosas de valor dentro de los barquitos en miniatura.
—De todos modos, la policía está buscando a esos vándalos —dijo el anciano, que en seguida alegró su expresión para añadir—: Vengan a visitarnos otra vez. Todavía no han visto ustedes mi gran barca de vela.
Los Hollister se despidieron y «Farfar» montó en su bicicleta y se alejó.
Cuando toda la familia entró en Tívoli, Pam observó atentamente la expresión de su madre que parecía entusiasmada con aquellos espectáculos, nuevos para ella.
—¿Verdad que es todo precioso, mamá? —preguntó, cuando pasaban ante el escenario donde se representaba la pantomima.
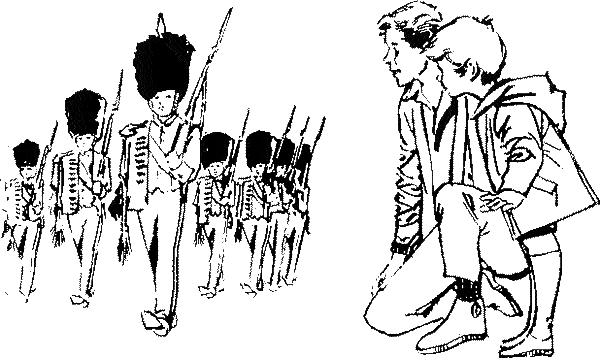
Tanto el señor como la señora Hollister declararon que no habían visto un parque más maravilloso en toda su vida. Un momento después se oyeron los acompasados sones de una marcha militar.
—¡Canastos! ¡Un desfile! —exclamó Ricky.
Al dar la vuelta por un camino pudieron contemplar el más inusitado desfile que jamás vieran los cinco hermanos.
—¡Son soldados! —Observó Holly—. ¡Pero que chiquitines!
—Apuesto algo a que son enanos —declaró Ricky.
Sin embargo, cuando el desfile fue aproximándose, todos pudieron ver que los soldados no eran más que niños. Iban vestidos con casaca roja y pantalones blancos que llevaban una raya azul a un lado de la pernera. En la cabeza lucían un alto gorro de piel.
—Debe de ser la guardia de Tívoli, de la que he oído hablar varias veces —dijo la señora Hollister.
Luego explicó a sus hijos que había estado leyendo algunos artículos sobre Tívoli la tarde anterior. La Guardia de aquel parque era un recuerdo de los viejos tiempos de Copenhague. Aquellos niños que desfilaban tan erguidos eran un símbolo de que Tívoli daba la bienvenida a todos los niños y les invitaba a tomar parte activa en todas las diversiones que se ofrecían en el parque.
Cuando toda la Guardia hubo desfilado, Pete, Pam, Ricky, Holly y Sue echaron a andar marcialmente tras ellos, en unión de un grupo de niños daneses. Los Hollister no se separaron del desfile Hasta que Ricky vio a un hombre vendiendo globos. Los globos de alegres colores estaban inflados con gas e iban atados a una cuerda, y ondeaban por el aire, a mucha distancia de la cabeza del vendedor.
—¿Podemos comprar uno? Anda, papaíto, di que sí —rogó Sue.
—Naturalmente. Elige tú los colores —repuso el señor Hollister, sacando de su bolsillo un puñado de monedas.
Se escogieron los globos a rayas rojas, amarillas y púrpura, todos ellos con la inscripción de la palabra «Tívoli». Ricky, Holly y Sue echaron a correr delante con su nuevo juguete. El diablillo de Ricky, dejando muy largo el cordel de su globo, golpeaba con él la cabeza de Holly. Al poco, la niña protestó:
—¡Basta, Ricky!
El pequeño se apartó un poco, describiendo un círculo, poco dispuesto a renunciar a sus bromas. Pero no vio cómo Holly quitaba una de las horquillas con las cuales se sujetaba su cabello. Nuevamente el pequeño fue a golpear la cabeza de su hermana con el globo. Pero esta vez Holly estaba preparada y buscó con la horquilla la superficie del globo.
¡Plof! El globo de Ricky estalló en la misma naricilla del niño.
—¡Pero Holly! —exclamó Ricky, con tono de desencanto.
Su traviesa hermana volvió a ponerse la horquilla en el pelo, arrugó la nariz y declaró:
—Ahora ya estamos en paz por la que me hiciste, espachurrándome el algodón de caramelo por la cara.

En los primeros momentos Ricky quedó consternado. Pero, al poco rato contrajo su carita pecosa en una risa y alargó su mano, diciendo:
—Vamos a hacer las paces con un apretón de manos.
Si Ricky tenía planeado seguir embromando a su hermana, se olvidó completamente de ello al ver un gran espacio de terreno dedicado a juegos infantiles. En uno de los extremos de aquel encantador parque había columpios, toboganes, balancines y un gran rectángulo enarenado.
—¡Vamos a jugar allí! —propuso el niño, echando a correr.
Tomando a Sue de la mano, Holly le siguió. Ricky subió inmediatamente al más alto de los toboganes y se deslizó por él, mientras Holly y Sue buscaban un balancín donde empezaron a brincar arriba y abajo, alegremente.
Viendo aquello, Pete se llevó a Pam a un lado y habló con ella en un cuchicheo. Luego, los dos se aproximaron a sus padres, que estaban descansando en un banco.
—A Pam y a mí nos gustaría que nos dieseis permiso para hacer más averiguaciones sobre el misterio de la Sirenita —dijo Pete.
—¿De verdad crees que ese barbudo puede estar todavía en Tívoli? —preguntó la señora Hollister, siempre amable y deseosa de complacer a sus hijos.
—No se sabe lo que podremos averiguar —contestó el muchachito, esperanzado.
Y volvió a insistir para que sus padres permitieran a su hermana y a él alejarse un rato y volver más tarde a buscar a la familia a aquel mismo lugar.
—Muy bien, detectives —asintió el padre, dándoles un pescozón a modo de despedida—. ¡Y no se os ocurra volver sin traer una pista importante!
Pete y Pam marcharon directamente al lugar en que perdieron de vista al desconocido de la navaja, la noche anterior.
—¿Qué podemos hacer? —preguntó Pam.
Pete repuso que lo mejor sería intentar dar con alguien que hubiera visto al barbudo o al hombre afeitado que tenía su navaja.
A corta distancia de allí, había una zona de diversión con toda clase de juegos de habilidad y de suerte. Tal vez alguno de los encargados de aquellas secciones pudiera darles información, pensaron los dos hermanos.
—De todos modos, me gustará hacer unas partidas de alguno de esos juegos —confesó Pete.
—Allí veo uno estupendo —anunció la niña, señalando una garita donde había una mesa cubierta por un tapete negro. El tablero de aquella mesa formaba inclinación, quedando más bajo por la parte del fondo, donde había cinco agujeritos. Se jugaba haciendo rodar una pelota sobre el tapete negro, procurando que entrase en alguno de los agujeros.
Cada uno de los niños dio al encargado una moneda y a cambio recibió cuatro bolas de plástico, de la medida de pelotas de golf. Pete tiró primero, pero con la primera pelota erró en todos los agujeros.
—Ahora ya he conseguido puntería, Pam —anunció luego, calculando con toda precaución la distancia.
La segunda pelota entró en el agujero.
—¡Buena puntería! —exclamó la niña.
Entonces le llegó el turno a Pam que demostró casi tanta puntería como su hermano. Después de perder sin suerte las dos primeras pelotas, la tercera y cuarta las situó correctamente y las dos entraron en su correspondiente agujero.
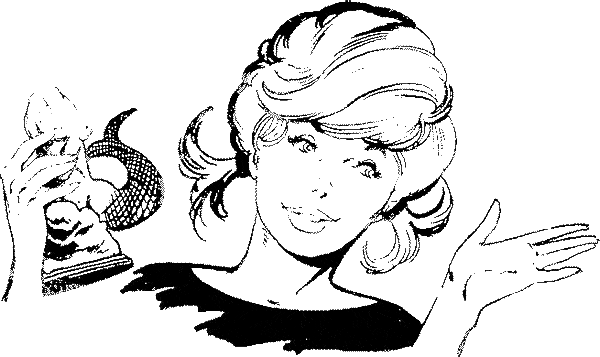
Pete volvió a probar. Las dos bolas restantes entraron en sendos agujeros.
El encargado, situado tras el mostrador, les dio a cada uno un vale y, con un entrecortado inglés, les informó:
—Premios… allí —y señaló una barraca inmediata.
—«Tak, tak» —repuso Pete, dando las gracias al hombre en danés.
Antes de irse se paró a preguntarle si la noche anterior había visto por allí a un hombre extraño, con barba negra.
El encargado se encogió de hombros, replicando:
—¡Cualquiera sabe!
Desencantados, Pete y Pam se dirigieron a la otra cabina donde se recogían los premios, consistentes en objetos menudos, alineados en estanterías. Cuando el muchacho que se encontraba tras el mostrador se dirigió a los Hollister en danés, Pete preguntó:
—¿Habla usted inglés?
—Sí.
—¿Qué premios podemos conseguir por diez puntos?
El muchacho señaló la estantería inferior donde había lápices, pitos y espejitos de bolsillo que, como recuerdo de aquellos jardines, llevaban escrita la palabra «Tívoli».
En aquel momento los ojos de Pam se fijaron en la estantería más alta, donde pudo ver… ¡varias estatuillas de la Sirenita!
—Pete —llamó la niña, cautamente—, ¿no te parecen conocidas?
—¡Zambomba! ¡Claro que sí!
En aquel momento, el muchacho danés sonrió, diciendo:
—A todo el mundo parecen gustarle esas figuras. Anoche estuvo aquí un hombre con grandes barbas…
—¡Un hombre con barba! —le interrumpió Pete, sin poderlo evitar—. ¿Consiguió una de las Sirenitas?
El joven del mostrador repuso que sí, pero que el hombre no era habilidoso en aquel juego.
—Tardó largo rato en ganar una de las Sirenitas. Claro que para obtenerlas se necesitan veinticinco puntos. Ese hombre se llevó el mismo premio hace un mes; lo recuerdo por una señal de su mano derecha.
—¿Un tatuaje? —preguntó inmediatamente Pam, sintiendo que el corazón le saltaba furiosamente en el pecho.
—Sí. ¿Cómo lo sabes? —se asombró el muchacho—. Llevaba tatuada una bandera, pero no era la danesa.