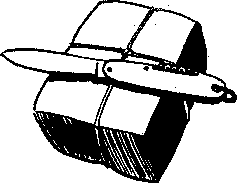
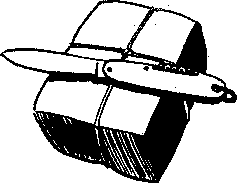
Las violentas sacudidas de la embarcación no preocuparon en absoluto a los niños.
—¡Yo estoy en las montañas rusas! —gritó Holly alegremente.
Aquellas palabras parecieron empeorar aún más la situación de la pobre señora Windrow que murmuró, con voz ronca:
—¡Oh! ¡Oh! ¡Me estoy mareando!
Advirtiendo la angustia de la viajera, el guía se acercó a informar a la señora Windrow de que pronto volverían a penetrar en aguas tranquilas. En seguida, cuando el barco dejó atrás un saliente de tierra, las olas resultaron más pequeñas y pronto los viajeros fueron conducidos a otra punta de tierra que se internaba en el puerto de Copenhague.
A los pocos minutos, la embarcación reducía la marcha, para ir a detenerse ante un bonito y pequeño parque y todo el mundo saltó a tierra.
—¿Está cerca la Sirenita? —preguntó Holly, acercándose al guía.
—Sí. Mírala allí.
En la orilla, a pocos pasos de distancia, y sentada sobre una enorme roca estaba la estatua de la Sirenita.
Pam echó a correr hacia allí y todos sus hermanos la siguieron.
—¿Verdad que es preciosa? —murmuró la mayor de las hermanas.
La Sirenita miraba serenamente el puerto, como llevaba haciendo desde hacía largos años. Mientras todos los Hollister la admiraban, cuatro autobuses se detuvieron a un lado de la carretera que se abría en el parque. Se abrieron las puertas y una oleada de niños salió de cada vehículo y corrió hacia la Sirenita. La mayoría de aquellos pequeños llevaban las ropas de alegre colorido, típico de su tierra natal.
Mientras los Hollister lo miraban todo, fascinados, dos de aquellos pequeños daneses, niño y niña, se aproximaron tímidamente a los turistas. El niño llevaba largos calcetines verdes; pantalones, de color amarillo, hasta la rodilla, una especie de largo chaleco a rayas amarillas, rojas y verdes como un caramelo, y una chaqueta de color marrón que le llegaba a las rodillas.
La niña guapa y rubia que iba a su lado lucía un vestido de color púrpura, con falda hasta la rodilla y corpiño ajustado, una pañoleta amarilla y un delantalito a rayas amarillas y blancas. En la cabeza llevaba una cofia blanca, atada en la nuca con una lazada púrpura como el vestido.
Toda la familia dejó de contemplar a la Sirenita para admirar a aquellos dos niños con sus vistosos trajes regionales.
—Me gustaría saber si entienden el inglés —comentó Holly, hablando con Ricky, en un cuchicheo.
Al oír aquello, los dos pequeños daneses se mostraron muy contentos y el niño, con una amplia sonrisa, preguntó:
—¿Vosotros sois los Hollister?
Por un momento, los visitantes quedaron tan sorprendidos que no pudieron ni contestar. Pam fue la primera en conseguir responder:
—Sí. Somos nosotros. Pero ¿cómo lo sabéis?
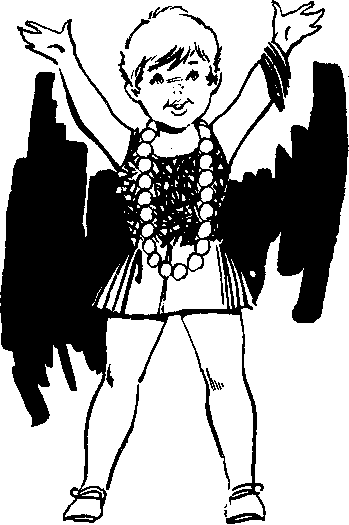
—Yo soy Nils Clausen y ésta es mi hermana gemela, Astrid —explicó el muchacho, inclinándose para dedicar una pequeña reverencia, a las niñas y su madre. Luego estrechó la mano de Pete, Ricky y el señor Hollister.
Astrid sonrió, diciendo:
—Tía Karen nos ha hablado de vosotros. Cuando Nils y yo hemos visto unos visitantes americanos con cinco niños, hemos pensado…
—Lleváis unos vestidos muy lindos —afirmó la señora Hollister que luego se volvió a su marido, para preguntar—. ¿Por qué no les haces unas fotografías, querido?
El señor Hollister tomó varias instantáneas de los dos hermanos. Cuando acabó, a la traviesilla Holly se le ocurrió decir:
—Me habría gustado más hacerme una foto con vestido de danesa…
—Creo que nosotros podremos ayudarte en eso —ofreció Astrid.
Con la mirada buscó entre los grupos de niños daneses hasta ver varios de la estatura de Sue, Ricky y Holly. Astrid habló con ellos y todos movieron repetidamente la cabeza, asintiendo.
—¡Venid por aquí! —indicó Nils a los Hollister, conduciéndoles hasta los autocares estacionados—. Las niñas pueden entrar en el primer autocar y nosotros en el segundo.
Astrid, Pam, Holly y Sue, acompañadas por otras dos niñas danesas, se metieron en el primer autocar, fueron hasta la parte trasera y, muy agachadas para que nadie pudiera verlas desde fuera, empezaron a cambiarse de ropas.
Mientras tanto, en el autocar de detrás, Pete y Ricky hacían otro tanto. Pete se vistió la indumentaria de Nils y Ricky la de un chiquillo danés de su misma altura.
Pronto todos los Felices Hollister estuvieron ataviados con trajes típicos de Dinamarca.
—Venid —llamó el padre—. Vamos a hacernos esas fotografías.
Llevó a sus hijos hasta la Sirenita. Varios niños y niñas danesas estaban ya trepando por la estatua.
—¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? —propuso Ricky echando a correr hacia la Sirenita.
—¡Estupendo! —gritó Holly.
Ágilmente trepó a lo alto de la peña en que se sentaba la Sirenita y acercó el oído a la boca de la estatua, como esperando que la figura de bronce le contase algún secreto.
Ricky se tendió sobre la roca y con ambas manos sujetó a su hermana por la espalda, para impedir que pudiera caer a las aguas del puerto.
Pete subió a uno de los peñascos más bajos, mirando arriba y riendo, mientras Pam acompañaba a Sue hasta la base de la bonita estatua.
—Ten cuidado, Sue —advirtió la hermana mayor, al tiempo que ayudaba a la pequeña a pasar a un peñasco más alto.
Sue subió sin dificultad, pero Pam, no queriendo dejarla sola, dio unos pasos y fue a apoyarse en una parte de roca muy resbaladiza. Antes de haber conseguido recobrar el equilibrio su pierna derecha se deslizó hacia el agua y los pies le quedaron trabados entre las piedras.
—¡Ayyy! —gritó.
Al instante, Pete corrió a su lado, se inclinó y tendiéndole la mano la sacó del agua.
—¿Estás bien? —preguntó, preocupada, la madre.
Pam contestó que le dolía el tobillo.
—Yo te ayudaré —ofreció Pete.
Tomando a Pam de la mano, el muchachito pasó a un peñasco y de allí a la orilla. Pam fue tras él cojeando.
—¡Canastos! Ahora ya no pueden hacernos las fotografías juntos —se lamentó Ricky.
Pero la señora Hollister le tranquilizó, diciendo:
—Papá ya os había hecho unas fotos.
—Es cierto —asintió el señor Hollister—. Tendremos incluso una de Pam dentro del agua.
Después de mirar el tobillo de su hija, el señor Hollister la vendó con su pañuelo, y dijo:
—Parece una pequeña distensión.
—Gracias, papá —dijo Pam, mientras echaba a andar, cojeando un poco—. Ahora me molesta mucho menos.
Cuando los niños Hollister se quitaron las prendas danesas y volvieron a vestirse sus propias ropas, los calcetines y zapatos de Pam estaban casi secos y la niña pudo andar perfectamente.
—¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo! —llamó el guía turístico y los visitantes corrieron a la embarcación. Los Hollister, que se entretuvieron despidiéndose de sus nuevos amigos, fueron los últimos en subir.
—Tía Karen dijo que podríamos ir juntos a Tívoli —gritó Astrid desde el muelle.
—Me parece muy bien —repuso la señora Hollister—. ¿Querréis ir a buscarnos al hotel, después de la cena?
—«Ja, ja». Adiós.
Los hermanos gemelos estuvieron sacudiendo las manos en señal de despedida hasta que la embarcación desapareció de su vista.
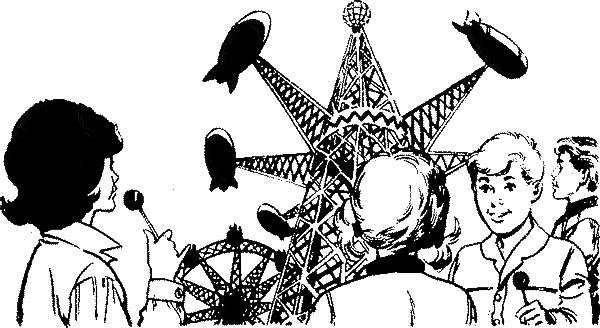
Durante el regreso a través del canal de Copenhague los Hollister se fijaron atentamente en cada hombre barbudo que veían. Pam llegó a la conclusión de que Ja mitad de los hombres que habitaban Copenhague llevaban barba, de diferentes formas y medidas. Pero ninguno se parecía al que ellos buscaban.
—Sería tener mucha suerte volver a ver al señor Cara-Peluda —comentó Pete, muy malhumorado.
—Tenemos varias buenas pistas ya —le animó Pam—. Debemos de seguir buscando, Pete.
Al atardecer, Nils y Astrid fueron a buscar a los Hollister al hotel. En esta ocasión los gemelos llevaban ropas corrientes de calle y explicaron que se habían cambiado en casa de «Farfar».
—Cuéntanos cómo es Tívoli —pidió Pam a Astrid, cuando se sentaron en un sofá del vestíbulo.
—Es una mezcla de jardín y parque de atracciones —explicó Astrid con los ojos brillantes de entusiasmo— y ocupa una manzana completa del centro de Copenhague.
—En otros tiempos fue un fuerte —intervino Nils, hablando lentamente y con mucha claridad.
—¡Canastos! ¿Y todavía hay cañones? —se interesó Ricky.
Nils repuso que los jardines de Tívoli ya no tenían el menor parecido con un fuerte. Lo único que quedaba ya eran las viejas murallas y el foso, utilizado como lago por donde navegaban barquitas.
Estaban todos hablando en el vestíbulo cuando, con gran sorpresa, vieron entrar a Karen.
—He pensado que necesitaría usted ayuda esta noche, con tanta chiquillería —dijo la joven a la señora Hollister—. Yo estoy acostumbrada a cuidar de niños y niñas. ¿Por qué no me deja que sea yo quien me los lleve a Tívoli?
—¿Podrá usted cuidar de todos?
—Naturalmente —contestó Karen.
—Seremos muy buenos —aseguró inmediatamente Ricky.
Los señores Hollister tenían que escribir algunas cartas y aceptaron gustosos la oferta de Karen.
Sue debía quedarse en el hotel porque era casi su hora de acostarse. En un principio, la pequeña protestó y levantó la barbilla en un pucherito de desconsuelo, mientras se le llenaban los ojos de lágrimas.
—No te enfades, hijita —pidió la madre, consolándola—. Volveremos todos a Tívoli mañana durante el día.
Karen sonrió y, después de buscar en su bolso, dijo a Sue:
—Mira. Esta noche podrás dormir con un juguete nuevo.
La joven sacó una muñequita vestida con un traje de danesa, semejante al que le habían prestado a Sue aquella tarde.
—Gracias, gracias —palmoteo la pequeña, con la risa iluminando ya su carita.
—¿Cómo piensas llamarla? —preguntó Pam a su hermana.
Muy seria, Sue informó:
—Se llama «Sneezer».
—¿Cómo? —preguntó Nils, sin comprender.
—«Sneezer» —repitió Sue—. Sí, esa palabra tan rara que dijo «Farfar».
Todos se echaron a reír, recordando la expresión utilizada por el viejo capitán de barco: «Du store Kineser».
Sue levantó los ojos hacia su madre, para pedir:
—Vamos, mamá. «Sneezer» está cansada. Ya es hora de que se acueste.
La señora Hollister hizo un guiño a Karen, diciendo:
—Queda usted al cargo de este pequeño batallón.
Después de decir adiós a sus padres, los Hollister, muy contentos, entraron en un taxi con Karen, Nils y Astrid. Cuando llegaron a la alta puerta en forma de arco, de Tívoli, los cuatro hermanos sentían un extraño cosquilleo de nerviosismo. Oían risas y música procedentes del interior y se apresuraron a entrar con otro tropel de chiquillos.
—¡Qué bonito! —exclamó Pam, admirativa, mirando a todas partes con incredulidad.
Allí todo parecía producirse al mismo tiempo. A la izquierda había un escenario donde se representaba una pantomima. En el alto tablado un alegre Pierrot bromeaba con Arlequín y Colombina. Desde lejos, las alegres notas de un tiovivo y el zumbido de unas montañas rusas.
—¡Allí hay también una noria! —gritó con entusiasmo el pecoso de Ricky.
Junto a una hilera de árboles, a uno de los lados del camino, se encontraba la noria. En cada uno de los asientos en forma de góndola cabían cuatro personas y sobre cada una de aquellas cestas colgaba un enorme globo de alegres colores de casi tres metros de alto.
—Vamos al «switchback» —propuso Nils.
—¿«Switchbak»? ¿Qué es eso?
Astrid se echó a reír, explicando:
—Son las montañas de Rusia.
—No —corrigió Nils—. Se dice montañas rusas.
—Y al tiovivo nosotros lo llamamos «roundabout» —informó Karen.
Mientras avanzaban con el alegre tropel formado por varios niños, Holly anunció:
—¡Mirad! ¡Algodón dulce! Vamos a comprar un poquito.
Sacudiendo sus trencitas en la carrera, Holly se adelantó hasta el puesto en que un hombre vendía el esponjoso y rosado dulce. Todos los niños, y Karen, compraron un poco.
—¿No os parece riquísimo? —preguntó Holly, mientras el azucarado manjar iba disolviéndose en su boca.
En aquel momento Ricky tropezó en la mano de su hermanita y el comestible algodón llenó lastimosamente toda la cara de la niña. Holly no pensó que había sido sin querer y se lamentó a gritos:
—¡Eres malísimo, Ricky!
—No quise empujar tan fuerte —dijo el pecoso, alejándose a buen paso.
Pero Pete, de dos saltos, le alcanzó y agarrándole por el cuello de la camisa, ordenó muy serio:
—Ven aquí y pídele disculpas.
Muy avergonzado, Ricky pidió perdón a su hermana; luego, Karen limpió con su pañuelo todo el dulce que llenaba la cara de Holly.
Para asegurarse de que no volverían a hacer ninguna travesura, Karen tomó a Holly de una mano y a Ricky de la otra, para proseguir su paseo por el alegre parque. Pronto llegaron a un escenario al aire libre alrededor del cual se habían reunido cientos de personas. Todos levantaban la cabeza, para mirar a los cuatro acróbatas que avanzaban en sus bicicletas sobre un alambre.
Ricky y Holly se sintieron verdaderamente interesados por aquella exhibición. Los otros, después de observar unos minutos, pidieron permiso a Karen para subir en la noria.
—De acuerdo —asintió la muchacha danesa—. Yo seguiré con Ricky y Holly. Nos encontraremos luego junto al «roundabout».
—¡Zambomba! ¡Qué divertido! —se entusiasmó Pete, cuando los cuatro adquirieron su billete y se acomodaron en una de las góndolas.
Cuando todos los asientos estuvieron ocupados, la rueda de la noria empezó a girar. Muy pronto Pete, Pam, Nils y Astrid llegaron a la parte más alta. Todo el hermoso parque se encontraba bajo ellos.
—¡Parece un país de hadas! —exclamó Pam, contemplando las oleadas de color y animación de abajo, mientras su góndola empezaba a descender. Y de pronto la niña quedó sin aliento y tomando a su hermano por el brazo, murmuró—: ¡Mira allí, Pete! ¡Mira!
Junto a un farol había un hombre barbudo, con un paquete en las manos.
—¡Es el señor Cara-Peluda! —tartamudeó Pam.
—¡Tienes razón! Por lo menos se parece mucho.
—¡Mira que si se marcha antes de que se pare la noria…! —se lamentó Pam.
Llenos de nerviosismo explicaron entonces a los niños gemelos por qué estaban tan deseosos de alcanzar al barbudo. Los cuatro alargaron desmesuradamente el cuello para mirar abajo, mientras la noria iba descendiendo. El barbudo no se movía; parecía divertirse contemplando todo el alegre ir y venir de la multitud.
«¡Por qué no se parará ya esta noria!», se decía Pam.
Por fin, cuando hubieron pasado unos segundos que a los cuatro niños les parecieron como largas horas, la noria se detuvo y empezaron a salir los pasajeros.
«¡Dios mío! ¡Dios mío! Que no se vaya el señor Cara-Peluda. ¡Tenemos que atraparle!», rogaba Pam en silencio.
—Todavía está allí —informó Nils, cuando le tocó el turno a su góndola de detenerse y los cuatro saltaron a tierra.
Pero lo cierto era que en aquellos momentos el sospechoso quedaba oculto por un arbusto. Los cuatro corrieron hacia el lugar en que habían visto al barbudo, pero cuando llegaron…
¡El hombre había desaparecido como por encanto!
—¡Qué lástima! —suspiró Pam.
Y Pete añadió:
—Es tener muy mala suerte… Desaparece cuando estábamos a punto de alcanzarle.
—¿Dónde puede haberse ido? —murmuró su hermana.
Los cuatro miraron a su alrededor. El único hombre que podían ver estaba sentado en uno de los verdes, bancos del parque y, además, iba completamente afeitado. Pete se fijó un momento en aquel hombre y observó que se disponía a abrir un sobre con una navajita de marfil. El muchachito se aproximó algo más, mientras el desconocido hacía salir la hoja de la navaja y la deslizaba entre la solapa del sobre. Pete contuvo la respiración. ¡En el mango de la navaja había un perro pastor repujado en oro!
«¡Pero…, si es mi navaja!», se dijo Pete, muy nervioso.