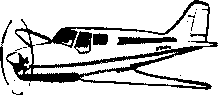
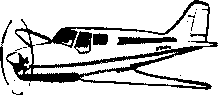
Todo el mundo quedó perplejo ante la exclamación de Sue. Los Hollister eran los más asombrados. ¿Qué estaría haciendo allí el señor Cara-Peluda?
También Karen miró por la ventana y al momento dijo, riendo:
—¡Ya llega «Farfar»! Tienes razón, Sue. Su barba es muy espesa. Mirad. Acaba de amarrar la barca. Vamos, os presentaré.
Karen condujo a los cinco hermanos hasta la puerta y luego hasta la orilla del agua, donde acababa de ser amarrada una bonita barca de vela. Ricky la reconoció inmediatamente como aquella que él había visto.
Pronto la atención de todos se fijó en el anciano que se aproximaba a ellos a paso rápido.
—¡«Farfar»! —saludó Karen—. He traído a unos nuevos amigos americanos.
La espesa barba del viejecito era blanca y no negra, como la del señor Schwartz. «Farfar» llevaba una camisa de franela abierta en el escote, y en la cabeza una vistosa gorra de marino. Sus ojos eran de un color azul pálido y circundados de arruguillas cuando sonreía.
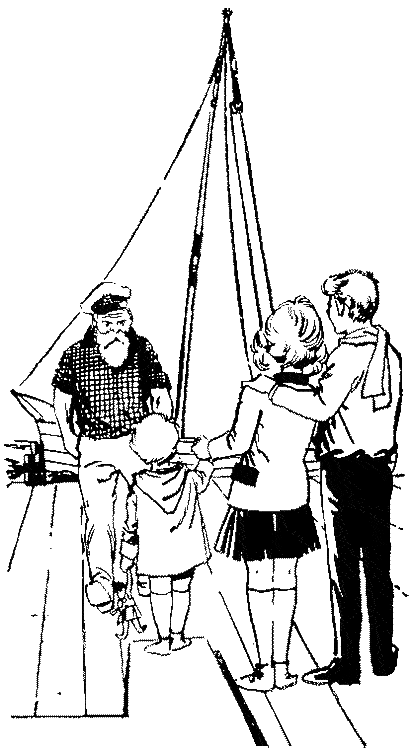
—«Du store Kineser!» —exclamó, mientras estrechaba la mano de Pete—. ¡Qué niños tan simpáticos!
Holly arrugó la naricilla al oír la frase pronunciada en danés y sintió deseos de saber su significado, pero esperó a que Karen hubiese presentado a todos los niños a su abuelo. Entonces, retorciéndose las trencitas, alzó los hombros y dijo, entre risillas:
—Oye, «Farfar», yo ya sé lo que son «dos toros», pero ¿qué quiere decir «Kineser»?
El anciano rió de buena gana, apoyando sus manos en las caderas.
—«Du store Kineser» es una vieja expresión danesa —explicó—. Quiere decir «Por el gran chino».
—En inglés se diría «Por Jorge» —añadió Karen.
—Nosotros ya estamos aprendiendo el danés —hizo saber Pam, mientras todos se encaminaban a la casa.
Allí, «Farfar» fue presentado al señor y la señora Hollister.
—¿Les han enseñado ya mi modelo de barco? —quiso saber el viejecito.
—Sí, sí. Es estupendo —contestó Pete.
—¿Cómo hace usted esas piezas tan diminutas del barco? —preguntó la señora Hollister.
—Vengan que se lo mostraré.
«Farfar» marchó delante de todos al taller en donde tomó un afilado cuchillo, que estaba sobre su banco de carpintero, y empezó a tallar una pequeña verga.
Instintivamente, Pete buscó en su bolsillo la preciosa navajita que su tío le había regalado, pensando que tal vez podría aprender a tallar también.
Mientras buscaba en su bolsillo, una extraña expresión cubrió el rostro de Pete. Su cuchillo no estaba en el lugar de siempre. Rápidamente, el muchacho buscó en todos los bolsillos. ¡La navaja de marfil había desaparecido!
—¡Mamá! ¡Papá! ¡No tengo mi navaja!
—¡Vaya…! —Comentó la madre—. ¿Dónde se te habrá caído?
—No se me ha caído —aseguró Pete que, de pronto, recordó algo—. No me extrañaría que me la hubiese tomado el señor Schwartz. ¿No os acordáis de que estuvo mirando mi cuchillo en el avión?
—¿Quién es el señor Schwartz? —preguntó «Farfar», al tiempo que dejaba la pieza de madera que había estado tallando.
Pete contó a los Clausen el incidente del avión y la Aduana, y les habló del hombre que parecía ser el ladrón y a quien los niños habían apodado Cara-Peluda.
—Ahora sí que tenemos verdaderos motivos para buscar a ese hombre —declaró Pete, muy indignado.
—Pues os resultará difícil —pronosticó el anciano capitán de marina—. En Copenhague hay cientos de hombres que llevan barba negra.
—¡Qué risa! ¡Cientos de barbas y cientos de bicicletas! —comentó Holly.
—Nosotros debemos marcharnos —dijo la señora Hollister, dando luego las gracias a los Clausen por su amabilidad.
—Vuelvan ustedes otra vez a visitarnos —insistió «Farmor», cuando los Hollister salían de la casa—. Tal vez «Farfar» pueda llevarles a dar un paseo en barca.
La señora Hollister repuso que procurarían tener un rato para volver. Y Pam dijo a la muchacha danesa:
—Me gustaría conocer algunos niños de Dinamarca, Karen.
—A lo mejor también podemos arreglar eso —contestó la simpática maestra de párvulos.
Y a continuación explicó que su hermano Eric, que vivía en un pueblo cercano y era piloto de aviación, tenía dos hijos gemelos, de diez años, que se llamaban Nils y Astrid.
—Vendrán a Copenhague, con otros niños del pueblo, mañana —prosiguió Karen—. Muchos grupos de niños daneses vienen con frecuencia a la capital, para visitar sus lugares más importantes.
—¡Qué bien! —gritó Holly con entusiasmo—. ¿Podremos conocerles?
—«Ja» —asintió «Farmor»—. Podríais ir juntos a Tívoli mañana por la noche.
La idea de tan estupenda salida con unos niños daneses hizo sonreír a los cinco hermanos Hollister. Incluso Pete se olvidó por unos momentos de su navaja desaparecida.
Después que la señora Hollister dio a Karen la dirección de su hotel, la familia se despidió y marchó hacia la ciudad.
Su hotel resultó ser un edificio muy moderno, con todas las comodidades que los Hollister tenían en Shoreham. Un sonriente y rubio botones, con un gracioso gorro adornado en rojo y azul, les condujo a las habitaciones que tenían reservadas en el tercer piso.
—Este chico no debe de ser mucho mayor que yo —comentó Pete, mientras el muchacho llevaba las maletas que habían quedado en el vestíbulo.
El botones al oír a Pete sonrió y dijo en correcto inglés:
—Yo tengo catorce años. ¿Cuántos tienes tú?
Pete quedó muy sorprendido y contestó, sonriente:
—Yo tengo doce.
—Espero que os guste nuestra ciudad —dijo el botones, haciéndoles una pequeña reverencia.
Como casi siempre que los Hollister viajaban juntos, las tres niñas ocuparon una habitación, Pete y Ricky otra, y los padres una tercera. Los tres dormitorios daban a una salita de estar.
En cuanto deshicieron las maletas, los cinco hermanos se mostraron deseosos de ver Copenhague.
—Vamos a pasear un rato antes de comer, mamá —propuso Pam, cuando sus padres se hubieron arreglado.
Cinco minutos más tarde todos salían del hotel, un edificio de piedra y ladrillo, con salida a una amplia avenida. En el centro se veía una alegre franja verde, bordeada de árboles y cubierta de helechos y vistosas flores.
—Es igual, igual que una ciudad de hadas —reflexionó Holly, cuando ella y sus hermanos caminaban delante de sus padres.
Pete llevaba un mapa de la ciudad que iba consultando mientras cruzaban de una a otra calle.
—Mira, papá —dijo el muchachito, mostrando a su padre el mapa—. Cerca de aquí hay un restaurante famoso.
Apenas había mencionado aquello cuando Ricky también descubrió el lugar. A la izquierda de aquella misma calle había un edificio de piedra gris con un restaurante al aire libre que ocupaba parte de la acera.
—¡Hum! —exclamó Holly, relamiéndose—. ¡Qué apetito tengo!
—¡Y yo! ¡Y yo! —anunció la vocecilla de Sue.
—Creo que todos tenemos apetito —opinó el señor Hollister.
—¿Podremos comer ahí fuera, viendo pasar a la gente? —preguntó Ricky.
Y Pam adujo:
—Ésa debe de ser la costumbre de aquí y me parece muy divertida.
El señor y la señora Hollister sonrieron asintiendo, y Ricky fue el primero en llegar a la verja que daba paso al restaurante al aire libre. Esperó a que entrasen su padre y su madre y fue tras ellos, seguido de todos sus hermanos. Un camarero les llevó hasta una mesa situada en la acera.
—¡Qué divertido! —rió Sue.
—¡Canastos! ¡Mirad cuántas cosas! —se asombró Ricky, cuando el camarero les entregó el más largo de los menús que habían visto nunca.
—¿Les gustaría tomar un «smorrebrod»? —les preguntó el camarero.
—¿Qué es eso? —quiso saber Pete.
El camarero les informó que se trataba de un bocadillo «destapado».
—¿Sin nada de pan por encima? —preguntó Holly, asombradísima.
—Exactamente —contestó el camarero—. Y por si no han comido ustedes nunca un bocadillo danés, les advierto que son como una comida completa.
—¡Zambomba! —exclamó Pete, mirando la larga lista que el camarero les mostraba—. Lo menos hay cien bocadillos para elegir.
—Doscientos —corrigió el camarero que luego les propuso servirles una variedad de «smorrebrod» con carne, pescado, queso y mantequilla.
Cuando llegaron los bocadillos «destapados» la señora Hollister comentó que resultaban tan «abiertos» y amistosos de aspecto como los propios daneses. Pero no cabía la menor duda de que el «smorrebrod» no se podía asir con las manos y comerlo al estilo americano. Mirando a su alrededor, los Hollister se fijaron en lo que hacían los comensales de las demás mesas.
—Están comiendo los bocadillos con cuchillo y tenedor —informó la mayor de las hermanas.
—Sí. Pero lo hacen todo de una manera muy rara —declaró Holly, sacudiendo sus trencitas.
En aquel restaurante todo el mundo sostenía el tenedor con la mano izquierda y el cuchillo con la derecha. Pero cada vez que quedaba cortado un trozo de bocadillo la persona lo llevaba directamente a su boca con la mano izquierda.
—Es que todos comen al estilo europeo —explicó la señora Hollister a sus hijos.
—Probaremos también nosotros —decidió Pam.
Holly se sintió pronto cansada de batallar con su «smorrebrod» que parecía obstinado en no dejarse cortar.
—¡Qué lástima! —suspiró, mientras intentaba deslizar el cuchillo a través de todas las capas del sabroso bocadillo—. No sabéis lo que me gustaría que se pudiese coger con la mano. Es… ¡huy!
El bocadillo se deslizó del plato de Holly y, saltando sobre la mesa, fue a aterrizar en los pantalones del señor Hollister.
Pete y Ricky estallaron en carcajadas, pero no tardaron en guardar silencio al ver que su madre les miraba con severidad.
—¡Oh, cuánto lo siento, papaíto! —se disculpó Holly, muy apurada.
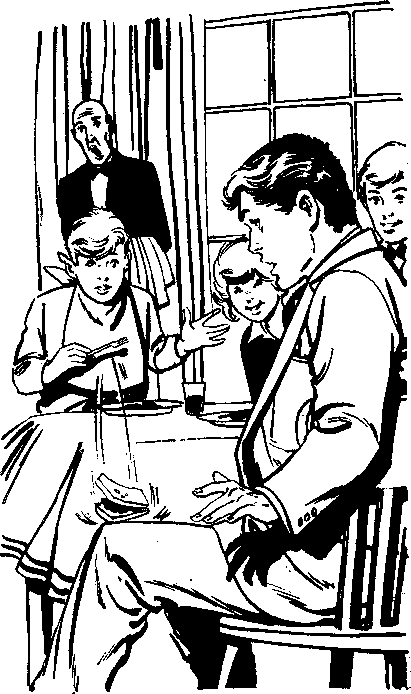
—No ha pasado nada, hija.
Por suerte el bocadillo había caído sobre la servilleta que había colocado sobre sus piernas el señor Hollister quien, ahora, recogió todo y volvió a dejarlo en el plato de la niña.
Holly tuvo ahora más cuidado y toda la familia acabó de comer al estilo europeo.
Después de haber saboreado su primera cena danesa, los Hollister volvieron al hotel. Aunque en aquella capital del norte de Europa todavía no había oscurecido, ellos se acostaron pronto. Los cinco niños estaban necesitando un buen sueño porque, como dijo Pete, no todo el mundo habría tenido un día tan ajetreado, sobre todo después de haber hecho un vuelo a través del océano.
A la mañana siguiente, mientras desayunaba, el señor Hollister anunció los planes para pasar aquel día. Harían un viajecito en barco, empezando por uno de los canales de Copenhague y yendo hasta el puerto en donde podrían admirar la estatua de la Sirenita.
El muelle de donde salía la embarcación estaba a tan poca distancia del hotel que se podía ir tranquilamente andando. En el muelle se encontraron ante la embarcación más extraña que habían visto nunca los Hollister. Era una barcaza muy larga y ancha, con una bóveda encristalada, y con cabida para varias docenas de pasajeros.
Algunos turistas estaban ya dentro de la embarcación, y otros iban descendiendo desde la orilla rocosa del canal.
Cuando Pam se acomodó en un largo banco, con el resto de su familia, una señora bajita y gruesa que iba sentada delante se volvió, sonriéndole.
—¡Hola! Vosotros sois los niños que iban ayer en el avión, ¿no?
—Sí, señora —repuso la bien educada Pam—. Pero yo no la había visto a usted.
—No es extraño. Mi asiento estaba detrás de los vuestros.
La mujer dijo que su nombre era señora Windrow y pronto entabló amigable conversación con toda la familia.
—¿Vieron a aquel hombre tan terrible de la barba, en el edificio de Aduanas? —preguntó la señora Windrow.
—Nosotros creemos que fue él quien se quedó con la miniatura y también quien quitó a mi hermano la navajita —explicó Pam.
La señora Hollister comentó:
—Ese hombre se esfumó de nuestra vista como por arte de magia.
—¡Oh! Nada de eso —declaró la señora Windrow.
—¿Qué quiere usted decir?
—Que yo le vi escapar —informó la señora, sacudiendo la cabeza y entornando los ojos hasta tal extremo que parecieron convertirse en dos estrechas líneas en su cara.
—¿De verdad? —preguntó Pete, con extrañeza—. ¿Y por qué no se lo dijo a la policía?
—Porque… porque estaba muy nerviosa y asustada —confesó la señora, algo avergonzada.
Volviéndose hacia la mujer, Sue dijo muy grave:
—No tenga usted miedo, señora «Lindo». Nosotros no dejaremos que nadie le haga «pupa».
—Me llamo Windrow, querida —dijo la señora, explicando a continuación cómo había huido el señor Schwartz de la Aduana—. Le estaba esperando un coche y huyó en él.
—¿Lo conducía él mismo, señora Windrow? —preguntó Pete.
—No. Iba otro hombre al volante.
Mientras Pete y Pam quedaban pensativos, resueltos a no olvidarse de aquella importante pista sobre el hombre barbudo, la embarcación se puso en marcha con un ronco rugido del motor, deslizándose a lo largo del canal de Copenhague.
Pronto llegó al puerto, y pasó ante los grandes muelles donde unas altísimas grúas de acero trasladaban el cargamento de los buques mercantes amarrados a la orilla.
Cuando llegaron a una parte más amplia del puerto, las aguas se tornaron mucho más encrespadas. A los pocos minutos la embarcación era sacudida violentamente por el fuerte oleaje.
—¡Oh! ¡Oh! —Gritó la señora Windrow alarmada—. Esto es terrible. ¡Nos iremos a pique!