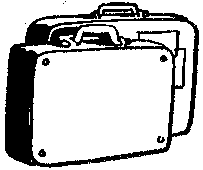
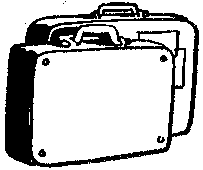
¡Habían robado la valiosa Sirenita a la señorita Petersen! Los Hollister se miraron unos a otros con expresión lastimera. Luego, el policía explicó que, en el lugar de la preciosa Sirenita, había sido colocada una mala imitación.
—¡Zambomba! —exclamó Pete—. ¡No hace más de unos minutos que hemos llegado a Dinamarca y ya estamos complicados en un misterio!
Los pasajeros del avión aguardaron, llenos de asombro, mientras la policía registraba su equipaje.
—Lamento causarles tanta molestia, señora —dijo a la señora Hollister el policía que registraba el equipaje de la familia.
Pam se acercó a su hermano mayor, para decirle:
—Pete, a lo mejor nosotros podemos ayudar a la Policía.
—Hay que hacerlo, si podemos. ¿Viste a alguien sospechoso en el avión?
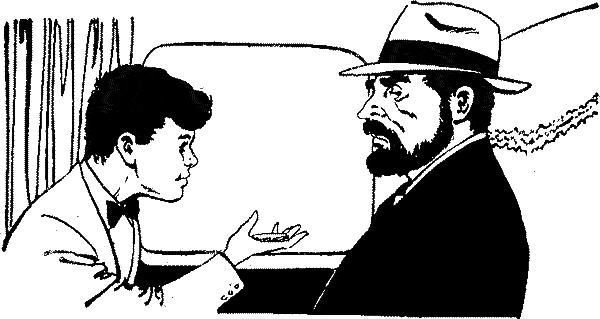
—No quiero decir sospechoso —contestó la niña— pero el señor Cara-Peluda…
—¡Tienes razón! ¡Es una buena idea! —se entusiasmó Pete, interrumpiendo a su hermana—. ¿Verdad que fue él el último en examinar la Sirenita?
—Sí. Él fue el último.
Y Pam explicó que, además, el hombre de la barba había fruncido el ceño con indignación, cuando ella tropezó con su maletín.
—A lo mejor, la Sirenita iba dentro del maletín y el hombre temió que, al tropezar, la hubieras roto, Pam.
En aquel momento entró la señorita Petersen, con los ojos enrojecidos por haber estado llorando.
—Siento mucho lo que ha ocurrido —dijo Pam, amablemente, tomando a la señorita Petersen por el brazo.
Y Pete se apresuró a añadir:
—Yo también. A lo mejor nosotros podríamos ayudarla. ¿Quiere contarnos lo que ha ocurrido?
La danesa, que todavía llevaba en sus manos el pequeño estuche de terciopelo, lo abrió para enseñar a los niños la figurita de porcelana que habían puesto en sustitución de la primera. Se parecía a la Sirenita, pero podía advertirse a primera vista que era una burda imitación, de las que se venden en las bisuterías y tiendas de «souvenirs».
A media voz, Pam explicó a la danesa sus sospechas respecto al hombre barbudo que se encontraba en aquellos momentos en el extremo del largo mostrador que quedaba muy cerca de la calle.
—¡Ooooh! —se sorprendió Pam—. Si ahora no lleva el maletín…
—Debemos hablar de eso a la policía —opinó la señorita Petersen, acercándose en seguida a uno de los oficiales, a quien dirigió unas breves palabras en danés.
El hombre uniformado asintió con un cabeceo y, a toda prisa, se aproximó al barbudo. Los niños y sus padres fueron tras el policía.
—Perdóneme, señor —dijo el policía, cortésmente—. Quisiera hacerle unas preguntas. En primer lugar, ¿cuál es su nombre?
El hombre miró a los niños con ojos llameantes; luego fijó la mirada en el policía.
—Me llamo Pancho Schwartz —contestó y en seguida volvió a mirar a los Hollister, pensativo, antes de preguntar—: ¿Qué le han contado estos críos? ¿Por qué me acusan?
—Nadie le ha acusado —aseguró el oficial—. Pero ha desaparecido una costosa figura de porcelana y tenemos que encontrarla. Usted vio esa figura en el avión, ¿no?
—La vi.
—¿Se quedó usted con ella?
—¡Qué tontería!
—En tal caso, no le importará que le registremos.
—Si eso ha de ser un placer para los Hollister, regístreme —fue la gruñona respuesta del hombre.
En aquel momento el señor Hollister avanzó unos pasos, apretando los labios.
—Debo advertirle que me ofende su grosería, señor Schwartz —declaró—. Mis hijos sólo están intentando ayudar a las autoridades. Si es usted inocente, no tiene nada que temer.
—¡Bah! —masculló furibundo el barbudo, mientras le registraban los bolsillos—. Pagarán ustedes cara esta afrenta.
No se encontró nada en sus bolsillos y por el rostro del señor Schwartz cruzó una diabólica expresión de triunfo. Tampoco en sus maletas se encontró rastro de la Sirenita.
El sospechoso empezaba a mostrar expresión de complacencia, cuando el oficial le preguntó:
—¿Dónde está su maletín?
—¿Maletín?
—Sí. El que llevaba usted en el avión.
El barbudo extendió sus manos enguantadas hacia el policía, en un gesto, de inocencia.
—No llevaba ningún maletín.
—Sí lo llevaba —declaró valientemente Pam, volviéndose a explicar al policía que ella había tropezado con el maletín de aquel viajero, mientras estaban saliendo del avión.
El hombre palideció y empezó a gritar:
—¡Esta cría no sabe de qué está hablando! —De pronto, se llevó una mano al pecho, murmurando roncamente—. Estoy… estoy enfermo. Voy a desmayarme.
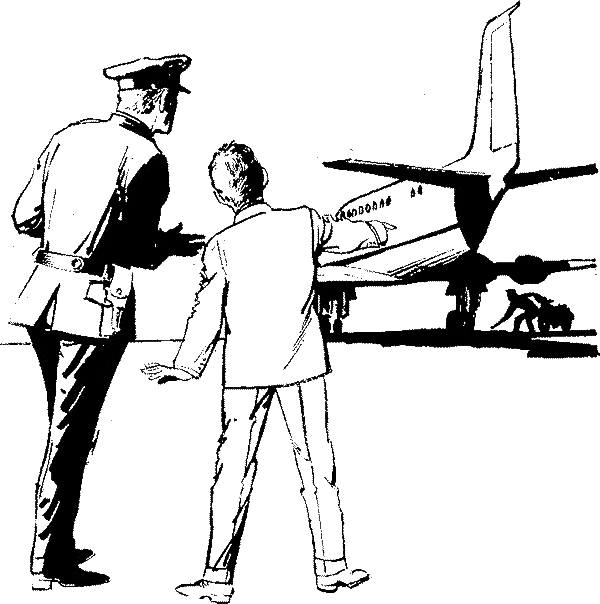
Pam y el oficial de policía se aproximaron a toda prisa para ayudarle a acercarse al banco más próximo. Mientras el policía desabrochaba el cuello de la camisa al señor Schwartz, procurando aliviarle, Pete pensaba en el maletín desaparecido. Instintivamente volvió la cabeza hacia el avión en el que acababan de llegar y lo que vio le hizo prorrumpir en un grito de alarma.
Un objeto aplanado, de color marrón, se encontraba junto a las ruedas del avión.
—¡El maletín! —gritó Pete—. ¡Debe de ser aquél el maletín del señor Schwartz!
Uno de los policías corrió al lado de Pete, a tiempo de ver a un desconocido que montaba a una moto, aparcada en el exterior del edificio de la aduana. El hombre, delgado y huesudo, condujo a toda velocidad la motocicleta al interior de la pista, se detuvo bajo el ala del aparato, recogió el maletín y se alejó a toda velocidad.
Pete emprendió la carrera, saliendo tras el hombre de la moto, que cruzaba la pista con la rapidez de una flecha.
El policía, saliendo a toda prisa tras el muchachito, ordenó:
—Tú quédate aquí. Es peligroso circular por la pista, con tantos aviones tomando tierra y despegando. Déjale de mi cuenta. Yo le alcanzaré.
Viendo lo que ocurría, los otros cinco policías se unieron a la persecución. Uno de ellos subió a una motocicleta, mientras los restantes subían a un coche patrulla y salían tras el fugitivo. Los Hollister se quedaron mirando, mientras todos los vehículos se alejaban, atravesando la pista de extremo a extremo.
—Voy a hacer unas preguntas sobre todo esto al señor Cara-Peluda —dijo Pete, volviendo al edificio de aduanas.
El muchachito buscó con la mirada al señor barbudo, pero… ¡no pudo verle por parte alguna!
—¿A dónde se habrá ido? —preguntó Pete con asombro.
—Pero, si tan sólo hace un momento estaba aún en ese banco… —comentó la señora Hollister.
Y Ricky opinó:
—Ha debido de marcharse mientras todos estábamos mirando hacia la pista.
—¡Qué lástima! —Se lamentó Pam—. Ahora ya no podremos ayudar a la señorita Petersen.
Pero el pecosillo Ricky declaró, muy serio:
—De todos modos, encontraremos a ese hombre. ¿No has dicho que Dinamarca es un país pequeño, mamá?
La señora Hollister sonrió, asintiendo, mientras ayudaba a su marido a cerrar las abiertas maletas, y dijo que Dinamarca era pequeño en comparación con los Estados Unidos.
—No obstante, aquí habitan unos cuatro millones de personas —añadió—, y puede resultar una tarea muy difícil encontrar al señor que llamáis Cara-Peluda.
Las palabras de la madre fueron como un reto, tanto para Pete como para Pam. Los dos hermanos se fueron a un rincón para hacer comentarios sobre el misterioso sospechoso.
—Si el señor Schwartz llevaba guantes y todo el tiempo escondía la mano derecha en el bolsillo, incluso al salir del avión, puede que fuese porque ocultaba una cicatriz —razonó Pam.
En aquel momento, regresaron los policías, con caras muy serias. Explicaron que el fugitivo había conseguido huir, dejando su motocicleta en una zanja y apoderándose de una bicicleta; de ese modo había podido escapar, mezclado entre la multitud.
—Pero ¿se ha escapado en bicicleta? —preguntó Holly, que casi no podía creer lo que estaba oyendo.
—Sí —repuso uno de los policías—. Y ha demostrado ser muy listo al hacerlo.
Los niños Hollister se enteraron entonces, por primera vez, de que en Dinamarca había muchas más bicicletas que coches. Y resultaba mucho más difícil identificar a una persona que montase en bicicleta, que si iba en cualquier otro medio de locomoción.
—¿Cuántas bicicletas hay en Copenhague? —preguntó Pete.
Le contestaron que en la ciudad había cerca de un millón de habitantes y casi cada uno poseía su propia bicicleta.
La policía estaba ahora convencida de que el señor Schwartz era quien se había apoderado de la figurita de porcelana, y dieron las gracias a los Hollister por su ayuda.
Entonces el señor Hollister se volvió a sus hijos, anunciando:
—Próxima «parada», nuestro hotel de Copenhague.
—¿Cómo vamos a ir hasta el hotel, papaíto? —indagó Sue.
—Seguidme y os lo enseñaré —sonrió el padre.
Todos salieron rápidamente del edificio de aduanas y encontraron su equipaje perfectamente alineado en el bordillo, junto a una pequeña furgoneta.
—Otra miniatura —dijo Pete, riendo.
—Es lo más grande que he podido encontrar para alquilar —contestó el señor Hollister—. Creo que aquí todo es pequeño, de reducido tamaño.
Después de que un mozo ayudó a Pete y a su padre a sujetar las maletas en el porta-equipajes, el señor Hollister puso el vehículo en marcha, y todos se alejaron alegremente del aeropuerto hacia la gran ciudad de Copenhague.
Durante todo el trayecto encontraron el camino invadido por ciclistas que pedaleaban en ambas direcciones.
—Hay que ser muy prudente conduciendo por aquí —reflexionó la señora Hollister, añadiendo un momento después—: ¡Mirad qué preciosidad!
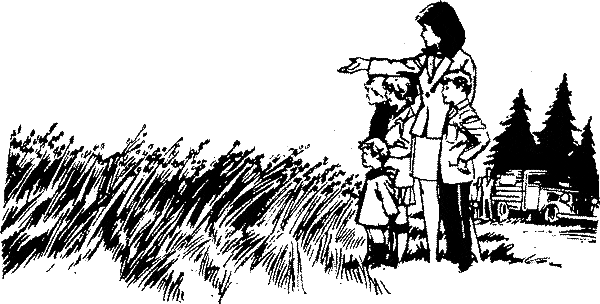
La madre señalaba hacia una gran extensión cubierta de tulipas recién abiertas.
—¡Es igual que una alfombra de flores! —declaró, poéticamente, Pam—. Papaíto, ¿por qué no paramos un momento para verlo bien?
El padre llevó al momento el vehículo a un lado de la carretera y estacionó, diciendo:
—Empezaremos aquí nuestra visita y contemplación de Copenhague.
Todos miraron entusiasmados la gran parcela de terreno, cubierta de rojas tulipas que fluctuaban con el viento, semejando un ligero oleaje marino.
Los Hollister siempre habían asociado las tulipas con Holanda y quedaron verdaderamente sorprendidos viendo que aquellas mismas flores crecían con tanta profusión en Dinamarca.
—Holanda no queda muy lejos de aquí —les recordó la señora Hollister—. Seguramente las tulipas crecen bien en todos los países que circundan Holanda.
Mientras todos seguían mirando las flores, Sue se sintió atraída por una sola, de tamaño gigantesco, que se encontraba al otro lado de la carretera.
«Cómo me gustaría recogerla para mi mamita», pensó la chiquitina.
Inmediatamente después, Sue miraba a uno y otro lado de la carretera. Por la izquierda, un grupo de ciclistas avanzaba pedaleando en dirección a la pequeña quien, sin embargo, calculó que, si corría bastante, tendría tiempo sobrado de cruzar.
Sin pensarlo más echó a correr; pero, al llegar al centro de la carretera, se sintió asustada, los ciclistas avanzaban mucho más de prisa de lo que ella había supuesto y estaban ya a punto de llegar a su lado. La pequeñita se sintió como atrapada. ¿Qué debía hacer? ¿Seguir adelante, intentando acabar de cruzar la carretera, o volver atrás?