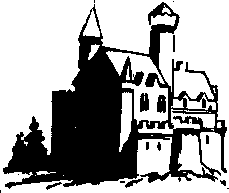
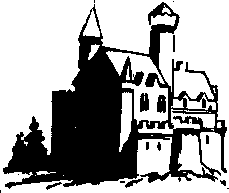
—¡Ya veo Dinamarca! —anunció Pam Hollister.
—¿Dónde? —preguntó al instante su hermano Ricky, muy nervioso, aplastando su pecosa naricilla contra el cristal de la ventanilla del avión.
—¡Allí! A través de las nubes. ¡Mirad!
Las exclamaciones de Pam alertaron al resto de la familia Hollister. Frente a Pam y Pete, viajaban Ricky y Holly. Detrás iban los padres, con la chiquitina Sue, que dormía en el regazo de la señora Hollister.
En aquel momento, la más pequeña de los Hollister se despertó y, levantando su cabecita de rizos rubios, se apresuró a mirar por el gran hueco formado entre las nubes algodonosas.
—¡Yo veo un castillo encantado! —anunció Sue.
—Es el famoso Castillo Kronborg —informó la guapa azafata rubia que pasaba por allí en aquel momento—. Algunas personas lo conocen por el Castillo de Hamlet y dicen que todavía pasea por allí el fantasma de un viejo rey.
—¿Por qué no bajamos en seguida, a perseguir al fantasma? —propuso Ricky, entusiasmado.
—¿Y quién era Hamlet? —indagó Holly.
La señora Hollister explicó brevemente que Hamlet era el protagonista de una obra de Shakespeare.
Las torres de Kronborg se elevaban como queriendo llegar al cielo y el sol resplandecía en los fosos que rodeaban el castillo.
A Holly se le ocurrió explicar a la azafata:
—Nosotros descubrimos una vez el misterio de un fantasma, cuando nos marchamos a vivir a la casa de Shoreham. Está en los Estados Unidos.
Al oír aquello, una joven rubia, que se sentaba cerca de Pam y Pete, al otro lado del pasillo, preguntó:
—¿Éste es el primer viaje que hacéis a Copenhague?
—Sí. El primero —contestó Pam a la viajera que sostenía sobre las piernas un pequeño estuche de terciopelo negro.
Pam presentó a toda su familia y a ella misma. La niña se sentía muy orgullosa de su guapa mamá y de su alto y atractivo padre, propietario del Centro Comercial, una ferretería donde se vendían también artículos deportivos y juguetes.
Pete era un simpático muchachito de doce años, con el cabello cortado a cepillo y una amable sonrisa. Cada vez que los Hollister se enteraban de algún suceso misterioso, Pete se interesaba por buscar pistas, al igual que Pam. La niña tenía diez años, el cabello ondulado y un corazón bondadoso que daba a su rostro una dulce expresión.
Ricky, con siete años, y Holly, con seis, eran verdaderos diablillos, pero, a pesar de eso, resultaban tan simpáticos y afables como el resto de la familia. El cabello rojizo de Ricky solía estar siempre revuelto y el chiquillo se mostraba en todo momento dispuesto a probar las diversiones y juegos más peligrosos, como columpiarse sobre una alta cerca o dar un salto mortal. Holly le imitaba con frecuencia, retorciendo nerviosamente sus trencitas.
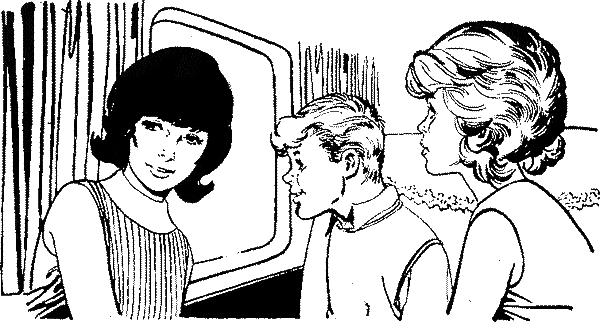
Todos los hermanos adoran a la pequeñita Sue, de cuatro años, de quien la abuelita Hollister suele decir que es la criatura más linda de esta parte del universo.
Pam se enteró de que el nombre de la viajera, que estaba hablando con ella y con Pete, era Inger Petersen. Regresaba de los Estados Unidos y había tomado aquel avión en Londres. La señorita Petersen dijo a los niños que había muchas cosas interesantes que ver en su país.
—Ante todo, debéis visitar a la Pequeña Sirena del puerto —explicó a los Hollister—. Y también los jardines Tívoli. ¡Es el parque infantil más divertido del mundo!
Pam pidió más información sobre la Pequeña Sirena.
—Naturalmente, no es de verdad —sonrió la señorita Petersen—. Ya sabéis que todas las historias sobre sirenas, esas preciosas criaturas con cuerpo humano y cola de pez en lugar de piernas, no son más que leyendas. Esa estatua tan bonita que tenemos en el puerto de Copenhague fue erigida en honor de la sirenita de un cuento de hadas escrito por Hans Christian Andersen, el autor predilecto de Dinamarca. La sirenita es como un símbolo para Copenhague y ahora se la conoce ya en todo el mundo.
Varias personas mayores, de las que viajaban en el avión, habían estado escuchando lo que explicaba la señorita Petersen. Uno de los que escuchaba era un hombre barbudo que iba dos asientos delante de la joven danesa.
Cuando el hombre volvió la cabeza para oír mejor lo que la señorita Petersen contaba, Sue exclamó, entre risillas:
—Mami, ¡tendremos que llamarle Cara-Peluda!
—¡Chist! —ordenó la señora Hollister, apoyando un dedo en los labios de la pequeñita.
Pero, por suerte, el hombre barbudo no parecía haber oído las palabras de Sue, porque se mostraba muy interesado sólo por oír hasta la última palabra de lo que contaba la danesa. Pete se dio cuenta, con extrañeza, de que el hombre tenía la mano derecha metida en el bolsillo de la chaqueta y no la sacó siquiera cuando puso en su boca un cigarrillo y lo encendió, valiéndose para todo ello de la mano izquierda. El muchachito comentó aquel detalle con Pam.
—Puede que tenga la mano derecha herida —contestó Pam sintiéndose compasiva.
Los niños volvieron a prestar atención a lo que decía entonces la señorita Petersen:
—Puesto que no habéis visto todavía nuestra Sirena, ¿queréis que os enseñe una miniatura de esa estatua?
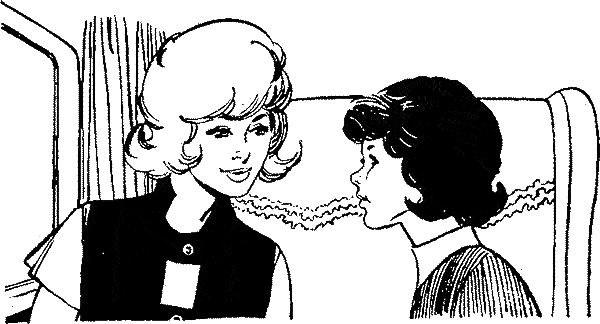
—¡Sí, sí! —contestó Holly, entusiasmada.
Todos los niños abandonaron sus asientos para rodear a la señorita Petersen, quien, con mucho cuidado, abrió el estuche de terciopelo que llevaba en el regazo, de donde sacó la figura de porcelana más delicada y bonita que los Hollister habían visto nunca.
—¡Oh! ¡Es preciosa! —aseguró Pam, llena de admiración.
La sirenita tenía una expresión triste en su delicada cara y estaba sentada sobre una roca en la que enroscaba graciosamente su cola.
—¿Puedo tenerla un momentito? —pidió Holly.
—Si tienes mucho cuidado… —repuso la señorita Petersen, que luego explicó que la figurita pertenecía a la familia real danesa—. Yo soy secretaria de la familia; me encargaron que fuese a Nueva York, donde se ha exhibido esta linda copia de la Sirenita y ahora tengo que devolvérsela a la reina.
La señora Hollister habló entonces, para advertir:
—Creo que los niños no deben tocar la figura.
—No hay nada que temer —repuso la danesa—. Estoy segura de que la tratarán bien.
Cuando la señorita Petersen dio a Holly la Sirenita, el barbudo les miraba atentamente y no apartó los ojos de la niña, que contemplaba la figurita, aproximándola mucho a su carita.
—¡Qué preciosísima! —exclamó Holly, extasiada, y luego, con una risa, añadió—: El primer día que vuelva a bañarme, me pondré también una cola.
Pam preguntó si también ella podía tener la figurita en sus manos un momento. Después que Pete y Ricky hubieron sostenido también la Sirenita de porcelana para contemplarla de cerca, Sue rogó que se la dejasen a ella.
—Temo que pueda… —empezó a decir la señora Hollister, mientras su hija menor sostenía aquella diminuta obra de arte.
En aquel momento el avión, al aproximarse a Copenhague, hizo un giro y tropezó con un bache. Al inclinarse, el aparato dio una sacudida lo bastante fuerte como para que Sue perdiese el equilibrio y la figura se le escapase de las manos y saliese por los aires.
Los Hollister dieron un grito de consternación y la señorita Petersen contuvo el aliento, con angustia. Todos se mostraron muy alarmados, excepto Sue. ¡Cuando la sirenita descendió hacia el suelo, la pequeñita la recogió sencillamente en el aire, entre sus manos gordezuelas!
—¿Veis? ¡No se ha hecho ni un poquito «así» de daño! —informó, muy contenta.
Con una carcajada, Ricky declaró:
—¡Es una sirena voladora, en lugar de una sirena nadadora! ¡Qué bien lo has hecho, Sue!
Mientras Sue devolvía la figurita a la señorita Petersen, el barbudo se levantó de su asiento, y con voz baja y áspera preguntó:
—¿Puedo verla yo también?
—Sí —replicó la danesa—. Pero prefiero que la vea dentro del estuche.
Volvió a meter la sirenita en su estuche de terciopelo y ofreció éste al hombre que lo tomó con la mano izquierda, mientras su mano derecha seguía dentro del bolsillo.
En lugar de mirar la figurita allí mismo, el barbudo volvió a su asiento y estuvo allí varios segundos. Todos oyeron luego el chasquido del estuche, al ser cerrado. El viajero se levantó, entonces para devolver la cajita a la señorita Petersen.
—Gracias. Es una finísima labor de artesanía —comentó.
La señorita Petersen explicó que Copenhague era famosa por sus trabajos artísticos y, en particular, por sus porcelanas y platas repujadas.
Al oír aquello, Pete sonrió y se llevó la mano al bolsillo, preguntando:
—¿Quiere ver una cosa bonita de América?
—Naturalmente.
Pete sacó una navajita de marfil y se la mostró a la danesa. En uno de los lados de la navaja se veía, incrustada en oro, la silueta de un perro pastor, corriendo. El muchachito explicó que su tío Russ, que era dibujante de historietas, se lo había regalado el día que cumplió los doce años.
—El animal es Zip, nuestro perro pastor.
—Es una navaja muy bonita —aseguró la señorita danesa.
—Me gustaría verlo, también —dijo el barbudo, con su voz opaca.
Pete se acercó a enseñársela y el hombre examinó atentamente la navaja, tomándola con la mano izquierda. Pete volvía a guardársela en el bolsillo, en el preciso momento en que el letrero luminoso del exterior de la cabina del piloto indicaba que los pasajeros debían ajustarse los cinturones.
Los hermanos Hollister volvieron a sus puestos y se sentaron, en silencio, mientras el avión iba descendiendo más y más, hasta que sus ruedas resbalaron suavemente sobre el asfalto de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Copenhague.
—¡Canastos! —Exclamó Ricky, con una amplia sonrisa—. ¡Ya hemos llegado! ¡Hemos cruzado todo el océano!
Cuando el aparato se detuvo, los Hollister se desabrocharon los cinturones, recogieron los abrigos y se encaminaron a toda prisa hacia la salida. Al pasar casi corriendo, Pam tropezó sin querer con el abultado maletín que llevaba el hombre barbudo.
—¡Perdón! —dijo Pam, siempre bien educada.
El hombre no contestó, pero la miró con la frente fruncida en una arruga de enfado. En aquel momento, Pam se fijó en que el hombre había sacado la mano derecha del bolsillo y en que llevaba guantes amarillos.
Los Hollister dijeron adiós a la azafata al cruzar la puerta de salida. Un oficial, que estaba al pie de la escalerilla plegable, les condujo hasta el edificio de aduanas, donde otros pasajeros se habían situado ya ante un largo mostrador.
Se disponía el señor Hollister a mostrar el pasaporte de él y su familia, cuando seis policías entraron a toda prisa en el edificio.
—¡Atención! —exclamó uno de los policías, en voz alta e imperiosa—. Lamentamos lo que ocurre, pero nos vemos obligados a retenerles aquí para interrogarles.
—¿Por qué? —preguntó el señor Hollister con asombro.
La respuesta llegó inmediatamente, en voz tensa.
—¡Se ha cometido un robo en el avión procedente de Nueva York! ¡Ha desaparecido una costosa figura que representa una sirena y que es propiedad de la reina!