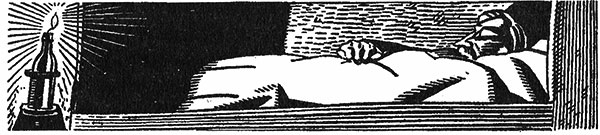
| CAPÍTULO XCVII | LA LÁMPARA |
|---|
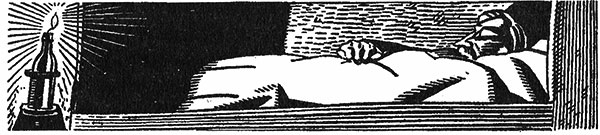
| CAPÍTULO XCVII | LA LÁMPARA |
|---|
Si hubierais descendido desde el fogón al castillo del Pequod, donde estaba durmiendo la guardia fuera de servicio, durante un único instante casi habríais pensado que estabais en algún iluminado santuario de reyes y consejeros canonizados. Allí yacían en sus triangulares criptas de roble; cada marinero una mudez cincelada; una veintena de lámparas iluminando sus párpados cerrados.
En los mercantes, el aceite es para los marineros más escaso que la leche de las reinas. Su normal condición es la de vestirse en la oscuridad, y comer en la oscuridad, y tropezarse en la oscuridad hasta su camastro. Pero el barco ballenero, como busca el nutriente de la luz, vive en la luz. Hace su litera en una lámpara de Aladino, y se tumba en ella; de manera que, en la noche más oscura, el negro casco del barco aún alberga una iluminación.
Ved con qué total libertad el ballenero lleva su puñado de lámparas —aunque a menudo sólo botellas y frascos viejos— hasta el enfriadero de cobre del fogón, y allí las rellena como si fueran jarras de cerveza en un barril. Quema, además, el más puro de los aceites en su estado no manufacturado y, por tanto, no viciado; un fluido desconocido para los artilugios solares, lunares o astrales de tierra firme. Es dulce como la mantequilla de hierba nueva de abril. Él va a la caza de su propio aceite para poder estar seguro de su frescura y autenticidad, lo mismo que un viajero en las praderas caza su propia cinegética cena.