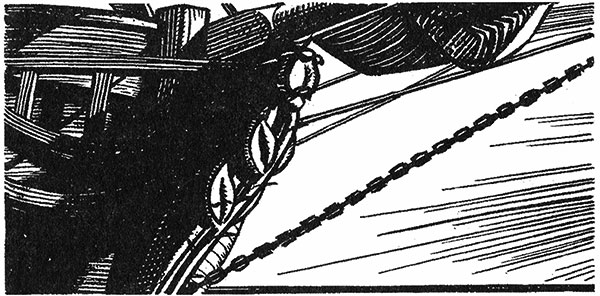
| CAPÍTULO XCI | EL PEQUOD ENCUENTRA AL CAPULLO DE ROSA |
|---|
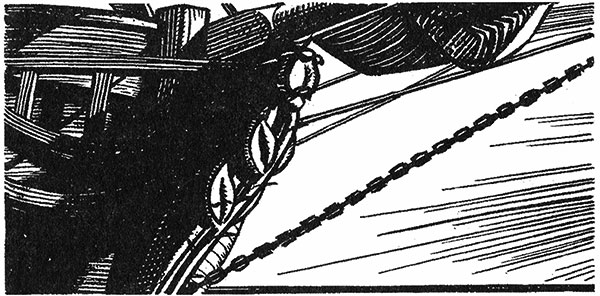
| CAPÍTULO XCI | EL PEQUOD ENCUENTRA AL CAPULLO DE ROSA |
|---|
En vano fue rebuscar ámbar gris en la panza de este leviatán,
un insufrible hedor impidió esa indagación.
Sir T. Browne, V. E.
Fue una semana o dos después de la última escena de pesca de la ballena narrada, y mientras lentamente navegábamos sobre un soñoliento y brumoso mar de mediodía, que las muchas narices de la cubierta del Pequod resultaron ser exploradores más atentos que los tres pares de ojos en lo alto. Un olor peculiar y no muy agradable fue percibido en el mar.
—Apostaría algo —dijo Stubb— a que por aquí, en alguna parte, están algunas de esas ballenas trabadas a las que hicimos cosquillas el otro día. Sabía que no tardarían mucho en poner la quilla hacia arriba.
En ese momento las brumas en evolución se desplazaron a un lado; y allí, en la distancia, había un barco, cuyas velas aferradas indicaban que en su costado debía haber alguna ballena. Cuando nos deslizamos más cerca, el foráneo mostró colores franceses desde su pena; y por la arremolinada nube de buitres marinos que daba vueltas y planeaba y se abatía a su alrededor, era claro que la ballena en su costado debía ser lo que los pescadores llaman una ballena reventada, es decir, una ballena que ha muerto tranquilamente en el mar, y así ha flotado como cadáver sin apropiar. Bien puede concebirse qué desagradable aroma debe exhalar semejante masa; peor que una ciudad asiria durante la plaga, cuando los vivos son incapaces de enterrar a los ausentes. De hecho, algunos lo consideran tan intolerable, que no hay codicia alguna que pueda persuadirles de atracar a su costado. Sin embargo, hay quien aún quiere hacerlo; por más que el aceite obtenido de tales sujetos es de una calidad muy inferior, y en modo alguno de la naturaleza del attar de rosas.
Acercándonos aún más con el expirante viento, vimos que el francés tenía una segunda ballena al costado; y esta segunda ballena parecía aún más un ramillete de flores que la primera. En realidad, resultó ser una de esas problemáticas ballenas que parecen consumirse y morir de una especie de prodigiosa dispepsia o indigestión; dejando sus difuntos cuerpos casi totalmente deficitarios de algo que se asemeje al aceite. No obstante, en su apropiado lugar veremos que ningún pescador experimentado aparta su nariz de una ballena semejante a ésta, por mucho que por regla general pueda rehuir a las ballenas reventadas.
El Pequod se había acercado ahora tanto al foráneo, que Stubb juró que reconocía la pértiga de su zapa de descarnar enredada en las estachas que estaban anudadas alrededor de la cola de una de estas ballenas.
—Menudo individuo tenemos ahí —rió bromeando, en pie en la proa del barco—, ¡ahí tenéis un chacal! Bien sé yo que estos crapós franceses en la pesquería sólo son unos pobres diablos; que a veces arrían las lanchas por rompientes, confundiéndolos con chorros de cachalote; sí, y que a veces zarpan desde sus puertos con las bodegas llenas de velas de sebo, y cajas de apagavelas, presintiendo que todo el aceite que van a conseguir no será suficiente para mojar la mecha del capitán; sí, eso lo sabemos todos, pero fijaos, aquí tenemos un crapó que se contenta con nuestras sobras, la ballena trabada de ahí, quiero decir; sí, y también está satisfecho con raspar los huesos secos de ese otro precioso pez que ahí tiene. ¡Pobre diablo! Que alguien pase el sombrero, digo yo, y regalémosle un poco de aceite, por mor de la bendita caridad. Pues el poco aceite que pueda sacar de esa ballena trabada, no será bueno ni para arder en una cárcel; no, ni en la celda de un condenado. Y por lo que respecta a la otra ballena, bueno, cortando y destilando estos tres mástiles nuestros, me comprometo a sacar más aceite que el que sacará de ese montón de huesos; aunque, ahora que lo pienso, puede que contenga algo que vale muchísimo más que el aceite; sí, ámbar gris. Sí, eso creo —diciendo lo cual se encaminó hacia el alcázar.
Para entonces, el leve viento se había convertido en completa calma; de manera que, quisiéralo o no, el Pequod estaba ahora bien atrapado en el olor, sin esperanza de escapar salvo que volviera a levantarse el viento. Stubb, saliendo de la cabina, llamó ahora a la tripulación de su lancha, y bogó hasta el foráneo. Acercándose a su proa, observó que, de acuerdo con el elaborado gusto francés, la parte superior de su roda estaba tallada a semejanza de un enorme tallo curvado, que la habían pintado de verde, y que saliendo de ella tenía picas de cobre aquí y allá, a modo de espinas; terminando todo ello en un bulbo simétricamente plegado de un brillante color rojo. Sobre las planchas de su proa, en grandes letras doradas, ponía «Bouton de Rose» —capullo de rosa—; éste era el romántico nombre de este aromático barco.
Aunque Stubb no comprendía la parte de Bouton de la inscripción, sin embargo, la palabra rose y el bulboso mascarón de proa situados juntos lo explicaban todo suficientemente para él.
—Un capullo de rosa de madera, ¿eh? —gritó con la mano en la nariz—. Es muy apropiado; ¡pero cómo huele a la entera creación!
Ahora bien, con objeto de establecer comunicación directa con la gente de cubierta, tenía que bogar alrededor de la proa hasta el lado de estribor, acercarse, por tanto, a la ballena reventada y, consiguientemente, hablar por encima de ella.
Llegado entonces a este lugar, con una mano todavía en su nariz, llamó a voces…
—¡Ah del Bouton-de-Rose! ¿Hay alguno de vosotros, boutones-de-roses, que hable inglés?
—Sí —replicó desde la amurada uno de Guernsey, que resultó ser el primer oficial.
—Bien, entonces, mi amigo bouton-de-rose, ¿has visto a la ballena blanca?
—¿La ballena qué?
—La ballena blanca… un cachalote… Moby Dick: ¿le habéis visto?
—Nunca oí hablar de tal ballena. ¡Cachalot blanche! Ballena blanca… no.
—Muy bien; adiós, por ahora, volveré dentro de un minuto.
Bogando entonces rápidamente de vuelta al Pequod, y viendo a Ajab inclinarse sobre la regala del alcázar esperando su informe, hizo cuenco con sus manos, formando bocina, y gritó…
—¡No, señor! ¡No!
Ante lo cual Ajab se retiró y Stubb regresó al francés.
Percibió ahora que el de Guernsey, que se acababa de subir a las mesa de guarnición, y estaba manejando una zapa de descarnar, se había puesto en la nariz una suerte de bolsa.
—¿Qué te pasa ahí en la nariz? —dijo Stubb—. ¿Te la rompiste?
—¡Ya me gustaría que estuviera rota, o que ni siquiera tuviera nariz! —contestó el de Guernsey, que no parecía disfrutar mucho con el trabajo que hacía—. Pero ¿por qué te estás sujetando tú la tuya?
—¡Oh, por nada! Es una nariz de cera; tengo que mantenerla en su sitio. Buen día, ¿no? Aire más bien de jardín, diría yo; échanos unos cuantos ramilletes, ¿no te importa, bouton-de-rose?
—¿Qué diablos quieres aquí? —bramó el de Guernsey, dejándose llevar de una repentina irritación.
—¡Oh!, calma, con frialdad… ¿frialdad? Sí, ésa es la palabra; ¿por qué no metes en hielo esas ballenas mientras trabajas en ellas? Pero bromas aparte, ¿no sabes, capullo de rosa, que es una insensatez tratar de sacar algo de aceite de semejantes ballenas? Esa seca de ahí no tiene ni un ardite en todo su cuerpo.
—Bien que lo sé; pero ya ves, aquí el capitán no lo quiere creer; ésta es su primera expedición; antes fue un fabricante de Colonia. Pero sube a bordo, y quizá a ti te crea, aunque no quiera creerme a mí; y así saldré yo de este sucio aprieto.
—Cualquier cosa para complaceros, mi dulce y agradable amigo —replicó Stubb y, con ello, subió en seguida a cubierta.
Allí se presentaba una extraña escena. Los marineros, con gorras de estambre rojo y borla, estaban preparando los pesados aparejos para las ballenas. Pero trabajaban más bien con lentitud y hablaban muy rápido, y parecían estar de todo menos de buen humor. Todas sus narices se proyectaban hacia arriba desde sus rostros, lo mismo que botalones. De vez en cuando, parejas de ellos dejaban el trabajo y subían apresuradamente al tope para respirar algo de aire fresco. Algunos, pensando que podían coger la peste, sumergían estopa en alquitrán de hulla, y se lo llevaban a intervalos a la nariz. Otros, tras romper las boquillas de sus pipas muy cerca de las cazoletas, soltaban enérgicamente humo de tabaco, de modo que éste llenaba constantemente sus narices.
A Stubb le sorprendió una ducha de protestas y anatemas provenientes de la caseta de popa del capitán; y mirando en esa dirección vio un fiero rostro asomado detrás de la puerta, que era mantenida entornada desde dentro. Era éste el atormentado cirujano, que tras protestar en vano contra las disposiciones del día, se había retirado a la caseta del capitán (el gabinete, lo llamaba)[112] para eludir la peste; pero que, aun así, no podía evitar vociferar ocasionalmente sus súplicas y su indignación.
Advirtiendo todo esto, Stubb presagió buenos resultados para su plan y, volviéndose al de Guernsey mantuvo con él una pequeña charla, durante la cual el oficial extranjero expresó su aborrecimiento al capitán, como engreído ignaro que les había metido a todos en tan desagradable y ruinoso embrollo. Sondándole cuidadosamente, Stubb percibió, además, que el de Guernsey no albergaba la menor sospecha referente al ámbar gris. Por tanto, se mantuvo callado en ese sentido, aunque por lo demás fue franco y leal con él, de manera que los dos rápidamente elaboraron una pequeña estrategia para soslayar al capitán, y también para burlarse de él sin que ni siquiera soñara desconfiar de su sinceridad. Según este pequeño plan suyo, el de Guernsey, bajo la apariencia de una misión de intérprete, iba a decirle al capitán lo que se le ocurriera, pero como si viniera de Stubb; y, por su parte, Stubb iba a soltar durante la entrevista cualquier despropósito que se le viniera a la cabeza.
Para entonces, la víctima que les estaba destinada surgió de la cabina. Era un hombre pequeño y de tez oscura; aunque de apariencia bastante delicada para un capitán de barco, tenía, sin embargo, grandes patillas y bigote; y llevaba un chaleco rojo de terciopelo de algodón, con sellos de reloj en su costado. Este caballero fue presentado ahora educadamente a Stubb por el de Guernsey, que de manera inmediata adoptó ostentosamente actitud de hacer de intérprete entre ellos.
—¿Qué he de decirle en primer lugar? —dijo.
—Bueno —dijo Stubb, mirando el chaleco de terciopelo y el reloj y los sellos—, bien puedes empezar diciéndole que a mí me parece una especie de niñato, aunque no pretendo ser juez.
—Dice, monsieur —dijo el de Guernsey en francés, volviéndose hacia su capitán—, que ayer mismo su barco habló con un navío, cuyo capitán y cuyo primer oficial, junto con seis marineros, habían perecido todos de unas fiebres cogidas por causa de una ballena reventada que habían traído al costado.
Ante esto, el capitán se alertó, y ansiosamente deseó saber más.
—¿Qué, ahora? —dijo el de Guernsey a Stubb.
—Bueno, como se lo toma con tanta calma, dile que le he observado con cuidado. Estoy seguro de que no está más capacitado para capitanear un barco ballenero que un mono de Santiago. De hecho, dile de mi parte que es un babuino.
—Jura y declara, monsieur, que la otra ballena, la seca, es mucho más mortal que la reventada; en resumen, monsieur, nos conmina a que soltemos estos peces, si es que valoramos nuestras vidas.
Instantáneamente el capitán corrió a proa, y a gritos ordenó a su tripulación que dejaran de izar los aparejos de descarnado, y que soltaran inmediatamente los cables y las cadenas que sujetaban las ballenas al barco.
—¿Qué, ahora? —dijo el de Guernsey, cuando el capitán hubo vuelto hasta ellos.
—Bueno, déjame ver; sí, puedes también decirle ahora que… que… de hecho, dile que le he embaucado y [aparte, para sí mismo] quizá también a alguien más.
—Dice, monsieur, que está muy contento de habernos sido de alguna ayuda.
Al escuchar esto el capitán aseguró que eran ellos la parte agradecida (queriendo decir él y el primer oficial), y concluyó invitando a Stubb abajo a su cabina a beber una botella de burdeos.
—Quiere que tomes un vaso de vino con él —dijo el intérprete.
—Agradéceselo de todo corazón; pero dile que va contra mis principios beber con el hombre al que he embaucado. Dile que de hecho me debo ir.
—Dice, monsieur, que sus principios no le permiten beber; y que si monsieur quiere vivir un día más para beber, entonces monsieur debería arriar las cuatro lanchas y remolcar el barco lejos de estas ballenas, pues es tal la calma que no se alejarán a la deriva.
Para entonces Stubb había saltado el costado y al meterse en su lancha le gritó al de Guernsey lo siguiente… que llevando un largo remolque en su lancha, haría lo que pudiera para ayudarlos, alejando la más ligera de las dos ballenas del costado del barco. Entonces, mientras las lanchas del francés estaban ocupadas remolcando el barco en una dirección, Stubb benevolentemente remolcaba su ballena lejos en la otra, dejando caer ostentosamente un muy inusualmente largo remolque.
Enseguida se alzó el viento; Stubb simuló soltar la ballena; el francés, izando sus lanchas, pronto aumentó la distancia, mientras el Pequod se deslizaba entre él y la ballena de Stubb. Ante lo cual, Stubb bogó rápidamente hasta el cuerpo flotante y, tras gritar al Pequod para informarle de sus intenciones, procedió inmediatamente a cosechar el fruto de su espurio ardid. Tomando su afilada zapa de lancha, inició una excavación en el cuerpo un poco detrás de la aleta lateral. Casi hubierais pensado que estaba excavando un sótano allí en el mar; y cuando finalmente su zapa golpeó contra las descarnadas costillas, fue como encontrar antiguos mosaicos y cerámica romana enterrados en grueso limo inglés. Los tripulantes de su lancha estaban en extremo entusiasmados, ayudando ávidamente a su jefe, y con aspecto tan ansioso como el de los buscadores de oro.
Y todo el tiempo innumerables aves se lanzaban en picado, y hacían quiebros, y chillaban, y gritaban, y luchaban a su alrededor. Stubb empezaba a parecer decepcionado, en especial al hacerse más fuerte el horrible buqué, cuando de pronto, desde el mismo corazón de esta peste, emergió un leve flujo de perfume, que se expandió a través de la marea de malos olores sin ser absorbido por ellos, al igual que un río fluye en otro y después discurre a su lado sin mezclarse con él durante un trecho.
—¡Lo tengo, lo tengo! —gritó Stubb con deleite al tocar algo en las subterráneas regiones—: ¡una bolsa, una bolsa!
Dejando caer su zapa, metió ambas manos, y sacó puñados de algo que parecía turgente jabón de Windsor, o queso añejo moteado; muy untuoso y limpio, además. Fácilmente podríais hacerle una marca con el pulgar; su tonalidad oscila entre el amarillo y el color ceniza. Y esto, amigos míos, es ámbar gris, a un precio de una guinea de oro la onza para un farmacéutico. Unos seis puñados se obtuvieron; aunque más fue inevitablemente perdido en el mar, y todavía más, quizá, se hubiera conseguido de no haber sido por la orden, vociferada a Stubb por el impaciente Ajab, de que desistiera y volviera a bordo, o de lo contrario el barco les diría adiós.