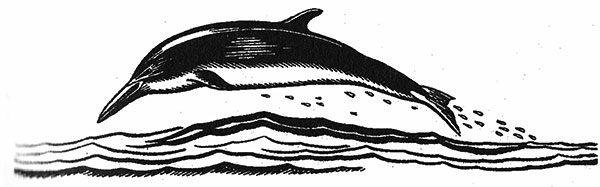| CAPÍTULO XXXV | EL TOPE |
|---|

| CAPÍTULO XXXV | EL TOPE |
|---|
Fue cuando hacía el tiempo más agradable que, siguiendo la rotación debida con los demás marineros, me llegó mi primer turno en el tope.
En la mayoría de los balleneros americanos se dotan los topes casi desde que el buque parte de puerto; aun cuando puede que antes de alcanzar su verdadero caladero les queden quince mil millas o más de navegación. Y si tras un viaje de tres, cuatro o cinco años se acerca a su base con algo vacío en su interior —digamos, incluso, una redoma vacía—, entonces mantiene sus topes ocupados hasta el final; y hasta que sus mastelerillos no entran navegando entre los chapiteles del puerto, no renuncia del todo a la esperanza de capturar una ballena más.
Ahora bien, ya que la tarea de ocupar los topes, tanto en tierra como en la mar, es muy antigua e interesante, explayémonos aquí en cierta medida. Tengo entendido que los primeros en subir a los topes fueron los antiguos egipcios, por cuanto en todos mis estudios no encuentro nadie anterior a ellos. Pues aunque sus progenitores, los constructores de Babel, sin duda debieron intentar construir con su torre el tope más elevado de toda Asia, o de África, si no; aun así, ya que se puede decir que (antes de que se le colocara la galleta final) aquel gran mástil de piedra se fue por la borda en la temible tormenta de la ira de Dios, no es posible, por consiguiente, dar a estos constructores de Babel prioridad sobre los egipcios. Y que los egipcios fueron una nación de ocupantes de topes es una afirmación basada en la creencia, común entre los arqueólogos, de que las pirámides fueron erigidas con propósitos astronómicos: una teoría singularmente refrendada por la peculiar estructura escalonada de los cuatro lados de estos edificios; mediante la cual, con prodigiosas zancadas de sus piernas, aquellos antiguos astrónomos tenían por costumbre subir hasta el ápice y cantar las nuevas estrellas, lo mismo que los vigías de un barco moderno cantan una vela o una ballena al momento de aparecer. En san Estilita, el famoso ermitaño cristiano de los tiempos antiguos, que se construyó un elevado pilar de piedra en el desierto y pasó toda la última parte de su vida en su cima, subiendo su comida desde el suelo mediante un aparejo, en él tenemos un notable ejemplo de indomable ocupante de tope, que no se dejó apartar de su lugar ni por nieblas, ni por heladas, ni por lluvia, ni por pedrisco, ni por granizo; sino que, afrontándolo todo con valentía hasta el final, murió literalmente en su puesto. De modernos ocupantes de topes sólo poseemos un conjunto inanimado; simples hombres de piedra, de hierro y de bronce, que aunque muy capaces de afrontar una tempestad, son, sin embargo, absolutamente incompetentes en la tarea de cantar la alerta al descubrir una visión anómala. Ahí está Napoleón, que, desde lo alto de la columna Vendome, se yergue con brazos cruzados, a unos ciento cincuenta pies en el aire; despreocupado ya de quién gobierna abajo en las cubiertas, sea Louis Philippe, Louis Blanc o Louis el Diablo. El gran Washington, también, se yergue en lo alto en su monumental palo mayor en Baltimore y, como uno de los pilares de Hércules, su columna señala ese punto de grandeza humana que pocos mortales pueden sobrepasar. El almirante Nelson, igualmente, sobre un cabrestante de metal de cañón, se yergue en su tope de Trafalgar Square; y aun cuando enormemente oscurecido por ese humo de Londres, allí, no obstante, se puede ver que hay un héroe oculto; pues donde hay humo debe haber fuego. Pero ni el gran Washington, ni Napoleón, ni Nelson contestarán a un solo saludo desde abajo, por muy desesperadamente invocados que sean a amparar con sus consejos las confusas cubiertas sobre las que presiden; puede suponerse, no obstante, que sus espíritus penetran a través de la espesa calima del futuro, y que detectan qué bajíos y qué escollos han de ser eludidos.
Puede que parezca injustificable equiparar en algún aspecto a los ocupantes de topes de tierra con los de la mar; pero que en verdad no es así lo evidencia claramente un suceso del que da fe Obed Macy, el único historiador de Nantucket. El encomiable Obed nos dice que en los primeros tiempos de la pesca de la ballena, antes de que se botaran barcos regularmente para perseguir a las presas, las gentes de la isla erigían elevados postes a lo largo de la costa, a los que los vigías ascendían por medio de cuñas clavadas, más o menos como las aves suben a un gallinero. Hace algunos años este mismo sistema fue adoptado por los balleneros de Bay, en Nueva Zelanda, que, al avistar la presa, daban aviso a las lanchas con la tripulación ya dispuesta en la cercana playa. Pero este sistema se ha quedado obsoleto; volvamos, entonces, al auténtico tope, al de un ballenero en alta mar. Desde que amanece hasta que anochece los tres topes están ocupados; los marineros hacen turnos con regularidad (como a la caña) y se relevan entre sí cada dos horas. En el tiempo sereno de los trópicos el tope es enormemente agradable; más aún; para un hombre meditativo y soñador, es delicioso. Allí estás, a cien pies sobre las silenciosas cubiertas, avanzando a grandes pasos sobre las profundidades, como si los mástiles fueran zancos gigantes, mientras por debajo de ti y, como si dijéramos, entre tus piernas, nadan los mayores monstruos del mar de la misma manera que una vez navegaron los barcos entre las botas del famoso Coloso de la antigua Rodas. Allí estás, perdido en la infinita secuencia del mar, nada hay rugoso salvo las olas. El barco adormilado se mece, indolente; soplan los somnolientos vientos alisios; todo incita a la molicie. En esta vida ballenera del trópico, una sublime monotonía te arropa durante la mayor parte del tiempo: no oyes noticias; no lees gacetas; los números extraordinarios con alarmantes informes de vulgaridades nunca te inducen a emociones innecesarias; no oyes hablar de aflicciones domésticas, ni de seguros de quiebra, ni de caída de valores; nunca te preocupa la idea de qué tendrás para cenar… Pues todas las comidas de los próximos tres años, y más, están adecuadamente almacenadas en barriles, y la factura de tu alimentación es inmutable.
En uno de estos balleneros del sur, en un viaje largo de tres o cuatro años, como a menudo son, la suma de las horas que se pasan en el tope equivaldría a varios meses completos. Y es muy de lamentar que el lugar al que se dedica una porción tan considerable de la extensión completa de la vida natural esté tan tristemente desprovisto de algo que se asemeje a una cómoda habitabilidad, o que se adapte a producir un confortable sentimiento de intimidad, similar a los que se asocian a una cama, una hamaca, un féretro, una garita de centinela, un púlpito, una carroza, o cualquier otro pequeño y cómodo artificio en el que los hombres se aíslan temporalmente. El lugar más común para situarse es el mastelerillo, donde uno se apoya sobre dos delgados listones paralelos (casi exclusivos de los balleneros) llamados cruceta del mastelerillo. Ahí, sacudido por el mar, el novato se siente tan cómodo como si estuviera de pie sobre los cuernos de un toro. Por supuesto, con tiempo más bien frío uno se puede llevar arriba su casa en forma de sobretodo de vigía; pero, hablando con propiedad, el más grueso sobretodo no es más casa que el cuerpo desvestido; pues al igual que el alma está encolada dentro de su tabernáculo carnal, y no puede removerse libremente en él, ni tampoco salir fuera sin correr gran riesgo de perecer (como un ignorante peregrino cruzando los nevados Alpes en invierno), así un sobretodo de vigía no es apenas casa, sino simple envoltorio o piel adicional que lo cubre a uno. No se puede poner una estantería o una cómoda en el propio cuerpo, y tampoco se puede hacer del sobretodo un armario apropiado.
En referencia a todo esto, es muy de lamentar que los topes de un barco ballenero de la pesquería del sur no dispongan de esos envidiables pequeños refugios o púlpitos llamados nidos de cuervo, en los que los vigías de un ballenero de Groenlandia están protegidos de las inclemencias atmosféricas de los mares helados. En la hogareña narración del capitán Sleet, titulada Un viaje entre los icebergs en busca de la ballena de Groenlandia, y subsidiariamente para el redescubrimiento de las perdidas colonias islandesas de la antigua Groenlandia, en este admirable volumen[47] se proporciona a todos los ocupantes de topes una relación encantadoramente detallada del entonces recientemente inventado nido de cuervo del Glacier, que era el nombre del buen navío del capitán Sleet. Él lo llamó nido de cuervo de Sleet en honor a sí mismo, pues el inventor original y poseedor de la patente era él, ajeno a toda ridícula falsa modestia y sosteniendo que si llamamos a nuestros hijos con nuestro propio apellido (siendo nosotros, los padres, los inventores originales y los poseedores de la patente), del mismo modo deberíamos denominar con nuestro propio nombre a cualquier otro mecanismo que podamos engendrar. En su forma, el nido de cuervo de Sleet es algo así como un gran barril o tonel; está abierto, no obstante, por arriba, donde dispone de una pantalla lateral móvil, para durante un temporal situarla a barlovento de la cabeza. Al estar sujeto a la porción superior del mástil, se asciende a él a través de una pequeña escotilla en el fondo. En la parte posterior, o lado más cercano a la popa del barco, hay un confortable asiento, con un compartimento debajo para paraguas, bufandas y abrigos. Al frente hay un anaquel de cuero en el que guardar la bocina, el silbato, el telescopio y otros utensilios náuticos. Cuando el capitán Sleet en persona ocupó su tope en este nido de cuervo suyo, nos dice que siempre tenía consigo un rifle (también sujeto al anaquel), junto a un frasco de pólvora y munición, con el propósito de matar a los narvales extraviados, o unicornios de mar vagabundos que infestan aquellas aguas; pues, a causa de la resistencia del agua, no puedes dispararles con éxito desde cubierta, mientras que disparar hacia abajo sobre ellos es algo muy distinto. Ahora bien, fue claramente una tarea hecha con amor, la del capitán Sleet, al describir, tal como hace, todas las pequeñas comodidades de su nido de cuervo; pero aunque de esa manera se explaya sobre muchas de ellas, y aunque nos proporciona un informe muy científico de sus experimentos en este nido de cuervo con una pequeña brújula que guardaba allí, con el propósito de contrarrestar los errores resultantes de lo que en todos los imanes de bitácora se conoce como «atracción local» (un error imputable a la proximidad horizontal del hierro de las planchas del buque, y quizá también, en el caso del Glacier, a haber habido tantos herreros venidos a menos entre la tripulación[48]), digo que aunque el capitán es muy meticuloso y científico en este asunto, aun así, a pesar de todas sus ilustradas «desviaciones de bitácora», «observaciones azimutales del compás» y «errores aproximados», el capitán Sleet sabe muy bien que no estaba tan inmerso en esas profundas desviaciones magnéticas como para dejar de sentirse atraído de vez en cuando por esa pequeña cantimplora bien llena, tan convenientemente alojada a un lado de su nido de cuervo, a fácil alcance de su mano. Por más que, en conjunto, yo admiro e incluso aprecio al valiente, honrado e ilustrado capitán, aun así, me sabe muy mal de él que ignore tan absolutamente esa cantimplora, teniendo en cuenta qué fiel amiga y qué consuelo debió ser, cuando, con dedos embutidos en manoplas y cabeza encapuchada, estudiaba los cálculos allí arriba, en aquel nido de pájaros, a veinte o treinta cuerdas del polo[49].
Pero aunque nosotros, los balleneros del sur, no estamos tan cómodamente alojados en lo alto como lo estaban el capitán Sleet y sus hombres, esa misma desventaja está generosamente compensada por la muy contrastante serenidad de esos seductores mares en los que nosotros, pescadores del sur, solemos flotar. Yo, al menos, solía trepar tranquilamente por la jarcia, sin prisas, descansando en la cofa para charlar con Queequeg, o con cualquier otro que pudiera encontrarme allí fuera de servicio; y después ascender un poco más arriba, y pasar indolentemente una pierna sobre la verga del sobrejuanete, echar un vistazo preliminar a los pastos acuáticos, y así subir, por último, a mi destino final.

Permitidme que sea franco aquí, y que admita con sinceridad que mi guardia dejaba bastante que desear. Con el problema del universo dándome vueltas, cómo podía yo… abandonado completamente a mí mismo en esa altitud engendradora de ideas… cómo podía yo, sino escasamente, cumplir mi obligación de acatar las órdenes permanentes en todo ballenero: «Ojo avizor a barlovento y cantad la alerta cada vez».
¡Y permitidme en este lugar emotivamente advertiros a vos, armadores de Nantucket! Guardaos de alistar en vuestras vigilantes pesquerías a ningún sujeto de frente inclinada y mirada vacía, propenso a la meditación inoportuna, y que se ofrezca a navegar con el Fedón en lugar del Bowditch[50] en su cabeza. Guardaos de un tipo así, digo: vuestras ballenas han de ser avistadas antes de poder ser muertas; y este platónico de ojos hundidos os arrastrará diez travesías alrededor del mundo, y jamás os hará ser ni una sola pinta de esperma más ricos. Y, por cierto, que no son superfluos estos consejos. Pues, hoy en día, la pesquería de la ballena sirve de asilo a muchos jóvenes románticos, melancólicos y atolondrados, asqueados ante las agobiantes preocupaciones de tierra firme, y que buscan sentimientos en la brea y el lardo. No es infrecuente que Childe Harold ascienda al tope de algún desafortunado y desencantado barco ballenero, y en melancólico fraseo exclame:
«¡Seguid meciéndoos, vos, profundo y sombrío océano azul, meceos! Diez mil cazadores de lardo se deslizan sobre vos en vano».
Muy a menudo suelen los capitanes de tales barcos regañar a esos despistados jóvenes filósofos, reprochándoles no sentir suficiente «interés» por la expedición, medio sugiriendo que son un caso tan desesperadamente perdido para toda honorable ambición, que en sus secretas almas preferirían no avistar ballenas a hacerlo. Mas todo es en vano; esos jóvenes platónicos piensan que su visión es imperfecta, son cortos de vista; ¿para qué, entonces, forzar el nervio óptico? Se han dejado sus gemelos de ópera en casa.
—Eh, macaco —dijo un arponero a uno de estos sujetos—, llevamos navegando ya cerca de tres años y todavía no has avistado una ballena. Cuando estás ahí arriba las ballenas escasean tanto como los dientes de gallina.
Puede que así fuera; o puede que hubiera bancos de ellas en el lejano horizonte, pero a causa de la combinatoria cadencia de olas y pensamientos, este distraído joven está arrullado por tal opiácea displicencia de hueco e inconsciente ensueño, que finalmente pierde su identidad, confunde el místico océano a sus pies con la imagen visible de esa profunda, triste e insondable alma que impregna la humanidad y la naturaleza; y cada extraño ser, apenas vislumbrado, deslizante y bello, que le pasa desapercibido; cada aleta de forma indiscernible, vagamente atisbada, le parece la encarnación de esos elusivos pensamientos que sólo pueblan el alma cruzándola continuamente con rapidez. En este encantado estado de ánimo, vuestro espíritu refluye al lugar de donde vino; se dispersa en el espacio y el tiempo, formando finalmente parte de cada costa alrededor de todo el mundo, lo mismo que las panteísticas cenizas esparcidas de Wickliff.
No hay ya vida en vosotros, excepto esa oscilante vida que reparte un barco que suavemente se balancea, por él tomada prestada del mar; por el mar, de las inescrutables mareas de Dios. Pero mientras este dormir, este sueño está en vos, moved vuestro pie o vuestra mano una pulgada; perded apenas vuestro equilibrio, y vuestra identidad regresará con horror. Sobre vórtices cartesianos os asomáis. Y quizá, a mediodía, cuando hace el mejor de los tiempos, con un grito medio sofocado caeréis a través de aquel aire trasparente al mar del verano, para no volver a emerger jamás. ¡Tomad buena nota, vosotros, panteístas!