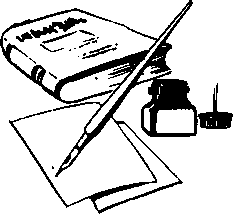
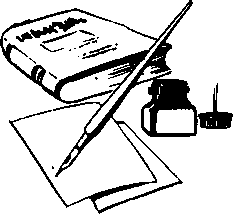
Ricky voló sobre sus patines hasta el borde de la pista, se elevó por los aires y fue a aterrizar en un cubo de agua.
—¡Dios mío! —se lamentó la señora Hollister, corriendo a su lado.
—¡Ha sido Holly! —acusó Ricky, lleno de indignación.
—¡Vaya! ¿Y no fuiste tú el gran hombre que enredó a los dos niños en la red, hace poco rato? —repuso la madre.
Las palabras de la madre hicieron reír al pequeño, en medio de su enfado. Aunque la parte posterior de sus pantalones había quedado empapada en agua, nadie se fijó en aquello y, al poco, el pecoso volvía a encontrarse en plena pista.
—Pero no se jugará más a la serpiente —decidió tía Carol.
Era casi la hora de irse cuando Pete miró hacia la carretera y vio a Marshall Holt montado en bicicleta. El chico iba protegido por un amplio impermeable con capucha. Al pasar junto a la pista, Marsh saludó con la mano, al tiempo que decía:
—¡Eh, Pete! Precisamente iba ahora a tu casa a verte para algo interesante.
Pensando que podría tratarse de algo de verdadero interés, Pete se agachó para desabrocharse los patines.
—¿Es importante? —preguntó a voces.
—Yo creo que es muy importante.
Marsh detuvo su bicicleta junto a la pista y tanto los Hollister como los Davis se acercaron a él.
—He estado haciendo de detective y he encontrado pistas muy buenas —afirmó el chico.
Pam preguntó:
—¿A qué te refieres?
Marsh repuso que aquella mañana había llegado sigilosamente hasta la choza de Ferguson.
—Me escondí entre los arbustos y nadie pudo verme —continuó—. ¿Y sabéis una cosa? ¡Oí hablar a dos hombres!
—¿Qué decían? —se interesó Randy.
—Las palabras que oí fueron «cuenta», «hora T» y «secreto militar».
—¡Zambomba! ¡A lo mejor esos hombres eran espías! —exclamó Pete.
El muchachito recordaba que el guarda de seguridad de la base había hablado de merodeadores. Acaso los hombres de que Marsh hablaba fuesen peligrosos.
—Fue divertido hacer de detective —sonrió Marsh, rebosante de orgullo—. Pero pasé un susto…
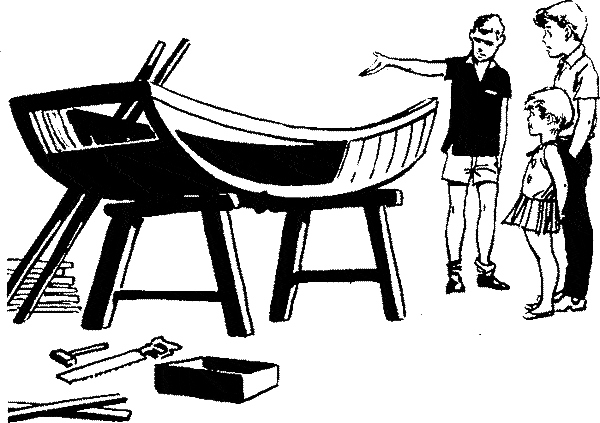
—Has hecho un buen trabajo, Marsh —felicitó Pete a su nuevo amigo.
—¿Tú crees que convendría que fuésemos juntos a investigar por la cabaña, Pete?
—Me gustaría mucho.
—Entonces, ¿por qué no vienes a mi casa a pasar la noche? Te enseñaré una chalana que estoy construyendo.
—¡Estupendo! A mí también me divierte mucho construir embarcaciones en miniatura. Esta noche podemos trabajar juntos en tu chalana. Antes podríamos investigar cerca de la cabaña.
La señora Hollister, sonriendo, dio su consentimiento, pero advirtió:
—No os metáis en conflictos.
—Tendremos cuidado, mamá —prometió Pete.
Mientras los Hollister y sus primos salían de la pista concluyó el chaparrón y el sol reverberó en los charcos de agua. Marsh propuso que Pete y él se marcharan en la bicicleta.
—De acuerdo —aceptó Pete.
Marsh cedió el sillín a su amigo y él se mantuvo en pie sobre los pedales, mientras conducía. Los dos chicos se encaminaron a la playa de Cocoa y el resto de la familia marchó a casa de los Davis.
Pete no había visto hasta entonces la casa de los Holt. Marsh embocó una calle adyacente al centro comercial de la playa de Cocoa y pedaleó a lo largo de un caminillo que llevaba a la entrada de una casa estilo ranchero, bordeada de lechos de flores.
—¡Mamá, viene Pete conmigo! —anunció Marsh, alegremente.
En la salita, la señora Holt saludó a los dos chicos.
—Me alegra que hayas venido, Pete —afirmó la señora—. Marsh no suele tener amigos de su edad.
La señora mostró al invitado cuál era su habitación, y añadió:
—En la cómoda encontrarás un pijama, y un cepillo de dientes sin estrenar.
—Muchas gracias —dijo Pete.
—Marsh está muy interesado en hacer de detective —dijo la señora Holt—. ¿De verdad creéis que vive gente sospechosa en la cabaña del pescador?
—Yo sí lo creo —contestó Pete—, pero hasta ahora no tenemos ninguna prueba de que sean personas peligrosas.
—Vayamos a vigilar después de comer —resolvió Marsh.
—Está bien. Pero ahora me gustaría ver tu chalana.
Marsh condujo a Pete al aparcadero situado junto a su casa. En la parte posterior de aquella especie de garaje al aire libre y, apoyada en dos caballetes, había una chalana a medio construir.
—¡Caramba! ¡Está muy bien! —declaró Pete admirando la pequeña embarcación.
—Cabrán dos personas y me servirá para salir de pesca por el río —dijo Marsh, muy orgulloso—. ¿Querrás ayudarme a ajustar unos tornillos?
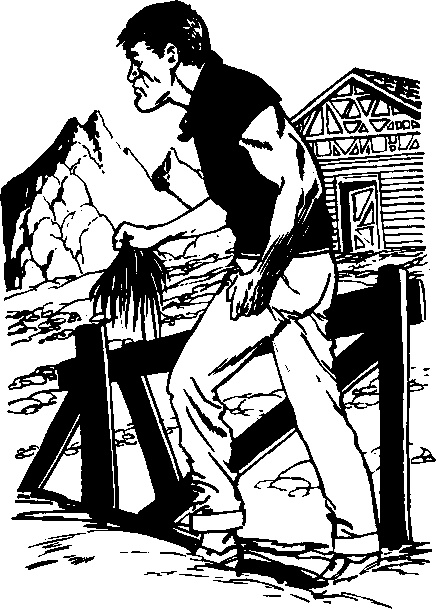
—Claro que sí. Pero después que hayamos hecho nuestro trabajo de detectives.
—¡La comida está preparada, muchachos! —les anunció la señora Holt.
Después de comer una sopa humeante, bocadillos y buñuelos de crema caseros, los dos amigos pedalearon camino de la playa. Cuando llegaron al lugar conveniente, bajaron de la bicicleta, que dejaron apoyada en una palmera del camino y, a pie, se dirigieron a la cabaña de Alec Ferguson. Cuando, por encima de una duna baja, apareció la techumbre de la casucha, Marsh preguntó:
—¿Qué haremos ahora, Pete?
—Fingiremos que estamos buscando conchas entre la arena.
Los dos chicos caminaron lentamente, agachándose a recoger caracolas que examinaban con aparente interés. De este modo, Pete fue aproximándose cada vez más a la cabaña. De repente, la puerta se abrió y por ella apareció un hombre.
Era alto y encorvado como un alga y echó a andar hacia una duna cercana. Llevaba pantalones toscos, color caqui y camisa azul, remangada, dejando a la vista unos brazos musculosos. La mandíbula saliente y el espeso y negro cabello que le caía sobre la frente le daban un aspecto inquietante.
—¿Es Alec Ferguson?
—No. Pero no le mires, Marsh.
El desconocido no parecía haberse dado cuenta de la presencia de los dos chicos. Al llegar a lo alto de la duna sacó de su bolsillo un catalejo y se lo acercó a su ojo derecho.
Los dos chicos quedaron atónitos al ver actuar así al hombre. Si por allí había espías, aquel hombre parecía ser uno. Luego su catalejo enfocó el océano. Un momento después los cristales de aumento se movían en dirección a los dos amigos.
—¡Carambola! —exclamó Marsh, con inquietud—. Nos ha visto.
Pete sintió un nudo en la garganta, mientras se sonrojaba hasta la raíz de los cabellos. ¡Se habían olvidado de seguir actuando como detectives! Allí quietos, mirando al hombre, sin duda resultaban sospechosos.
—Vamos. Hay que aparentar que estamos haciendo algo —decidió.
De repente Marsh dio a Pete un fuerte empujón que le hizo caer en la arena.
—¿Cómo?… ¡Ah! Ya entiendo. Has tenido una buena idea.
Pete se puso en pie rápidamente y agarrando a Marsh por la cintura le arrastró al suelo. Los dos chicos rodaron sobre la arena, unas veces acercándose a la cabaña, otras alejándose. Cuando al fin suspendieron su fingida lucha y miraron atrás, el desconocido ya no estaba.
—Espero que haya creído que nos peleábamos —dijo Marsh, mientras sacudía la arena de sus pantalones.
—Has tenido una rápida ocurrencia. Vamos a ver dónde ha ido ese hombre.

Pete corrió hacia un lateral de la cabaña de Ferguson a tiempo de ver un coche que se alejaba por el camino que llevaba a la carretera principal.
—Se ha ido —se lamentó Pete, agachándose a observar las huellas—. El coche debió de estar aparcado aquí… ¿Se habrá marchado Ferguson con ese otro hombre?
En silencio, los dos chicos escucharon y observaron, pero no se advertía el menor indicio de actividad en la cabaña.
—Con lo que hemos visto, tenemos sospechas, pero ninguna prueba —se lamentó Marsh, suspirando.
—Vamos a seguir buscando.
—¿Dónde?
—Aquí. Es el sitio en donde ese hombre ha subido al coche.
La sólida superficie del caminillo y las hierbas que lo bordeaban no permitían ver más que unas ligeras huellas de neumático.
—Si por aquí hay alguna pista, yo no la veo —declaró Marsh, desanimado.
—¿Qué será esto? —preguntó Pete, dirigiéndose a un lado del camino e inclinándose a recoger un trocito de papel blanco, cuidadosamente doblado.
—¿Será una carta? —preguntó Marsh, emocionado.
Pete lo desdobló… ¡El papel estaba en blanco!
—¡Qué birria! —gruñó Marsh—. ¡Vaya pista!
—A lo mejor lo es —repuso Pete—. Huele.
Cuando Pete acercó el papel a la nariz de Marsh, éste dijo:
—Huele a cebolla. ¿Qué pasa?
Pete explicó:
—Puede ser tinta invisible.
En el despacho del oficial Cal, en Shoreham, Pete se había enterado una vez de que el jugo de cebolla puede utilizarse para efectuar la escritura invisible. Aplicando calor aparecen con claridad las palabras en el papel.
—¡Vamos a llevarla a casa y lo comprobamos! —apremió Marsh.
Con Pete sentado en el sillín, el chico pedaleó a toda prisa y muy pronto llegaron a la entrada de la casa de los Holt.
—¡Dios mío! ¿Qué ocurre? —exclamó la señora Holt, al verles aparecer con tanta premura.
—Necesitaríamos unas cerillas —dijo Pete, explicando luego a la señora lo que habían encontrado.
Cuando ella les dio cerillas, Pete encendió una y la colocó con todo cuidado junto al papel, para calentarlo. Poco a poco fueron apareciendo las siguientes palabras:
«Creo que estás sobre la pista que nos interesa. Sigue intentando… Mañana puede ser el día».
—Tenías razón, Pete. Pero ¿qué quiere decir?
—Estos hombres están intentando hacer algo en secreto. No sé qué será, pero, seguramente, algo ilegal.
—Vamos a volver para averiguarlo —resolvió Marsh.
Los chicos volvieron a dejar la bicicleta en el mismo sitio de antes, pero esta vez, en lugar de ir por la playa, se aproximaron a la cabaña de Ferguson desde la carretera.
Pete y Marsh se movían como ágiles gatos entre las palmeras y robles retorcidos, teniendo la precaución de quedar ocultos para cualquiera que pudiera estar en la casa.
Por fin Pete anunció:
—Mira. El coche vuelve a estar allí.
—¿Hay alguien dentro?
—No —repuso Pete que en seguida añadió—: ¡Escucha!
En la distancia, una voz sonora ordenó:
—Fuera de ahí.
Marsh se encogió de angustia y Pete quedó atónito.
—¿Cómo pueden saber que estamos aquí? —preguntó, en un susurro—. ¿Crees que tendrán algún sistema de alarma conectado por aquí?
De repente los dos chicos notaron una fuerte mano que les aferraba por el cuello, al tiempo que una helada voz decía:
—¡Ya os tengo!
La sorpresa les paralizó.