

—¿De verdad? —preguntó Pete, desbordante de alegría—. ¿Qué es lo que se ha puesto en claro?
—La tensión y contracción que ha soportado el metal, demuestran por qué explotó el proyectil —explicó tío Walt—. El laboratorio ha entregado el informe esta mañana.
—¡Zambomba! ¡Qué bien! Me alegro de que hayamos podido ayudar al gobierno.
—El Centro de Pruebas de Proyectiles os está muy agradecido —continuó diciendo tío Walt—. Claro que el gran misterio queda todavía sin resolver. No sabemos qué ha sucedido con el cono del proyectil. La carga equivalente a tres millones de dólares debe de estar bajo las aguas. No me cabe duda.
—¿No crees que se habrá destrozado, papá? —preguntó Randy.
—No. Hay quien cree eso. Pero yo mismo ajusté el cono, y sé que quedaba bien aislado de los compartimientos de LOX.
—Entonces, aprovecharemos tu corazonada y seguiremos buscando —decidió Pete—. Oye, tío Walt, cuando estábamos buscando el cono por el río Banana, el viento encalló nuestra embarcación en Cabo Cañaveral.
—¡Cómo!
—Es verdad. Pero no ha pasado nada —informó Ricky, intentando hablar con indiferencia—. Hemos visto el lanzamiento del proyectil submarino.
Con una risilla, Randy declaró:
—No te creas que ha sido tan fácil, papá.
Entre los tres contaron su interesante aventura. Cuando concluyeron, todos los demás estaban atónitos.
—Habéis tenido desgracia y suerte, al mismo tiempo —dijo la señora Hollister—. Es una lástima que no hayáis encontrado el cono del proyectil, pero me alegro de que hayáis podido presenciar ese lanzamiento.
—Pues yo «quería» que hubieseis atrapado la tortuga abuelo —declaró Sue—. Así podría montarme en su concha.
La ocurrencia de Sue hizo reír a todos. Luego tía Carol anunció:
—Yo también tengo noticias. ¿Queréis saberlas?
Pam miró a su tía con sorpresa.
—¿Vas a contar algo que hayamos hecho nosotras? —preguntó.
—No. Me he enterado por otra esposa de un empleado de la base. Pero he preferido no decir nada hasta que estuviéramos todos.
—¿Qué es, mamá? —preguntó, ya inquieta, Sharon.
—¿Os gustaría ver un submarino atómico?
—¡Claro que sí! —contestaron todos los niños a un tiempo.
Tía Carol les hizo saber que al día siguiente llegaba uno de tales submarinos a Cabo Cañaveral.
—Se concede permiso para que pase la gente a verlo, aunque no se puede entrar en la nave.
Por un momento, Ricky se mostró desencantado.
Y declaró que él sabía muy bien imaginarse que iba en un submarino y cruzaba el Polo Norte.
—Será una agradable excursión —declaró tío Walt, que inmediatamente hizo un guiño y añadió—: Pero no olvidéis, jóvenes detectives, que vuestro trabajo aquí aún no ha concluido.
—No te preocupes, tío Walt, que seguiremos investigando —prometió Pete. Y se volvió a Pam para decir, a media voz—: Puede que el Puerto Cañaveral sea un buen sitio para buscar pistas.
—¡Ojalá consigamos resolver el misterio de la ciudad de los proyectiles! —repuso Pam, con emoción.
Al día siguiente, con gran sorpresa, los Hollister descubrieron que el Puerto Cañaveral era un pequeño refugio costero, abierto al pie del Cabo, a poca distancia de la carretera que llevaba a la zona de lanzamientos. Al bajar de la furgoneta, lo primero en que se fijaron los niños fue en una larga fila de barcos pesqueros amarrados en un muelle.
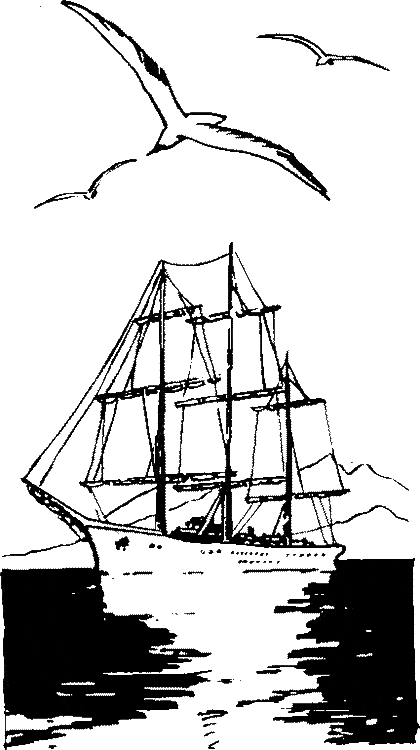
—Yo creo que son barcos de los que pescan mariscos —comentó Holly con Pam.
La embarcación se parecía a las que los niños habían visto en la playa de Cocoa, que tenían mástiles con aparejos. En las cubiertas había bastidores de madera parecidos a puertas y en la popa altas pilas de redes.
Junto a las barcas marisqueras había varias embarcaciones más pequeñas sobre cuya cubierta se extendía un tejadillo. En las cuatro esquinas del tejadillo tenían grandes carretes de metal, montados sobre postes.
Pete se adelantó a los demás, buscando con la vista el submarino atómico, y a los pocos minutos se acercó a un pescador, no más alto que él mismo, que llevaba botas, un tosco jersey y una gorra.
—¿Puede usted decirme en qué parte está el submarino atómico? —preguntó.
—No ha llegado todavía, hijo —repuso el hombre.
—¿Éstos son barcos langostineros? —inquirió el chico.
—Sí. Aquéllos se dedican a la pesca del salmonete.
El pescador dijo que se llamaba Corto y se ofreció para contar a Pete cómo iba la pesca en Cabo Cañaveral.
—Muchas gracias —dijo Pete—. Pero voy a llamar a los demás. Quiero que le oigan a usted también ellos.
—Está bien —asintió Corto, que al ver a las dos madres y el resto de los niños que acudían a rodearle, comentó—: No imaginé que fuera a tener tanto auditorio.
Empezó por explicar que los barcos langostineros trabajaban de manera muy especial.
—¿Veis aquellas puertas? —preguntó, señalando una de las embarcaciones.
—¡Ah! Claro —intervino muy seria, Sue—. Esas puertas son para que los pececitos puedan entrar y salir.
—Esas puertas —dijo Corto, conteniendo la risa—, se abren de modo distinto a las puertas corrientes.
Y siguió explicando que unidas ambas a la parte posterior del barco por largas cuerdas, eran descendidas al agua en sentido horizontal. Entre ellas se extendía una cadena y detrás de la cadena una gran red camaronera.
—Cuando las puertas y la cadena descienden horizontales sobre el océano, molestan a los langostinos que empiezan a dar saltos y van a parar a la red.
El pescador continuó diciendo que los langostinos de Cabo Cañaveral tenían fama de muy sabrosos.
—¡Están deliciosos! —afirmó Sharon, a quien la boca se le hacía ya agua.
—Y los salmonetes también —añadió tía Carol.
—Ésa es la pesca que a mí me gusta —se apresuró a declarar Corto—. Los langostinos no son para mí. Hay que estar siempre remendando redes.
Según Corto, la pesca que a él le gustaba era un verdadero deporte. Se colocaba el cebo en los anzuelos y se echaban a buena profundidad en el océano.
—Este pez se encuentra en los lugares profundos.
Y allí es donde lo pescamos.
Corto dijo que los niños podían entrar en los dos tipos de embarcaciones, para echar una ojeada. La tormenta del día anterior había removido las aguas para que la pesca pudiera ser provechosa aquella mañana.
—Mañana temprano volveremos a salir —informó el hombre.
Mientras la señora Hollister y tía Carol buscaban con la vista indicios de la llegada del submarino atómico, todos los niños, excepto Pete y Pam, saltaron al interior de las embarcaciones. Los dos hermanos mayores continuaron al lado de Corto, haciéndole preguntas en voz baja.
—¿Conoce usted a todos los pescadores de Cabo Cañaveral? —indagó Pete.
—Más o menos… —repuso el hombre.
—¿Ha oído hablar de un hombre que se llama Ferguson? —preguntó Pam.
Corto miró primero a la niña, luego a Pete y al final respondió con lentitud:
—No puedo decir que le conozca bien. Es un elemento raro.
—¿Qué quiere usted decir?
—Veréis, ni él ni sus ayudantes hablan nunca con nadie. No son amables. Puede que sea porque proceden del Golfo.
—¿Del Golfo de Méjico? —preguntó Pam.
—Sí. De allí llegaron hace unos meses. Nunca he visto a nadie que pesque langostinos como ellos lo hacen. A todas las horas del día y de la noche se hacen a la mar.
A los dos hermanos empezó a latirles con fuerza el corazón. ¡Otra cosa extraña de Alec Ferguson!… ¿Por qué habría traído su barco marisquero desde el Golfo de Méjico? ¿Y por qué serían los de su barco tan poco amables como él?
Corto miró cara a cara a Pete.
—¿Por qué estáis interesados por este hombre? —preguntó.
Pete creyó que era mejor no revelar demasiadas cosas y por eso contestó:
—A Alec Ferguson no le gustan los niños. Nos echó con muy malos modos de su cabaña. Con él estaba un hombre de la base de lanzamientos. ¿Sabe usted quién es?
Corto dijo que Ferguson era muy amable con uno de los hombres de su tripulación. Tal vez fuera ése el hombre que vieron los Hollister, aunque no se trataba de ningún empleado de la base.
—No creo que viva con Alec, pero podía haber ido a visitarle —reflexionó.
En aquel momento Pete y Pam oyeron la voz de su madre. Miraron los dos y vieron que su madre les hacía señas con la mano, señalando a la entrada del puerto.
—Debe de estar llegando el submarino —dijo Pete.
Acababa de volverse para avisar a los demás niños, cuando oyó a Holly y Randy prorrumpir en gritos terroríficos.
—¡Dios mío! —exclamó Pam, asustadísima—. ¿Qué les habrá pasado?
Los gritos llegaban de una de las embarcaciones marisqueras. Pete y Pam corrieron a la cubierta, en el momento en que Ricky prorrumpía en alegres risas.
—¡Ja, ja! ¡He pescado dos langostinos de los más gordos!
—Pero ¡si son Holly y Randy! Eres muy travieso, Ricky —reprendió Pam.
Los dos primos estaban enredados en las tupidas redes del barco.
—Ha sido Ricky —acusó Holly, luchando por quedar libre.
—¡Ya verás cuando le atrape! —exclamó Randy, amenazador.
Pete y Pam levantaron la red y los dos pequeños quedaron libres. Habían quedado completamente despeinados y tenían el mismo aspecto que si hubieran estado dándose puntapiés en la cara.
Ricky corrió por la pasarela, perseguido por Randy y Holly. Cuando llegaron junto a sus madres, los dos «langostinos» se habían calmado lo suficiente como para no desear hacer daño al travieso pecoso.
—Pensábamos tirarte al agua —declaró Holly—, pero por lo menos te gastaremos alguna jugarreta. Ve con cuidado.
Mientras la señora Hollister y tía Carol sacaban sus pañuelos para limpiar la cara a Holly y a Randy, se empezó a acumular gente en el muelle para presenciar la llegada del submarino atómico, que se elevaba en la distancia como una gigantesca ballena, y fue a detenerse a un lado del canal.
—¿Verdad que es estupendo? —dijo Pete, al ver abrirse la escotilla, por donde salieron varios oficiales.
La señora Hollister tomó de la mano a Ricky, diciendo:
—Si te dejo, serás capaz de meterte en el submarino.
Holly arrugó la naricilla, mirando burlona a Ricky. La niña no estaba muy dispuesta a olvidar la travesura de su hermano.
Después que hubieron contemplado largamente el resplandeciente submarino gris, la multitud se alejó corriendo, porque empezaba a caer gruesas gotas de lluvia.
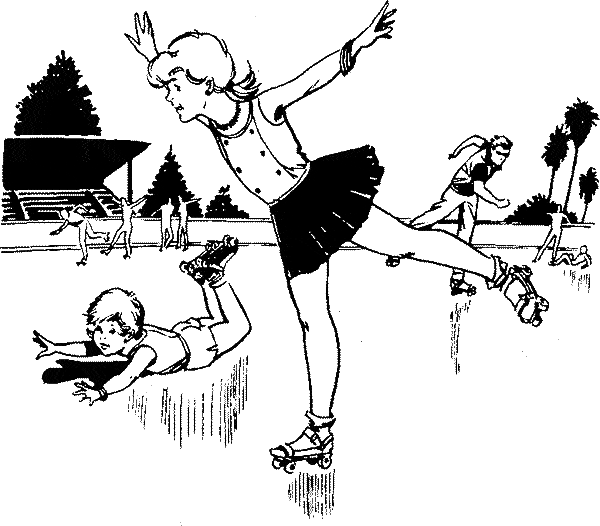
Cuando el pescador iba a refugiarse en un barco pesquero, Pete se detuvo a despedirse de Corto.
—¿Os gustaría salir mañana conmigo de pesca? —preguntó Corto.
—¿Podríamos ir toda la familia?
—No. Sólo tengo cabida para dos. ¿Por qué no venís tu hermana mayor y tú?
Pete se apresuró a ir junto a su madre, para pedirle permiso. La señora Hollister accedió, siempre que sus hijos hubieran de regresar en el mismo día. El pescador dijo que sería así.
—¡Hasta la vista, Corto! —dijo Pete, mientras la furgoneta se alejaba.
Ricky contemplaba la lluvia que resbalaba por las ventanillas.
—¡Canastos! —exclamó, cruzando los brazos y hundiéndose malhumorado en el asiento—. ¿Qué vamos a hacer en un día de lluvia?
—Yo sé un juego. ¿Por qué no vamos a patinar?
—Buena idea —dijo la madre.
Tía Carol dijo a los Hollister dónde había una buena pista de patinaje. Los laterales estaban al descubierto, pero había un amplio tejado que lo protegía de la lluvia.
—Abundan estas pistas de patinaje en Florida —explicó.
En el cruce con Merrit Island, tía Carol detuvo la furgoneta a un lado de la carretera, ante la extensa pista de patines. Grandes y mayores salieron del vehículo.
Todos los niños alquilaron patines y hasta a Sue se le permitió pasar a la pista. Había en ella otros niños que muy pronto compartieron sus juegos con los recién llegados. Cuando empezaron a aburrirse, Holly propuso:
—¿Por qué no jugamos a la serpiente?
—¡Sí, sí! —aceptó con entusiasmo Ricky—. ¿Quién va a ser la cola?
—Tú —decidió Holly, mientras hacía un guiño a su primo Randy.
Los Hollister y los Davis se enlazaron de la mano con otros patinadores. Ricky quedó al final, asido de la mano de Holly. Pete, que abría la marcha, se detuvo en seco y los demás chicos que iban agarrados detrás describieron una amplia circunferencia.
Al final de todos, Ricky avanzaban cada vez con mayor rapidez.
—¡Eh! ¡Socorro! ¡Esperad! —gritó el pequeño—. ¡Holly, agárrame fuerte!
Pero Holly tenía otros planes. Soltó la mano de Ricky y el pequeño se vio lanzado al centro de la pista.
—¡Socorro! —volvió a gritar el pecoso.