

—¡Si es terreno vedado, debemos irnos en seguida! —decidió Ricky.
Pero Pete repuso:
—Sólo podremos navegar a la deriva. Lo que hay que hacer es pedir ayuda.
—Bueno. Si tú lo crees…
Ricky se quitó los zapatos y calcetines, enrolló hasta el muslo sus pantalones y saltó a la aguas vadosas de Cabo Cañaveral.
Mientras Pete y Randy iban a la parte posterior de la barca, Ricky arrastró la embarcación hacia la arena. Pete y Ricky salieron entonces y entre los tres empujaron la barca hasta una zona en donde no podía ser arrastrada por las aguas.
—Y ahora ¿qué hacemos? —preguntó Randy, mirando las altas torres.
—Pueden creer que somos espías. ¡Y el FBI nos detendrá! —pronosticó, lúgubre, Ricky.
Al oír a su hermano, Pete sonrió.
—De todos modos, pareja de espías enanos —dijo el chico, embromando a los dos pequeños—, no creo que nos arresten, pero sí nos echarán con malos modos.
Había menguado el viento y entre las nubes empezaron a aparecer claros que dejaron a la vista el sol. Por encima de las altas hierbas, Pete vio varios coches avanzando por una carretera, cercana al lugar en que ellos se encontraban.
—Yendo por aquí encontraremos quien nos ayude —resolvió el mayor de los chicos, encaminándose a la carretera.
En aquel mismo instante zumbó sobre sus cabezas un helicóptero y los tres chicos miraron al aparato de un solo motor que planeaba sobre ellos.
—¡Nos han descubierto! —dijo trágicamente Ricky.
—Es un aparato que está de guardia para descubrir a los intrusos —añadió Randy con apuro.
Desde el momento en que pusieron los pies en la arena, Pete había estado preguntándose qué medidas de seguridad se emplearían en Cabo Cañaveral. Imaginó que todo aquel terreno estaría bordeado por una alta cerca metálica o por una larga fila de soldados. Pero, en vista de que no había ni una cosa ni la otra, Pete estuvo de acuerdo en que el helicóptero era el encargado de evitar que se introdujeran espías.
Ricky y Randy decidieron tenderse en el suelo tan largos cuanto eran. En cambio, Pete se irguió sobre las puntas de sus pies y empezó a agitar las manos. El piloto no dio muestras de verle, pues el aparato se alejó rápidamente.
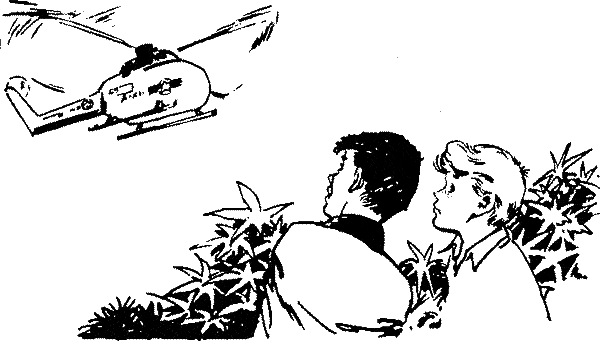
Pete se inclinó para obligar a Randy y Ricky a levantarse.
—Poneos de pie o creerán de verdad que sois unos espías.
—Si pudiera encontrar a papá —dijo Randy, mientras caminaba tristón, hacia la carretera—, él nos ayudaría a salir de este lío.
Cuando más caminaban, más torres y altas grúas veían.
—¡Carambola! ¡Es igual que en las fotografías! —comentó Randy.
—¿Qué fotografías? —quiso saber Ricky.
Randy explicó que su padre le había enseñado fotografías de Cabo Cañaveral, tomadas desde el aire.
—Desde esas torres de ahí —añadió el niño, señalando al noroeste— fue lanzado el primer proyectil Titán. Y por ahí están los complejos Atlas.
—¿Qué es un complejo? —inquirió Pete, mientras seguía caminando.
Randy se sentía muy importante al conocer tantas cosas sobre los proyectiles. Informó a sus primos de que complejo significaba la zona entera de lanzamiento de un solo proyectil.
—Eso incluye la torre, el fortín y el equipo complementario de lanzamiento.
—Sí, me parece complejo —bromeó Pete—. Pero lo que no veo es eso del fortín.
Randy repuso que los fortines no eran edificios grandes e importantes.
—¿Veis aquellos montículos en el suelo?
—¿Aquellas cosas que parecen iglúes? —preguntó Ricky.
—Sí. Aquéllos son los fortines. Dentro están todos los instrumentos. Papá dice que ahí tienen cámaras de televisión por donde se ve todo lo que pasa durante el lanzamiento.
Pete recordó que había leído algo sobre aquellos fortines. Tenían la techumbre muy sólida, de hormigón y arena, para proteger a los hombres que dirigían el lanzamiento, del intenso calor que se produce cuando son disparados los cohetes.
—Bueno. Ya tenemos ahí la carretera —dijo Pete, guiando a los pequeños fuera de la zona cubierta de hierba—. A ver si ahora llega pronto un coche.
Pero no aparecía ninguno. A medio kilómetro de distancia la carretera llegaba a una alta plataforma de madera que parecía estar construida sobre varias docenas de postes de teléfono. Había una escalera que llevaba a la parte alta y varias personas subían por ella.
—Vamos allí y pediremos ayuda —decidió Pete.
Los tres echaron a correr. Al llegar allí encontraron varios coches, al pie de la plataforma, pero todos estaban vacíos. De arriba llegaban voces.
Ricky empezó a subir las escaleras. Estaban los chicos a medio camino cuando sonó una voz profunda que parecía hablar a través de un altavoz.
—¡Menos diez!…
—¡Zambomba! ¡Otro lanzamiento! —exclamó Pete.
Cuando llegaron arriba vieron un grupo de hombres y mujeres. Unos tomaban notas rápidamente, mientras otros observaban con sus gemelos. De pronto, Randy exclamó:
—¡Mira, Pete! ¡Ahí está el señor Willard!
—Todos llevan insignias en la solapa —observó el mayor de los chicos—. Debe de ser una plataforma reservada a los periodistas.
—¡Señor Willard! —llamó Randy, corriendo hacia el simpático reportero.
El señor Willard se volvió y quedó mirando a los chicos con incredulidad.
—¿Cómo habéis llegado hasta aquí?
—Todo ha sido una equivocación —se apresuró a disculparse Ricky—. No somos espías… Palabra que no lo somos.
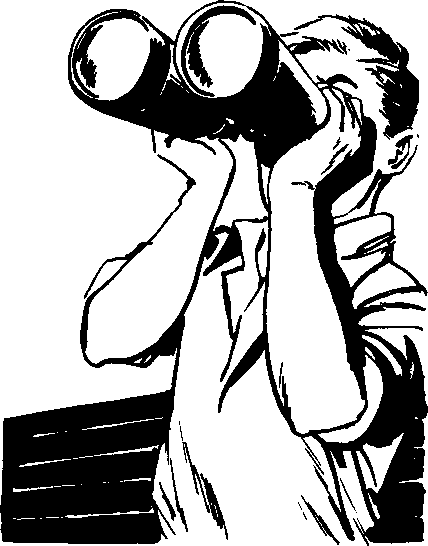
Y sin perder un momento, explicó al periodista cómo se les había embarrancado la embarcación en el río Banana.
—De modo que buscabais el cono de proyectil y tropezasteis con una tortuga gigante —dijo el señor Willard, riendo a carcajadas—. Pero ¿quién va a creerse esta historia?
—¡Pero si es la verdad! —protestó Ricky.
El señor Willard palmeó la espalda de Ricky.
—Yo os creo, muchachos, y me parece que obráis con mucho patriotismo al intentar localizar el cono desaparecido.
El periodista dijo a los chicos que podían ser dos las cosas sucedidas al cono del proyectil:
—Hay quien piensa que el cono estalló en mil pedazos, mientras otros opinan que ha caído al fondo del mar.
—Entonces, tendríamos que tomar una embarcación más grande y salir al centro del océano a buscar —reflexionó Ricky.
—Pero ¿cómo vamos a hacer eso sin tener un equipo de submarinista de los mejores? —objetó su primo.
Antes de que Ricky hubiera podido contestar, el señor Willard les interrumpió, diciendo:
—Aquí está el hombre que buscáis.
Y acompañó a los tres hasta un hombre uniformado que se encontraba cerca de la baranda.
—Kelly —dijo el periodista, sonriendo—, estos tres marcianos han llegado en paracaídas a Cabo Cañaveral. Se hacen pasar por niños terrícolas. ¿Qué hacemos con ellos?
—Supongo que se les puede lanzar al espacio en el proyectil —repuso el otro.
—¡Cuánto me gustaría volar en un «Thuzzy»! —dijo Ricky.
—¿Has dicho «Thuzzy»? —preguntó el señor Kelly—. Pero si ése es el nombre que da Walt Davis a los proyectiles…
—¡Walt Davis es mi padre! —hizo saber Randy, lleno de orgullo, dando un paso al frente. Y a continuación explicó al señor Kelly que se había estropeado el motor de la barca en la que habían salido a buscar el cono del proyectil desaparecido.
Un altavoz conectado en la barandilla de madera crujió y una voz profunda anunció:
—Se reanuda la cuenta.
El señor Willard y el guarda se situaron a un lado y sostuvieron una conversación en murmullos.
—No creo que tenga importancia que les dejemos presenciar el lanzamiento —dijo el guarda, quitándose los gemelos que llevaba colgando del cuello.
Pete los enfocó en el elevado proyectil de donde se escapaba, humeante, el LOX. El señor Kelly le dijo:
—No es ése.
Extrañado, el chico preguntó:
—Entonces, ¿dónde está, señor Kelly?
El guarda explicó que los científicos estaban a punto de lanzar un cohete submarino.
—Estamos probando un avanzado proyectil que puede llegar a ser utilizado en submarinos. Los primeros se llamaron Polaris. Mira, mira allí.
Pete enfocó los gemelos sobre algo que parecía un pequeño edificio.
—¡Zambomba! Se mueve el techo.
El chico cedió luego los gemelos a cada uno de los pequeños, que miraron con gran interés.
El señor Willard les explicó que había en el suelo un orificio tan grande como una casa de cinco pisos. Dentro se hallaba una máquina gigantesca que podía simular la acción de un barco en el agua.
—Cabecea, se desvía y se ladea. El proyectil va a ser lanzado desde el interior de este artefacto.
—Pero ¿no arderá todo? —inquirió el mayor de los tres chicos.
—No, Pete. ¿Sabes cómo funcionan las escopetas de aire?
—Sí, claro. El aire se acumula en un espacio muy pequeño y, cuando se deja en libertad, ese aire lanza fuera la bala.
—Exacto —asintió el señor Willard—. Y ése es el sistema que va a emplearse para lanzar el proyectil submarino.
—Menos diez… nueve… ocho… siete… seis… —anunciaban por el altavoz.
Los espectadores estaban tensos de emoción. ¿Saldría todo bien o el proyectil se quemaría?
Dos de los reporteros que habían presenciado muchas veces lanzamientos de proyectiles dejaron sus gemelos a Ricky y a Randy. Los tres chicos miraron con suma atención hacia el lugar de lanzamiento.
—¡Cinco!… ¡Cuatro!… ¡Tres!… ¡Dos!… ¡Uno!… ¡Cero!
De repente un proyectil largo y blanco surgió por los aires. Cuando estuvo a mucha altura del edificio surgió una llamarada por su cola y un ruido ensordecedor pareció estremecer los cielos. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Todos miraban con ansiedad el proyectil, con la forma de un inmenso lápiz que tronaba sobre la zona de lanzamientos del Atlántico. Y hasta que el proyectil no hubo desaparecido de vista nadie habló.
—¡Gran hazaña! —declaró el señor Willard.
—¡Ha sido estupendo! —concordó Ricky, devolviendo los gemelos.
—Ahora que ya lo habéis visto, muchachos —dijo el señor Kelly—, os acompañaré a vuestra barca.
—¡Pero si el motor no funciona! —objetó Ricky.
—Tengo la impresión de que todo lo que os ocurre es que os falta gasolina —repuso el guardián.
Poniendo cara de infinito asombro, Pete declaró:
—No había pensado en eso.
Después de dar las gracias al señor Willard, los chicos se marcharon con el guardia de seguridad. En el coche del señor Kelly fueron hasta un hangar cercano donde el hombre adquirió una lata de dieciséis litros de gasolina.
Luego, mientras avanzaban por la carretera, Pete hizo preguntas sobre las medidas de seguridad que se tomaban en Cabo Cañaveral.
El guardián le explicó que los complejos de lanzamiento estaban protegidos por altas vallas metálicas, porque resultaba imposible tener patrullas de vigilancia en todos los alrededores, especialmente en la playa. Luego añadió:
—Últimamente hemos tenido problemas con merodeadores y han sido detenidos algunos.
—¿Alguno de ellos se llamaba Ferguson? —inquirió Pete.
—No. ¿Por qué?
El muchachito habló al señor Kelly del pescador de cangrejos y dio la descripción de Alec Ferguson.
—Está bien. Si por casualidad tropezase con él, me encargaré de hacerle algunas preguntas. Ya hemos llegado, mocitos. Aparcaremos para ver qué ocurre con vuestra embarcación.
Cuando llegaron a la orilla del agua el hombre saltó a la barca y abrió el depósito de combustible.
—Está seco, como me suponía —dijo, sonriendo.
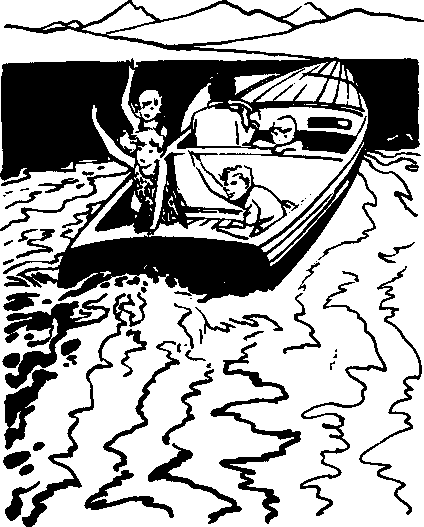
Pete estaba un poco avergonzado, mientras ayudaba al señor Kelly a llenar el depósito.
—Muchas gracias —dijo—. Quisiera pagarle la gasolina.
—Os la regalo, con mucho gusto. Ya podéis marcharos. ¡Y que ahora tengáis más suerte en vuestra búsqueda!
Unos segundos después el motor estaba en funcionamiento. Mientras Pete, Ricky y Randy decían adiós al amable guardián de la base, la embarcación se deslizaba, sobre las aguas otra vez en calma, en dirección a la casa de la señorita Mott.
Al llegar amarraron la motora, dieron las gracias a la señorita Mott y telefonearon a la madre de Randy, que poco después acudía a recogerles. Los chicos penetraron en la casa como una tromba, deseosos de que todo el mundo se enterase de su aventura.
Quedaron sorprendidos al encontrar a tío Walt ya en la salita. Pete dijo, inmediatamente:
—Otro fracaso, tío. No hemos encontrado el cono.
—No tiene importancia —sonrió el señor Davis—. ¡La pieza metálica que encontrasteis el otro día ha puesto en claro algo muy importante!