

Asustados por aquel hombre con tal mal genio, Pete, Ricky y Randy dieron media vuelta y corrieron a la playa. Al cabo de un rato se volvieron a mirar. El hombre había entrado en la cabaña, cerrando la puerta.
—¡Canastos! Creí que nos haría daño —exclamó Ricky.
Y Pete afirmó:
—Debe de estar loco. ¿Quién es, Randy?
—Es la primera vez que le veo.
Los tres muchachitos continuaron su paseo por la playa, buscando restos del proyectil. A lo lejos surgió un cochecito bajo, con una gran figura blanca que adornaba el morro. Pete, que lo miraba aproximarse, con la mano en la frente para proteger sus ojos del fuerte sol, preguntó:
—¿Qué es eso?
—Un «jeep» con un perro blanco, sentado delante —informó Randy.
Los niños rieron al contemplar al animal, sentado como una estatua sobre el morro del vehículo. El conductor redujo la marcha para ir a detenerse junto a los niños. Era un hombre de aspecto amable, que vestía un mono y un jersey. Tenía los brazos muy tostados por el sol y el cabello gris lo llevaba cortado a cepillo.
—¡Hola, chicos! —saludó, alegremente.
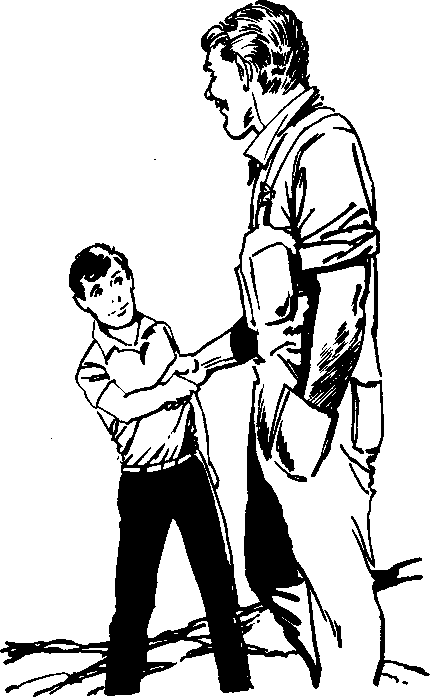
—Hola —respondió Pete—. Perdone que nos hayamos reído. Pero es que nunca habíamos visto usar un perro como adorno.
—Para «Blanco» no hay otro modo más agradable de pasear en coche —dijo el hombre—. Y, si no le habéis visto antes, estoy seguro de que sois nuevos aquí.
Pete se presentó a sí mismo, a Ricky y a Randy, y luego explicó al hombre que los Hollister estaban de visita en Florida.
—Me llamo George Hoffman —dijo el hombre, estrechando a los tres la mano—. Pero todo el mundo me llama señor Jeep.
—Nos alegra conocerle —repuso muy cortés, Pete—. ¿Está usted de vacaciones?
El señor Jeep les explicó que era oficial de la policía, ya retirado, y que empleaba su tiempo libre en remolcar los coches que a veces quedaban atascados en la arena de la playa.
—Os sorprendería saber el gran número de vehículos que se atascan en la arena.
—Usted debe de conocer muy bien esta zona —comentó Ricky.
—Sin duda alguna.
—Entonces, podrá usted decirnos quién es el hombre que vive allí —dijo Pete, señalando la cabaña.
—Se llama Alec Ferguson —contestó Jeep—. Se dedica a pescar cangrejos. Es nuevo en esta playa. No le gusta que la gente se acerque a su casucha.
—¡Ya lo hemos visto! —informó Ricky, y contó al señor Jeep lo que les había sucedido.
Mientras los demás hablaban, «Blanco» permanecía inmóvil sobre el morro del coche; la brisa del océano erizaba su esponjosa pelambre.
—Lamento que os hayáis llevado un susto —dijo el señor Jeep—. ¿Qué tal si damos un paseo en el coche, para que olvidéis el incidente?
—¡Estupendo! —exclamó Pete.
—Todos arriba.
Ricky y Randy subieron a la parte trasera, mientras Pete iba a sentarse al lado del conductor.
—¡Es divertidísimo! —comentó Pete, mientras recorrían millas y millas sobre la arena. Y un momento después exclamaba—: ¡Mire allí! Creo que alguien está en un apuro.
Un sedán rojo y blanco estaba detenido al borde del agua, y junto a él había un hombre sacudiendo los brazos, como pidiendo ayuda.
El señor Jeep llevó hasta allí su vehículo y se detuvo.
—¿Qué sucede? —preguntó.
El otro hombre repuso que la rueda delantera de su sedán se había hundido en un hoyo.
—No puedo sacar el coche de aquí y está subiendo la marea.
El señor Jeep explicó que era frecuente que los niños hiciesen grandes hoyos en la arena y luego se olvidasen de volver a llenarlos.
—Son muchos los coches que se atascan en la playa por esa causa —añadió el señor Jeep, saltando de su vehículo—. Vamos, amigos echadme una mano.
Dirigidos por el señor Jeep, Ricky y Randy sacaron una gruesa cuerda del interior del «jeep». Pete ató un extremo de la cuerda al eje del coche accidentado y el otro extremo a la parte posterior del «jeep». El pequeño vehículo del policía retirado se movió lentamente por la playa, tirando del otro coche, hasta dejarlo libre.
—Muchas gracias —dijo el conductor, muy satisfecho.
—No hay de qué. La próxima vez, cuidado con los agujeros —repuso el señor Jeep—. Vamos, muchachos, todos arriba.
Mientras regresaban en el vehículo, Pete contó al señor Jeep que habían ido allí para buscar restos del proyectil.
—Pues no creo que tengáis mucha suerte en la playa —dijo el señor Jeep—. Por aquí ha buscado ya mucha gente. Os sugiero que miréis en las aguas vadosas.
—Pero ¿cómo vamos a ver el fondo? —preguntó Randy.
Pete chasqueó los dedos al contestar:
—Ya sé cómo.
Y dijo a su primo que había llevado, de Shoreham, el equipo de buceador de él y cada uno de sus hermanos.
—Llevando el tubo de respiración y los lentes de buceador podremos buscar estupendamente por dentro del agua —dijo Ricky, con entusiasmo.
—Y las aletas nos servirán para nadar mejor —añadió Pete. Jeep despidió a los tres muchachitos, que bajaron del vehículo.
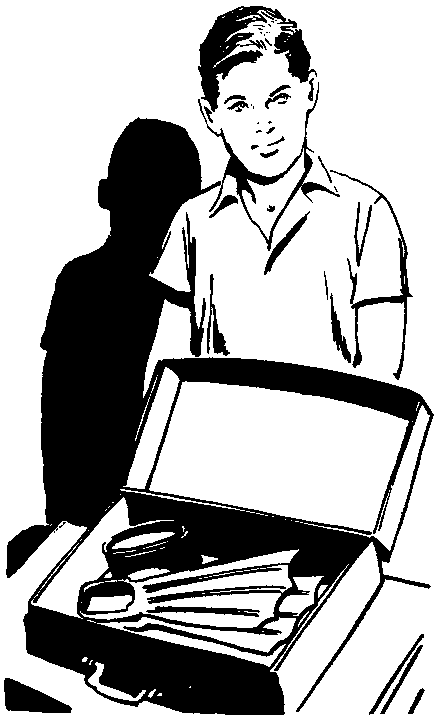
—Muchas gracias por el paseo —gritó Pete, mientras los tres despedían al hombre con alegres sacudidas de las manos.
—Buena suerte, amigos —dijo el señor Jeep.
—Me gustaría tener ahora mismo el equipo de bucear —suspiró Ricky.
Los tres continuaron la búsqueda a pie, y sin ningún éxito, hasta las tres de la tarde, cuando acudió a buscarles tía Carol. Al llegar a casa Pete habló con las niñas de su plan de ir a buscar los restos del proyectil por el agua con el equipo de buceador.
—¿Y nosotras no podremos ayudar también? —preguntó Pam.
—Claro que sí.
Pete fue a su habitación y volvió con la maleta donde guardaba el equipo.
Tía Carol sugirió que continuasen la búsqueda después de hacer una cena temprano. La marea habría bajado y el hombre del tiempo había informado que haría buena noche.
—Pero yo creo que es mejor que Holly y Sue se queden en la arena —declaró la señora Hollister.
Tío Walt telefoneó diciendo que tendría que trabajar hasta bastante tarde, por lo cual se adelantó la cena de los niños. Poco después de las seis, la señora Hollister y su hermana acompañaron a los niños a la playa de Cocoa. Los niños salieron de la furgoneta, preparados ya con sus trajes de baño, y corrieron a la orilla del agua. Sharon y Randy tenían sus propios equipos de buceador y tanto ellos como los tres Hollister mayores se pusieron las aletas y los lentes.
—No os vayáis a sumergir demasiado —advirtió Pete a Pam y a Ricky—, porque el agua entraría en el tubo de respiración.
Los cinco niños parecían una escuela de ballenitas, buscando lentamente por el fondo arenoso y dejando tras sí montañas de espuma que levantaban con las aletas. Vieron muchas clases diferentes de conchas y caracolas, pero nada que pareciera haber pertenecido al proyectil que explotó. De repente, a poca distancia de él, Pete descubrió unos pies, pero antes de haber tenido tiempo de apartarse, tuvo un encontronazo con el dueño de los pies.
Pete se irguió y se quitó los lentes, encontrándose frente a frente con Marshall Holt.
—¡Ah, eres tú!
—Sí. ¿Qué pasa?
En aquel momento también Ricky asomó la cabeza y al ver al otro chico, bromeó:
—¡Pero si es «Marshalmeja»!
Inmediatamente Randy empezó a canturrear alegremente:
—¡«Marshalmeja»! ¡«Marshalmeja»!
A Pam le hizo reír el nombre, pero reprendió a los chicos, diciendo:
—No debéis poner motes a las personas.
—Vaya. Tenéis buenos equipos —comentó Marsh, cambiando de conversación.
—Los usamos para buscar los restos del proyectil —contestó amablemente Pam.
—¡Bah! Yo veo muy bien el fondo sin llevar lentes —declaró, despreciativo, el chico—. Ven y te lo demostraré.
Pam descendió al interior del agua y Marsh la siguió, a distancia. De pronto, sin previo aviso, el chico aferró los lentes de Pam y se los quitó. A la pobre Pam le entró agua salada por los ojos la nariz y la boca. Tosiendo y atragantándose, la niña salió inmediatamente a la superficie.
—¡No vuelvas a hacer nunca una cosa así! —gritó Pete, mientras Marsh dejaba caer los lentes y corría por la playa.
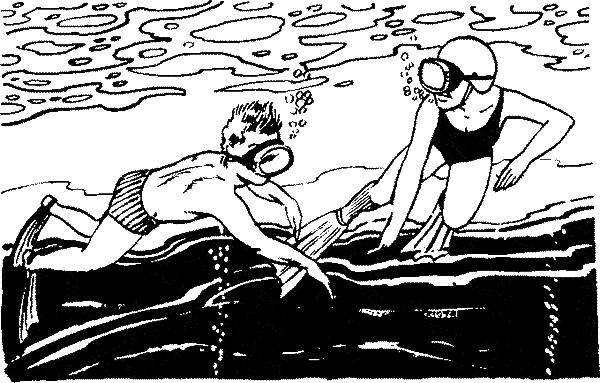
Inmediatamente el mayor de los Hollister los recogió para devolvérselos a su hermana.
—Ha sido una broma —contestó Marsh, desde lejos—. ¿No sabéis aguantar una broma?
El camorrista siguió en la playa, pero a buena distancia de los Hollister y los Davis, que continuaron la búsqueda.
Unos minutos después, Ricky sacaba la cabeza del agua y decía a su hermano:
—Ven aquí, Pete. ¡Mira lo que he encontrado!
Al oírle, Marsh se acercó a Ricky, lleno de curiosidad.
—¿Es un pedazo de proyectil? —preguntó.
Ricky hizo un guiño a Pete y contestó:
—¡Mira, mira! ¡Está aquí mismo!
El camorrista se acercó más, indagando:
—¿Dónde?
—¿Es que no lo ves? —insistió Ricky, señalando al fondo.
Marsh acercó más la cabeza al agua. Rápidamente Ricky le dio un empujón, hundiéndole la cara en el agua. Marsh salió a la superficie escupiendo agua y jadeando.
—¡Me vengaré de esto! —aseguró, mientras se alejaba a toda prisa.
Cuando se puso el sol, tía Carol llamó a los niños y regresaron a casa.
—¡Qué birria! —se lamentó el pecoso—. No hemos encontrado ni un tornillo de proyectil.
—No os desaniméis y seguid buscando —le alentó su madre—. Puede que acabéis encontrando algo.
Cuando la furgoneta se aproximaba a casa de los Davis, Sue advirtió que había una bicicleta junto al bordillo.
—¡Ahí está la señora de la mona! —anunció, jubilosa.
—¡Qué bien! ¡Yo quiero jugar con «Lady Rhesus»! —dijo Holly.
Los niños corrieron a la casa y encontraron a la señorita Mott hablando con tío Walt. En el hombro de la señora no estaba la graciosa monita y Pam advirtió que la amiga de tía Carol estaba triste.
—¡La señorita Mott está muy disgustada porque se le ha perdido «Lady Rhesus»! —anunció el tío, poniéndose en pie.