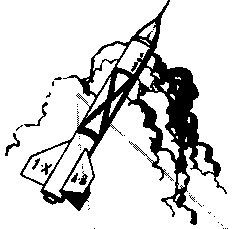
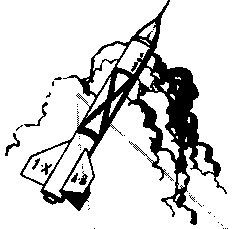
—«Tuzzy» —explicó tía Carol— es el diminutivo que vuestro tío Walt da a todos los proyectiles. En general los llama «Thuzzenelda».
Los niños rieron, aunque Pam dijo en seguida que era una lástima que el lanzamiento de aquel proyectil hubiera resultado un fracaso. Luego, la niña preguntó cómo «Proye» había sabido que iba a ser lanzado un cohete. Sharon le contestó:
—«Proye» ha nacido en la base de Cabo Cañaveral. Como todos los perros, tiene el oído muy sensible, de modo que sabe cuándo va a ser disparado un cohete, antes de que se den cuenta los humanos, y se pone tan excitada que se estremece y aúlla.
—¿Es que la perra no es vuestra?
—Sí, sí —contestó Randy—. A su dueño le trasladaron de esta base a una de California y nos regaló a «Proye».
Sue palmoteo.
—Me alegro de que esté aquí. Así podré jugar con la mona y la perra de «Cañaperal».
—Ca-ña-ve-ral —corrigió Pam.
Entre todos los niños subieron el equipaje de los Hollister a la furgoneta. Luego todos se acomodaron en el vehículo. La señora Hollister, con Sue en el regazo, se sentó delante con su hermana.
—¿Por qué habéis hablado de «Thuzzy» como si fuera un pájaro? —preguntó Pam a Randy, cuando iban ya de camino.
—Aquí todo el mundo llama «pájaros» a los proyectiles —repuso el primo.
—¿Sabéis una cosa graciosa? —dijo Sharon—. Cuando el lanzamiento de un proyectil fracasa, los empleados de la base dicen que el proyectil «ha sido barrido».
—Tiene gracia —rió Holly.
La señora Hollister sonrió, explicando:
—Una vez, cuando Pete era pequeñito, le regalé un canario. Un día se le ocurrió darle un baño y puede decirse que también barrió al pobre pájaro.
—¿Es que fracasó el pajarito, mamá? —preguntó Sue, desorientada.
—Casi —sonrió la madre—. Pero, por suerte, se puso bueno.
—Ya me acuerdo —declaró Pete—. ¡Estuve más asustado!…
Los Hollister se enteraron de que la estación de ferrocarril se encontraba en las afueras de la ciudad de Cocoa, en donde vivían los Davis. Tía Carol condujo hasta el centro de la ciudad, luego viró a mano derecha para llevarles a la zona residencial, que estaba situada a orillas de una amplia extensión de agua.
—Es el río Indian —informó Sharon.
—He visto ese nombre en las naranjas que envían al norte —recordó Pam.
Muy pronto tía Carol detuvo la furgoneta ante una gran casa, de una sola planta, estilo rancho. Dos altas palmeras crecían frente a ella y muchos lechos de flores adornaban la propiedad. A un lado de la casa se levantaba un gigantesco roble, en cuyas ramas y estrecho tronco se enrollaban hermosas enredaderas.
—Es nuestra casa. Bien venidos todos —dijo la tía.
—¡Qué sitio tan estupendo! —exclamó Pete, admirado.
Cuando todas las maletas hubieron sido llevadas a la casa, los Davis mostraron a los Hollister cuáles eran las habitaciones que les habían destinado. Ricky y Pete dormirían en la habitación de Randy, donde había una camita y dos literas.
—¡Canastos! ¿Podré dormir en la litera de arriba? —preguntó Ricky, que ya estaba trepando a la parte alta con la agilidad de un mono.
—Por mí sí, con tal de que no te vayas a caer a medianoche —le contestó Pete.
—No me caí en el tren —se defendió el pequeño.
Entre tanto, Sharon había llevado a su dormitorio a las primas. Las paredes estaban pintadas de color rosa y las ventanas habían sido adornadas con vaporosos visillos blancos. Había dos camas iguales y un mueble, con camas plegables, más pequeñas, que Sharon dijo eran para Holly y Sue.
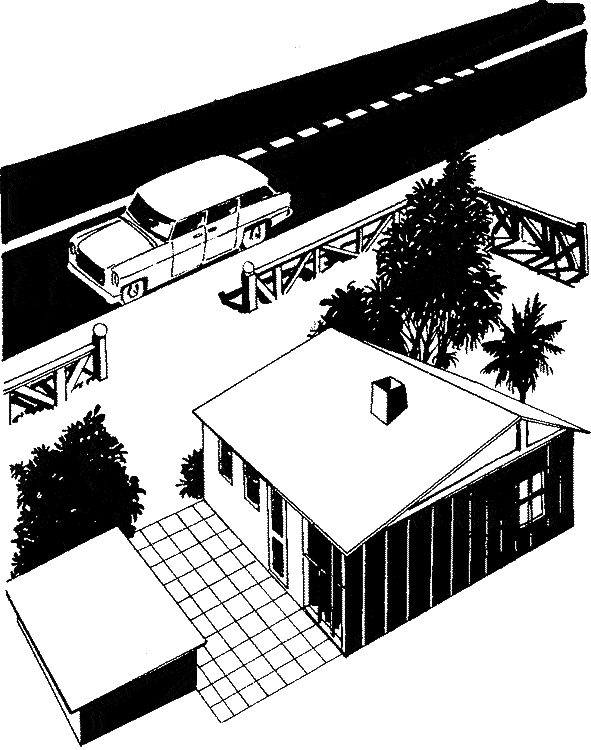
Pam se asomó a la ventana, para contemplar el agua mientras exclamaba:
—¡Qué bien lo vamos a pasar, Sharon! ¡Qué embarcadero tan bonito tenéis!
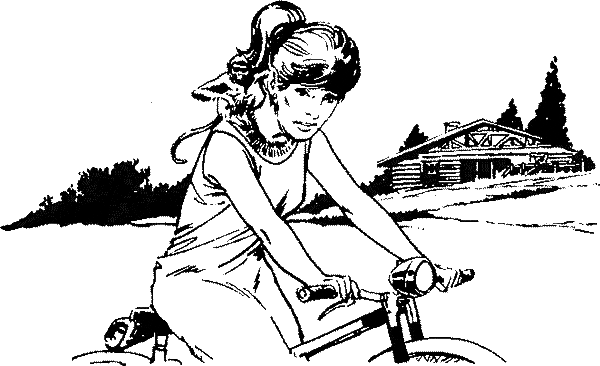
—¿Les gusta pescar a los chicos? —preguntó su prima.
—Ya lo creo —afirmó Holly—. Y a mí también.
Sue se puso de puntillas para mirar por la otra ventana.
—¡Pam, ven aquí! —llamó en seguida.
—¿Qué pasa?
—Mira aquella señora en bicicleta, con un mono al hombro.
—Es la señorita Mott con «Lady Rhesus» —informó Sharon.
Todas las niñas corrieron a la salita y salieron a la puerta para recibir a la señorita Mott.
Ésta era una señora de mediana edad, con el cabello largo, algo canoso, peinado en cola de caballo, lo que le hacía parecer mucho más joven. En uno de sus hombros iba sentada, tranquilamente, una minúscula monita.
—Hola, Sharon —saludó la señora alegremente, aparcando la bicicleta junto al bordillo y encaminándose a la casa.
—Señorita Mott —dijo Sharon—, le presento a mis primas.
Las niñas dijeron, muy corteses:
—¿Cómo está usted?
Pero ninguna de ellas podía apartar los ojos de la graciosa monita. El animal movía incesantemente las manos de un lado a otro y parecía que quisiera ocultar la cara a las miradas de las niñas.
—Pues ésta es «Lady Rhesus», la mona espacial —dijo la señorita Mott, mientras entraban en la casa—. Yo ayudé a entrenarla para la prueba en el proyectil y cuando regresó me la devolvieron.
—Es adorable —declaró afectuosamente Pam.
De pronto la monita saltó desde el hombro de su dueña y fue a sentarse en el hombro de Pam.
—¡Eh! —gritó Pam, poniéndose muy rígida.
—No te asustes —dijo la señorita Mott—. «Lady Rhesus» no te hará daño. La verdad es que puedes considerar un honor el que haya saltado a tu hombro. Eso demuestra que le resultas simpática.
Pam bajó a la mona de su hombro y la llevó a la sala, en el mismo momento en que los chicos salían de su habitación.
—¡Canastos! —exclamó Ricky—. ¿De dónde has sacado ese mono, Pam?
Antes de contestar a esa pregunta, Pam presentó a toda su familia a la señorita Mott. Luego, los niños se hicieron cargo de «Lady Rhesus», para jugar con ella.
—Es muy divertida —informó la señorita Mott, que luego pidió a la mona que jugase al circo.
Obedientemente, «Lady Rhesus» apoyó las manos en el suelo y dio una voltereta. Por fin quedó muy quieta en el suelo, patas arriba.
—Está aparentando ir en un proyectil —explicó la propietaria de la mona—. Iba sujeta por correas y con varios instrumentos conectados a su cuerpo.
Mientras los demás miraban la mona, Sue exclamó:
—Yo también sé dar volteretas.
Y tranquilamente se echó al suelo para hacer girar todo el cuerpo, apoyándose en la cabeza.
¡Cras!
Todos se volvieron a tiempo de ver que el aparato de televisión estaba tambaleándose. Dando un salto, Pete llegó a tiempo de sostenerlo. Mientras Sue se ponía en pie, con carita de susto, empezó a sonar la música y en la pantalla apareció una escena de baile. Todos se echaron a reír.
—Eres una verdadera artista de circo, Sue —declaró tía Carol.
La única que no encontró gracioso el accidente fue «Lady Rhesus». Asustada por la conmoción, la mona saltó al hombro de su dueña, a quien se sujetaba con fuerza.
—Siento mucho lo que ha pasado —dijo Sue, hablando a un tiempo con la mona y con tía Carol.
—No ha ocurrido nada —repuso la tía, sonriendo.
—Tengo que irme —dijo la señorita Mott—. Sólo he venido a decirte, Carol, que la reunión del club artístico ha sido aplazada. —Dirigiéndose a los niños Hollister, añadió—: Vivo en el río Banana. Hay muy buena pesca. Tengo una embarcación y, si queréis que os la preste alguna vez, no tenéis más que decírmelo.
—Muchas gracias. Nos gustará que nos la preste —contestó Pete.
Ricky sonrió malicioso, diciendo:
—Ya sé por qué vive usted en el río Banana, señorita Mott. Así «Lady Rhesus» tendrá muchos plátanos que comer.
Todos seguían riendo cuando la señorita Mott se marchó. Con la mona al hombro, se alejó calle abajo, pedaleando.
Poco después el tío Walt Davis llegaba del trabajo y aparcaba su coche en el camino del jardín.
—¡Papá! —llamó Randy—. ¡Ya han venido!
Tío Walt era algo más bajo que el señor Hollister, delgado, con la mandíbula inferior cuadrada y casi siempre sonriente. Sin embargo, en aquel momento parecía cansado y desilusionado. Acudió a saludar a sus parientes y dijo que se alegraba mucho de que hubieran decidido ir a Florida.
—Hemos visto estallar a «Thuzzy» —dijo Ricky—. Ha sido una pena.
—Me he llevado una desilusión —admitió tío Walt.
—¿Cuál ha sido la causa de la explosión? —se interesó Pete.
—No se sabe, pero estamos intentando averiguarlo.
Tío Walt siguió diciendo que el proyectil se había elevado perfectamente del campo de lanzamiento, pero algo había sucedido justamente cuando el «pájaro» estaba a punto de pasar por la Zona de Proyectiles del Atlántico.
—Cuando se recojan los restos del proyectil espero que encontremos la respuesta al misterio. Los proyectiles cuestan tres millones de dólares y estoy deseoso de averiguar lo que ha pasado.
—¿Para utilizarlo otra vez? —preguntó Pete.
—No tanto como eso —repuso el tío—, pero no queremos que caiga en malas manos.
—¿Estás pensando en espías extranjeros? —inquirió, sagazmente, Ricky.
—Algo de eso —sonrió el tío.
—Entonces, te ayudaremos a encontrarlo —se ofreció inmediatamente Holly.
—Eso está bien —dijo tío Walt, que explicó que parte de los restos del proyectil habrían caído en las playas y otra parte en el océano.
—Buscaremos los restos ahora mismo —decidió Randy.
Tía Carol sonrió, al ver el entusiasmo que demostraba su hijo, pero le hizo saber que la cena estaba servida, y propuso que los niños empezaran sus trabajos detectivescos por la mañana temprano.
Pete y Ricky se mostraron muy interesados en el pequeño cochecito de sus tíos; era un sedán extranjero de sólo cuatro plazas y Randy y su hermana lo llamaban siempre el «Insecto».
—¿Podemos dar un paseo en el «Insecto»? —preguntó Ricky a su tío.
—Mañana, sí. Puesto que queréis buscar los restos del proyectil, mañana por la mañana os llevaré a los tres muchachos conmigo a la playa de Cocoa.
El día siguiente amaneció alegre y soleado. Después del desayuno, los tres niños se instalaron en el cochecito. Tío Walt les llevó por un largo terraplén, a través de Merrit Island, hacia una extensa playa, a un extremo de la cual estaba situado Cabo Cañaveral.
Randy explicó a sus primos que aquella playa se extendía varios kilómetros al sur.
—Patrick está en el otro extremo.
—¿Qué Patrick? —preguntó Ricky.
Riendo alegremente, Randy contestó:
—La Base Patrick de las Fuerzas Aéreas.
Tío Walt les informó de que allí estaba instalada la zona administrativa de la base de proyectiles.
—Las oficinas y laboratorios están allí —dijo—. Y también hay un aeropuerto.
Cuando llegaron a la playa de Cocoa, tío Walt dejó a los tres muchachitos, después de dar dinero a Randy para que pudiesen comer algo.
—Tía Carol vendrá a buscaros esta tarde —dijo a Pete—. Estad en este extremo de la playa alrededor de las tres.
Pete y Ricky dieron las gracias a su tío y corrieron a la orilla del agua, donde las olas acariciaban suavemente la arena. Los niños Hollister observaron con sorpresa que los coches iban y venían constantemente sobre la fina arena de la playa.
—¡Canastos! ¡Cómo me gusta! ¿Podremos hacerlo también nosotros alguna vez, Randy?
—Claro. Todo el mundo lo hace.
Mientras caminaban a lo largo de la playa, los niños pudieron ver que otras muchas personas miraban a uno y otro lado, buscando los restos del proyectil.
—Espero que encontremos algo —dijo Pete, buscando entre las conchas marinas, llevadas a la arena por las olas—. Nos gustaría mucho ayudar a que tu padre averiguase por qué ha explotado el «pájaro».
Al poco, otro niño que caminaba descalzo por la arena, se aproximó a ellos.
—¡Eh, Randy! —llamó desde lejos—. ¿Quiénes son estos chicos?
En voz baja, Randy dijo a sus primos:
—Es Marshall Holt. Le llamamos Marsh. Siempre está molestando. Vive en la playa.
Cuando Marshall estuvo junto a ellos, Pete le miró atentamente. Era un chico rubio, alto y fuerte, de trece años, con el ceño siempre fruncido.
—Hola, Marsh —saludó Randy—. Te presento a mis primos, Pete y Ricky Hollister, que vienen del norte.
—¿Qué hay? —contestó el otro, mirando a un extremo de la playa—. Todo el mundo anda buscando trozos del proyectil. Supongo que vosotros habéis venido a lo mismo.
—Sí —asintió Randy.
—¿Y habéis tenido suerte?
—No. Acabamos de llegar.
—Bueno. Pues si encontráis algo, no dejéis de decírmelo.
—¿Por qué? —preguntó Pete.
—Para que yo pueda llevarlo a Patrick —repuso Marsh—. Todos los chicos de aquí me entregarán lo que encuentren.
—Pues nosotros no —contestó Randy.
—No tienes por qué hacerte el listo, total porque estén aquí tus primos —dijo Marsh, furioso—. Acuérdate de lo que te he dicho.
Sin más, el chico se alejó corriendo, con los ojos fijos en la arena.
—Es un pesado —se lamentó Randy—. Siempre quiere mandar en todo el mundo.
—Sí. Es como Joey Brill, un chico de Shoreham —asintió Pete, comprensivo.
Después de recorrer una milla a orillas del agua, los tres niños se encaminaron a las dunas bajas que bordeaban la playa. Crecía la maleza a intervalos y había trozos de madera diseminados por diversos lugares en donde los excursionistas habían encendido hogueras para preparar su merienda.
Ricky levantó con el pie varios trozos de madera y, de pronto, su pie tropezó con algo duro y brillante.
—¡Eh, Pete! ¡Mira esto! —gritó.
Poniéndose de rodillas, el pecoso escarbó en la arena hasta que pudo sacar una pieza de metal brillante. Su hermano se echó a reír, diciendo:
—¡No es más que el tapa-cubos de un coche!
En aquel mismo momento, Marsh corrió hacia ellos con los brazos en alto. Llegó sin aliento, preguntando:
—¿Qué habéis encontrado? ¡Dádmelo!
—No te lo daré —declaró Ricky, ocultando la pieza metálica a sus espalda.
—De todos modos, no es nada —añadió Pete, con una risilla.
—No os creo.
—Enséñaselo, Ricky.
Cuando el pelirrojo dejó a la vista el tapacubos, la cara de Marsh se sonrojó de ira y vergüenza.
—¿De modo que queríais tomarme el pelo? —masculló.
Lleno de rabia dio un fuerte manotazo al tapacubos que cayó de la mano de Ricky y aterrizó sobre los pies del pequeño.
—¡Huy! —gritó Ricky, empezando a saltar a la pata coja, para soportar mejor el dolor.
—Eres muy nervioso, ¿verdad? —preguntó Pete, indignado.
—No me gusta la gente como vosotros —replicó Marsh que sin más explicaciones dio a Pete un empujón, haciéndole caer sobre la arena.
Pete se puso en pie de un salto, apretando los puños. Pero Marsh había dado media vuelta y se alejaba corriendo. Pete corrió tras el camorrista, seguido por Ricky y Randy. Dieron la vuelta alrededor de una duna, detrás de la cual había una vieja cabaña, a la que daban sombra unas ruinosas palmeras. Detrás de la cabaña había un sendero que se perdía entre un bosquecillo de pinos enanos. Cuando Pete llegó allí, Marsh había desaparecido.
En aquel momento, la puerta de la cabaña se abrió y un hombre flaco, de espesas cejas, se enfrentó a los chicos. Llevaba pantalones oscuros y una descolorida camisa del mismo color azul que sus ojos bizcos.
—¡Fuera de aquí! —ordenó con voz de trueno.
—Lo siento —se disculpó Pete—. Sólo queríamos…
—¡He dicho que os larguéis! —gritó el hombre, echando a correr tras los chicos, con los puños levantados amenazadoramente.