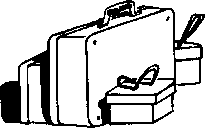
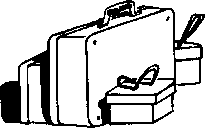
—¡Oh! —exclamó Pam, al ver que su hermano quedaba inmóvil en el suelo.
Pete y Holly corrieron junto a Ricky, temiendo que pudiera haberse hecho alguna herida grave, y Pam bajó en volandas las escalerillas para ayudar en lo necesario al pecoso, mientras Sue acudía a llamar a la madre.
—¡Ricky! ¡Ricky! ¿Estás bien? —preguntó Holly, a gritos.
El pequeño entreabrió los ojos.
—¡Canastos! ¡He visto tantas estrellas que creí que había saltado al espacio! —siseó el pecoso.
En aquel momento la señora Hollister llegó desde la casa; preguntó en seguida si el niño se había golpeado la cabeza y quedó muy tranquilizada cuando le dijeron que había caído sobre un hombro.
Ricky se levantó, diciendo, con una sonrisa tristona:
—Estoy bien, pero no he llegado a la luna.
—Esto ha podido ser un accidente muy grave —dijo la señora Hollister, preocupada—. Pete, yo creí que habías sujetado ese armatoste firmemente.
—Lo estaba, mamá. Voy a ver qué ha ocurrido.
Pete examinó el astillado «proyectil». No había quedado en ello ninguno de los clavos. Apoyando la escalera de mano en el poste, el muchachito subió a lo alto. Una hora antes había estado clavando el artefacto de madera con tres largos clavos. ¡Sólo un clavo quedaba ahora en la madera!
—Ya sé lo que ha pasado —anunció Pete—. ¡Alguien ha sacado dos de los clavos!
—¿Quién puede haber hecho eso? —preguntó la señora Hollister, que recordó entonces que tenía algo en el horno y se marchó a cuidarlo.
Mientras ella se alejaba, Joey Brill y Will Wilson aparecieron en el patio.
—¿Qué ocurre? —inquirió Joey—. ¿Ha habido un accidente?
—Ricky se ha caído del cohete —explicó Holly.
—Qué lástima —dijo Will que, en seguida se echó a reír, añadiendo—: Vuestro proyectil ha fallado.
—Esa porquería de invención vuestra no debía de ser muy resistente —declaró Joey.
Se inclinó, entonces a coger un trozo del astillado «cohete» y al hacerlo uno de sus bolsillos quedó entreabierto. ¡Dentro había dos largos clavos!
—¡Oh! Has sido tú quien ha estropeado nuestro cohete —acusó Pam, indignada.
—¿Qué estás diciendo? —preguntó el chicazo, mirando con ojos llameantes a la niña.
—Los clavos que faltan en la madera están en tu bolsillo.
Joey se puso rojo hasta las orejas y gritó:
—¡A ver cómo lo pruebas!
Pete, que había bajado a toda prisa de la escalera, asió al chico por un brazo y sin perder tiempo, sacó con la mano izquierda los clavos del bolsillo de Joey.
—¡Aquí tienes la prueba!
Cuando el otro quedó libre de las manos de Pete, masculló:
—¡Te crees muy listo!
Y lanzó su puño con fuerza contra Pete. Éste retrocedió para defenderse con un sólido puñetazo en la barbilla de Joey.
—¡Ayyy! —chilló el chicazo, retrocediendo—. ¡Me has pegado cuando estaba distraído! ¡Me vengaré de esto!
Él y Will se alejaron corriendo hacia la calle.
A última hora de la tarde llegó el señor Hollister en su furgoneta, desde el Centro Comercial, su tienda de Shoreham, en donde se vendían artículos de ferretería, de deportes y juguetes.
Holly, que estaba esperándole, corrió hacia el vehículo.
—¡Papaíto! ¡Papaíto! ¿Podremos ir a visitar al mono del cohete? —preguntó sin poder dominar su nerviosismo.
El padre salió de la furgoneta, tomó a la niña por la cintura y la hizo dar una vertiginosa vuelta. El señor Hollister era un hombre alto y atlético, de cabello oscuro y ojos alegres y brillantes.
—¿De qué estás hablando, «Trencitas»? —preguntó, haciendo un guiño a Pete y Pam que habían llegado ya a saludar a su padre.
—Mamá ya te lo ha dicho —exclamó Pam.
—Pues claro que sí —repuso el señor Hollister, dirigiéndose ya a la casa—. ¿De verdad tenéis muchos deseos de ir?
—¡Sí, sí!
Durante la cena los niños hablaron sin cesar sobre la invitación de sus tíos. Por fin, cuando todos empezaron a comer las espléndidas porciones de pastel de manzana, Pam dijo:
—Papá, aún no has dicho que sí.
El señor Hollister miró directamente a su esposa.
—Elaine —dijo, empezando a sonreír—, estamos en la era de los proyectiles. Me temo que estos jóvenes astronautas no quedarán satisfechos hasta que hayan visitado la Ciudad de los Proyectiles en los Estados Unidos.
—A mí también me gustaría llevarles —declaró la señora Hollister—. Me alegraría mucho ver a Walter, a Carol y a los niños.
—Claro, claro —concordó Holly, con una risilla—. ¡Hace cien años que no vemos a los primos!
—Sólo hace cinco años, boba —rió Pam.
—Ya me acuerdo —dijo muy seria, Sue.
—Si tú no habías nacido —repuso Ricky.
Sin apurarse, la chiquitina preguntó a su madre:
—¿Verdad que yo era un angelito que volaba por el cielo?
La señora Hollister sonrió y Ricky empezó a bromear con la pequeña.
—¿Veías muchos proyectiles en la tierra de los ángeles?
—Basta de tonterías, niños —intervino la madre, que se volvió a su marido para preguntar—: ¿Cuándo podrás conseguir unos días libres, John?
El señor Hollister suspiró, contestando:
—Yo no voy a poder dejar ahora la ciudad. Hay demasiado trabajo. Pero deseo que vayáis vosotros.
—¡Qué bueno eres, papá! —exclamó Pam.
Todos los niños dieron las gracias al señor Hollister y le dijeron cuánto sentían que él no pudiera acompañarles.
En los días que siguieron todo fue bullicio y alboroto en el hogar de los Hollister. La madre y los cinco niños irían en tren y saldrían a recibirles los Davis.
—¡Caramba, cuánto equipaje vamos a llevar! —exclamó Pete, viendo a su madre que hacía las maletas.
—Si hay algo especial que quieres llevar, dilo ahora, hijo —pidió la señora Hollister.
—Todas las cosas especiales las tengo ya preparadas, mamá —sonrió Pete.
Fue a su habitación y volvió con una gran maleta. Allí había guardado ya los lentes submarinos, las aletas de goma y todo el equipo de buceador necesario para los cinco hermanos.
Al día siguiente todo estaba listo y la familia marchó a la estación.
—No te olvides de dar comida a «Morro Blanco» y sus hijitos —dijo Holly a su padre, cuando se detuvieron ante la estación.
—Y «pónele» agua limpia a «Zip» todos los días —recomendó Sue, al tiempo que cogía la maletita donde iban sus juguetes.
—Por las noches cierra las puertas del garaje, para que Joey no moleste a «Domingo» —añadió Pete.
El señor Hollister sonrió, preguntando:
—¿No tienes tú nada que encargarme, Elaine?
—Sí. No te olvides de hacer tres buenas comidas al día —recomendó la señora Hollister, despidiéndose de su marido con un beso.
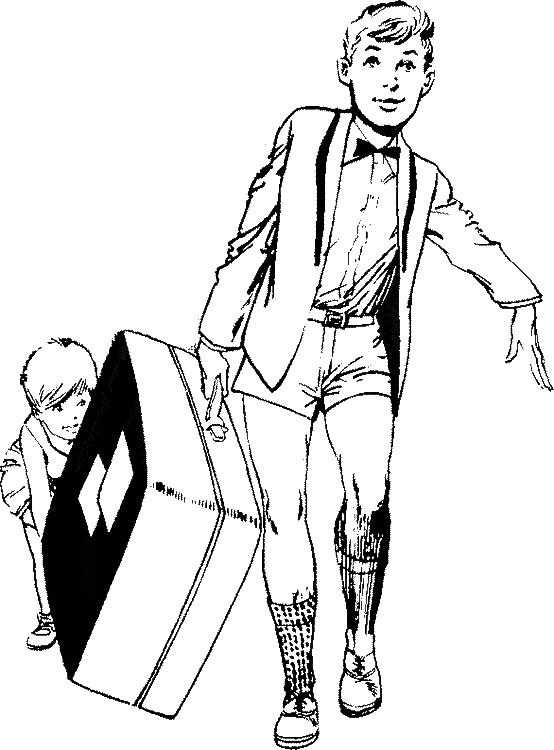
Vino un mozo de estación que cargó todas las maletas en una carretilla para llevarlas al andén. Llegó el tren y todos los equipajes fueron subidos a los vagones correspondientes. Los cinco niños abrazaron y besaron a su padre antes de subir al vagón con la señora Hollister.
—Tened cuidado de que Ricky no se meta en un cohete, por equivocación, y vaya a parar a Marte —dijo, riendo, el señor Hollister, mientras el tren se ponía en marcha—. ¡Qué os divirtáis mucho!
La familia fue a ocupar sus asientos en el Pullman; Ricky y Holly se sentaron juntos, frente a Sue y la señora Hollister. Pete y Pam fueron al otro lado del pasillo y se ocuparon en repasar el horario de viaje.
—¿En dónde bajaremos? —preguntó Pam a su hermano.
—Aquí —repuso Pete, señalando con el dedo un nombre de la lista de estaciones—. Se llama Cocoa Rockledge. Está a orillas del río Indian.
A las cuatro de la tarde el tren se detuvo en Washington. Mientras los viajeros se asomaban a las ventanillas, se acercó un mozo para decir:
—Pueden salir a dar una vuelta, si lo desean. Ha ocurrido algo en los frenos de uno de los vagones y tendremos que quedarnos aquí una hora.
—¡Qué suerte! —exclamó Pam—. Vamos a ver la cúpula del Capitolio.
—Tengo mucha sed, mami —se lamentó Sue, tomando de la mano a la señora Hollister—. ¿Puedo ir a beber?
—Sí, hijita.
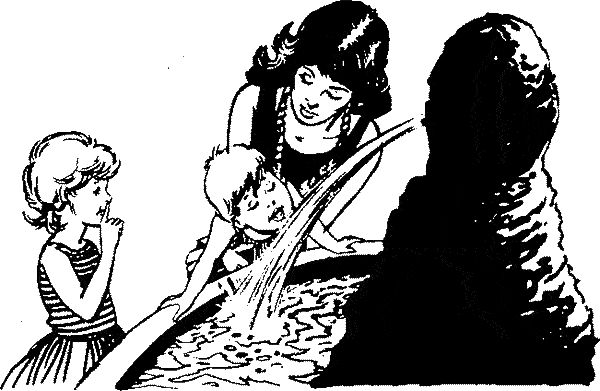
La madre llevó a Sue hasta una fuente y la levantó en vilo para que pudiera beber la espumeante agua. Los demás aguardaban para refrescarse, también.
—Gracias, mamita —dijo Sue, yendo a sentarse a un banco cercano.
Después que hubieron bebido Pete, Pam y Ricky, la señora Hollister buscó a Holly. La pequeña de las trencitas no estaba allí…
—¿Dónde ha ido Holly? —preguntó la madre a los niños mayores.
Pero nadie lo sabía.
—¡Dios mío! —exclamó la señora Hollister, empezando a apurarse—. Tenemos que encontrarla en seguida.
Pete hizo chasquear los dedos cuando se le ocurrió una idea.
—Iré a pedir que llamen a Holly por el altavoz —propuso.
El muchachito acudió, corriendo, al mostrador de información y explicó a la empleada que su hermana había desaparecido. La joven cogió el micrófono y al momento por toda la estación resonaron las palabras:
—Se ruega a Holly Hollister que se reúna con su familia, que la espera junto a la fuente.
—Muchas gracias —dijo Pete antes de volver junto a su madre.
—Así Holly vendrá en seguida —dijo la madre, sonriendo.
Pero Holly no se presentaba.
Sue, que acababa de oír las palabras que repetían por los altavoces, se acercó a la señora Hollister para preguntar:
—¿Es que estáis buscando a Holly?
—Sí. ¿Sabes tú dónde está?
—Claro. Holly se ha ido a ver al Presidente.
—¡No es posible!
—Sí. Se ha ido por aquella puerta. Pero no te asuste, mamaíta. Holly me ha dicho que vendrá en seguida.
Entre tanto, Holly Hollister había cruzado la puerta principal y salido a la acera, donde se detuvo a esperar que pasasen los veloces vehículos. Pudo ver que el Capitolio se encontraba a cierta distancia. Tenía que ir y volver muy de prisa, si quería ver al Presidente, antes de que saliera el tren.
Holly giró a la izquierda y anduvo un rato hasta llegar a un cruce. Cuando se encendió la luz verde, la niña cruzó, corriendo, y siguió avanzando en dirección al Capitolio. Llegó al fin ante un gran edificio y creyendo que era el que buscaba, entró.
«¿Cómo encontraré al Presidente?», se preguntó Holly.
Mientras se detenía, pensativa, un señor muy bien vestido, con un maletín, se acercó a ella.
—Hola. ¿Estás buscando a alguien?
—Sí. El Capitolio.
El señor sonrió a la graciosa Holly, explicándole:
—Es el edificio de al lado. Pero toma el tren subterráneo. Te gustará. El tren llega hasta el Capitolio.
—Muchas gracias —dijo Holly, mientras el señor le acompañaba hasta los rieles.
La niña se encontró ante un blanco y resplandeciente túnel. Allí había un vehículo detenido, que recordaba el de las montañas rusas de una feria. Empezó a entrar gente y Holly hizo lo mismo, yendo a sentarse entre un señor y una señora que le sonrieron, mientras el vehículo se ponía en marcha.
—¡Qué divertido! —rió Holly entre dientes, irguiendo los hombros, muy ufana.
—Sí. Lo es —asintió la señora, que después de dirigir una mirada por todo el coche, preguntó—: ¿Están tus padres contigo?
—No, no. Mamá está en la estación.
La señora pareció preocupada y preguntó al señor:
—¿Va con usted esta niña?
—No, señora. Creí que iba con usted. —El hombre miró fijamente a Holly, e inquirió—: ¿Adónde vas, jovencita?
—A ver al Presidente.
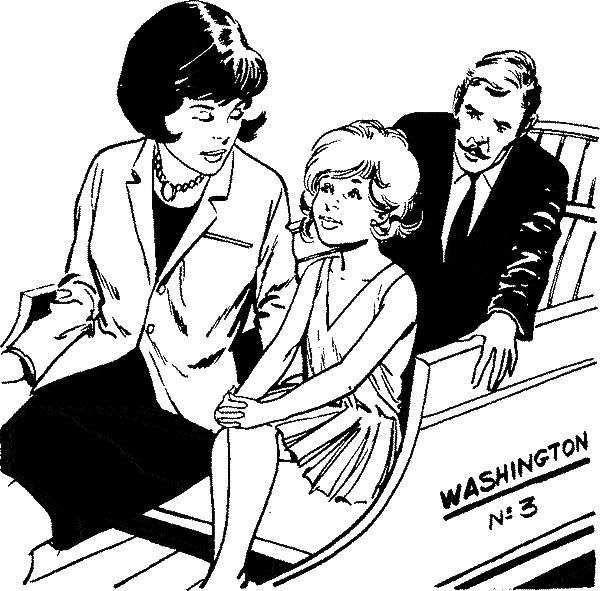
—Es una lástima, porque el Presidente no está en la ciudad. Tardará varias semanas en regresar.
—¡Qué pena! —murmuró Holly con desencanto, mientras el vehículo se detenía en los bajos del Capitolio.
—¿Sabe tu mamá en dónde estás? —preguntó a Holly la señora.
—No. Pero lo sabe Sue. Ella se lo dirá a mamá.
Mientras los demás pasajeros salían, la señora rodeó a Holly por los hombros y explicó:
—Soy senador, pero mis asuntos pueden esperar hasta que te haya devuelto a tu familia.
—Muchas gracias —dijo Holly, empezando a retorcerse una de las trencitas—. Dios quiera que mamá no esté preocupada por mí.
El vehículo se puso en marcha hacia el edificio de donde había llegado. Cuando Holly y la señora senador salieron, llegó un policía corriendo, seguido por la señora Hollister y los demás niños.
—¡Está aquí! ¡Gracias a Dios! —dijo la señora Hollister, corriendo a abrazar a su hija.
—Esta señora me ha acompañado, porque el Presidente no está —explicó Holly.
Su madre dio las gracias a la señora senador y explicó que habían recorrido aquella calle, preguntando a todos los transeúntes, hasta descubrir en dónde había entrado Holly.
—Nunca debéis alejaros, cuando estemos en una ciudad desconocida —dijo la señora Hollister, mientras miraba su reloj—. El tren sale dentro de diez minutos. Si nos damos prisa aún podremos tomarlo.
Apresuradamente llamaron un taxi, que les llevó a la estación. Llegaron al tren en el mismo momento en que el revisor decía:
—¡Señores viajeros, al tren!
—Estoy contenta de que hayamos llegado a tiempo —murmuró Holly, que se sentía avergonzada de lo que había hecho.
Los niños cenaron con muy buen apetito y cuando volvieron a su vagón encontraron los asientos convertidos en camas. Arriba también habían aparecido literas.
—Los chicos dormiréis arriba —indicó la señora Hollister—. Tú, Pete, en la parte de fuera, y ten cuidado de no caerte.
Toda la noche estuvo en marcha la potente máquina que iba arrastrando los vagones a través de los estados del sur. Por la mañana, cuando los Hollister estaban desayunando en el coche-cama, el paisaje les pareció a los niños muy distinto a Shoreham y sus alrededores. Espesos pinares y pequeñas y lindas poblaciones parecían pasar corriendo ante las ventanillas.
Unas horas más tarde, cuando el sol caía perpendicular sobre la tierra, un mozo se acercó a decir:
—La próxima estación es Cocoa Rockledge.
—Espero que tía Carol, Sharon y Randy hayan venido a esperarnos —dijo Pam—. Tengo unas ganas locas de verles a todos…
Ricky anunció:
—Yo necesito ver, en seguida, un proyectil saltando al espacio.
El tren redujo la marcha y pronto se detuvo. Los Hollister, ya en pie ante la portezuela, asomaron las cabezas hacia la pequeña estación de madera. En cuanto bajaron, Pam miró a lo largo del andén, buscando a sus parientes.
—¡Ahí vienen! —anunció, viendo una furgoneta que acababa de detenerse.
Las dos puertas se abrieron a un tiempo; por una salieron un niño y una niña y, por la otra, una señora muy guapa, de cabello rubio rojizo.
—¡Sharon! ¡Randy! ¡Tía Carol! —gritaron los cinco Hollister, corriendo a besar a su tía y sus primos.
A Randy le dieron abrazos y golpecitos en la espalda. La señora Hollister besó y abrazó muy fuerte a su hermana y sus sobrinos. Sharon, de once años, se parecía mucho a su prima Pam. Randy, de ocho, tenía el cabello oscuro y los ojos negros y traviesos.
—¿Dónde está «Lady Rhesus»? —preguntó Sue, tirando de la ropa de tía Carol.
—En casa de la señorita Mott. Veremos a la mona más tarde.
De repente, Sharon preguntó a Randy:
—¿Dónde está «Proye»?
—En el coche. En la parte trasera. Yo iré a buscarlo.
Randy volvió a los pocos segundos con un perro longaniza en sus brazos.
—Mirad. Ésta es «Proye». Es el diminutivo de Proyectil.
El niño dejó a la perra en el suelo y Pam se inclinó para acariciarla. «Proye» empezó a estremecerse.
—¡Oh, la pobre se ha asustado! —murmuró, compasiva, Pam.
—No. No está asustada —repuso Sharon, sonriendo.
«Proye» empezó a aullar. Los niños Hollister se mostraron preocupados, pero sus primos se echaron a reír y empezaron a gritar:
—¡Proyectil! ¡Proyectil! ¡Mirad!
Los recién llegados miraron con asombro el cielo, hacia la parte oriental, pero no pudieron ver nada.
—¡Seguid mirando! —pidió Randy.
—¡Ya lo veo! —anunció Ricky, un momento después.
Un estrecho proyectil, con llameante cola, se elevó majestuosamente por el cielo azul.
—¡Oh! —exclamó Pam—. ¡Es maravilloso!
Un momento después los espectadores oían en la distancia un gran estruendo, como si estuvieran pasando un centenar de trenes de carga. El proyectil continuó elevándose en línea recta. Pero cuando inició una desviación hacia el sudeste, se produjo un rayo cegador y en seguida se formaron mil nubecillas de humo blanco.
¡El proyectil había explotado en infinidad de pedazos!
Todos ahogaron un grito, mientras Randy exclamaba:
—¡El pobre «Thuzzy» se ha deshecho!
A Sharon empezaron a temblarle los labios y un momento después los ojos se le llenaron de lágrimas.
—Vamos, vamos —murmuró tía Carol, enjugando los ojos de su hija—. Estoy segura de que el siguiente «pájaro» tendrá más suerte.
—¿«Thuzzy»? ¿Pájaro? —exclamó Pete, atónito—. ¿De qué estáis hablando?