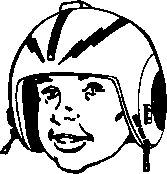
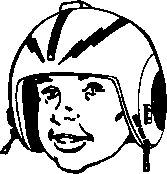
Ricky Hollister se hallaba sentado en un objeto de madera, en forma de cono, en el que se leía «Explorador X». Este cono estaba clavado en el extremo de un poste de casi dos metros, próximo al garaje de los Hollister. Colocados en otros puntos estratégicos estaban el hermano y dos de las hermanas del pecoso Ricky.
—¡Hombre del cohete lunar! ¿Estás preparado? —preguntó Pete.
Era una clara mañana de julio, muy apropiada para el lanzamiento de un cohete.
—Estoy preparado.
—¿Torre de control?
—Todo listo —repuso Pam, desde el tejado del garaje.
—Entonces, empieza a contar hasta cero, Holly —ordenó Pete, el hermano mayor.
El emocionante juego de los niños Hollister estaba en su mejor momento y el pelirrojo Ricky, de ocho años, hacía las veces de astronauta. Sobre la cabeza llevaba un casco espacial que le cubría la mitad de la cara. Sus ojillos traviesos chispearon mientras miraba a Pete, de doce años, agazapado tras un montículo de arena.
Pete, rubio y robusto, sostenía un viejo transmisor de radio en una mano y con la otra hacía girar el disco a izquierda y derecha.
Junto a él estaba sentada Holly, una niña de seis años, con el cabello recogido en trencitas. La pequeña levantó la vista hacia Pam, su hermana de diez años, de cabello castaño.
—Son las diez menos diez minutos —anunció con voz cantarina Holly, consultando su reloj de pulsera.
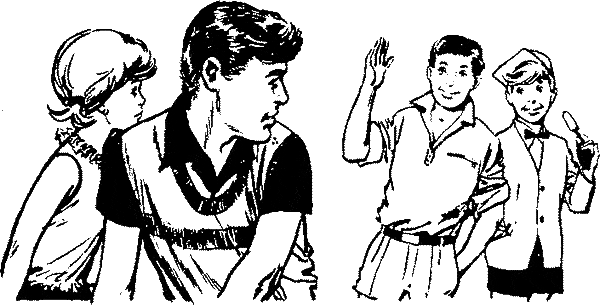
—¡Eh! ¡Esperad! —gritó una voz que llegaba de cierta distancia—. ¿Qué pasa aquí?
Joey Brill y Will Wilson, dos chicos que eran amigos y tenían ambos doce años, avanzaron por el patio.
—¡Vaya! ¡Ya tenemos lío! —susurró Pete junto a Holly—. No cuentes todavía.
Joey Brill, muy poco apreciado por los Hollister, porque siempre estaba ideando travesuras con las que molestarles, llevaba sin cesar el ceño fruncido. Will, un chico flaco, solía ser compañero inseparable del forzudo Joey.
—¿Qué estúpido juego de niñas es éste? —preguntó Joey.
—Estamos jugando a Cabo Cañaveral —repuso Pete, poniéndose en pie.
—¿Y por qué habéis metido en esto a las chicas? Sólo los hombres lanzan cohetes —declaró el chicote.
—Ya veo que no sabes nada de eso —gritó Ricky desde lo alto de su cohete—. Hay muchas mujeres trabajando en las instalaciones donde se lanzan cohetes. Nos lo ha dicho nuestro tío Walt, que trabaja allí.
Pete explicó que su tío estaba encargado de una instalación de proyectiles que a menudo lanzaban al espacio, impulsados por cohetes.
—Es un trabajo importante y estamos muy orgullosos de él —declaró Holly con entusiasmo.
—Y yo seré astronauta cuando crezca —hizo saber Ricky, echándose hacia atrás el casco.
—¡Astro-lata! ¡Ja, ja, ja! Eso eres. O astro-tonto, porque debéis de ser tontos cuando se os ocurre jugar con una birria como esto —declaró el pesado Joey, dando un fuerte puntapié al poste, lo que hizo que el «cohete» en el que se sentaba el pecoso se tambaleara.
—¡Basta! —ordenó Pete, avanzando hacia Joey sin dejar de vigilar a Will.
—Pues claro. ¡Si no nos interesa jugar a este juego de tontos! Vámonos, Will.
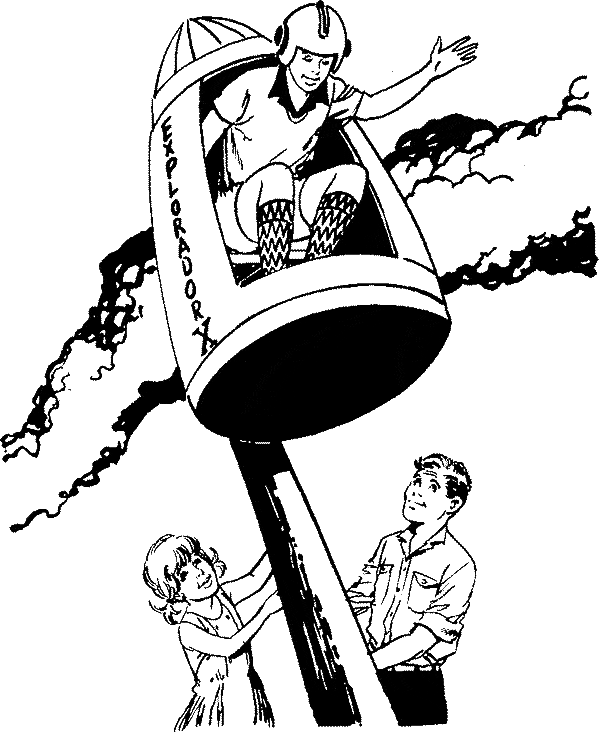
Sin olvidarse de dar otro puntapié al poste, Joey se alejó, corriendo, seguido de su amigo. Cruzaron a toda prisa el sendero del jardín y desaparecieron por la calle.
—Dios quiera que estos pesados no vuelvan —murmuró Holly, con un suspiro de alivio.
Desde su asiento en el «cohete» Ricky contempló los terrenos de «lanzamiento». Ahora la blanca y acogedora casa de los Hollister, situada a orillas del Lago de los Pinos, no le parecía que pudiera ser otra cosa más que el Edificio Central de Control. La reluciente extensión de agua era el océano Atlántico y la barca de remos atada el amarradero de los Hollister era un buque de urgencia, preparado para hacer cualquier rescate que pudiera ser necesario.
Pete había vuelto a colocarse agazapado tras el montículo de arena y estaba haciendo girar otra vez los discos de la radio.
—¿Cómo va todo por los terrenos bajos? —pregunto gravemente a Pam.
Su hermana oteó el horizonte y quedó contemplando el lago con los gemelos.
—Buen tiempo —informó—. Van desapareciendo las nubes. Que se reanuden las operaciones.
—Menos nueve —dijo Holly, mientras el pecoso volvía a ajustarse el casco, preparándose para el lanzamiento.
Los ojos de Holly no se apartaban de las manecillas de su reloj.
—… Menos ocho…, siete…, seis…, cinco…, cuatro…, tres…
Antes de empezar el juego, los Hollister habían practicado varias veces el ruido ensordecedor que produce un cohete al salir disparado. Por tanto, todos iban preparándose para el momento en que la cuenta de Holly llegase a cero.
—¡Dos!… ¡Uno!… —siguió diciendo Holly, a quien la emoción le hacía ir levantando la voz cada vez más.
En aquel mismo instante la puerta trasera de la casa se abrió y una niñita pequeña, de cabello muy rubio, gritó:
—¡Pete, Pam! ¡Ricky, Holly! ¡Venid en seguida a casa!
—¡Se suspende el lanzamiento! —ordenó Pete a su equipo de «lanzadores de proyectiles»—. Sue nos ha estropeado el juego.
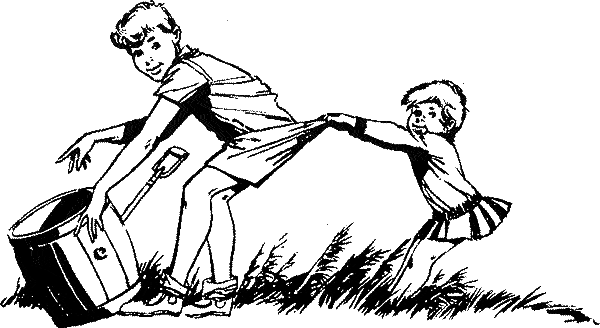
La pequeñita no les prestó atención, y corrió por el prado a toda la velocidad que le permitían sus piernecitas regordetas. Con cuatro años, Sue era la menor de los cinco hermanos y todos la querían mucho.
La pequeña llegó junto a Pete y, tomándole por una mano, tiró de él, mientras decía:
—Venid. ¡Venid todos!
—¿Ha pasado algo? —preguntó Pete.
—Ya lo veréis. Es un secreto.
—¡Eh! ¡Que yo quiero saberlo también! —gritó Ricky.
—¡Y yo! —declaró Pam, descendiendo hasta el borde del tejadillo inclinado para bajar por la escalera de mano por la que había subido hasta su torre de control.
Mientras, Ricky había bajado por el poste. Juntos, los cinco hermanos corrieron a la casa. Encontraron a su madre, una señora guapa y delgada, sentada en el sofá de la sala, muy sonriente y con una carta abierta entre las manos.
—¿Qué cosa tan importante tiene esa carta? —preguntó Ricky, casi malhumorado, a su hermana menor.
—Es de tía Carol —repuso la pequeña— y ha venido por avión, ¿verdad, mamita? —Sin esperar contestación, Sue siguió explicando con entusiasmo—: Y por detrás Randy y Sharon has escrito SCUB.
Pam sonrió a su hermana, diciéndole que también ella utilizaba las iniciales de la frase «sellado con un beso» en las cartas que escribía a sus primos de Florida.
Mientras los niños se arremolinaban a su lado, la señora Hollister sacó del sobre la carta de su hermana, la señora Davis. Dentro había una fotografía.
—¿Es de Sharon y Randy? —preguntó Holly, poniéndose de puntillas, para mirar por encima del hombro de Ricky.
—No —repuso la señora Hollister, sosteniendo en alto la fotografía para que todos los niños pudieran verla.
—¡Si es la foto de un monito!…
—¡Qué lindo!
—¿Quién es?
—¿Es para tenerla en casa como un perrito?
La señora Hollister leyó el reverso de la fotografía: «Ésta es “Lady Rhesus”, que ha sido lanzada una vez al espacio en un cohete».
—¡Canastos! ¿Y de quién es? —quiso saber Ricky.
—Os leeré la carta —dijo la madre, con los ojos resplandecientes de alegría.
«Queridos Elaine, John e hijos:
»¿Qué os parece si os decidís a hacernos una visita? Cuanto antes mejor. Nos alegrará veros a todos.
»Sé que os gustaría presenciar el lanzamiento del gran proyectil y a los niños les encantaría jugar con “Lady Rhesus”. Os adjunto fotografía de la mona. Se la ha retirado de los viajes espaciales y ahora la tiene en su casa la señorita Mott, una amiga mía.
»Walter y yo, así como Sharon y Randy, os enviamos cariñosos abrazos.
»Tía Carol.»
—¡Qué bien! —exclamó Pam.
—¡Zambomba! ¡Un viaje a Cabo Cañaveral[1]! —gritó Pete.
Holly se apresuró a rodear con sus brazos el cuello de su madre, diciendo:
—Tenemos que ir. Yo quiero jugar con «Lady Rhesus».
—Y yo quiero ver un cohete que salga volando a la Luna o a Marte —añadió Ricky.
—Hay muchas cosas en qué pensar, antes de poder hacer un viaje así —dijo la madre.
—Sí —concordó Pam—. Por lo menos tendríamos que buscar a alguien que cuidase de nuestros animalitos.
Los felices Hollister tenían un hermoso perro de aguas, llamado «Zip», una gata llamada «Morro Blanco» con cinco preciosos hijitos y un burro al que habían puesto el nombre de «Domingo». El burrito vivía en un rincón del garaje, donde le habían instalado un pesebre.
—Si hiciéramos ese viaje, ¿cuándo sería, mamá? —inquirió Pam.
—Tu padre y yo tenemos que hablarlo antes. Puede que…
La señora Hollister dejó la frase sin terminar al oír un sonoro rebuzno que llegaba del garaje.
—Es «Domingo» —dijo Pete, asomándose a la puerta.
El burrito solía rebuznar de aquel modo cuando entraba alguien en el garaje.
—¿Qué apostáis a que ya vuelve a estar aquí Joey? —gritó Ricky, indignado.
Él y Pete corrieron al patio y miraron a su alrededor. No se veía a nadie. Cuando los dos hermanos miraron en el interior del garaje, «Domingo» asomó la cabeza y volvió a rebuznar.
—¿Qué ocurre, amigo? —preguntó Pete, acariciando al animal—. ¿Es que ha entrado alguien?
El burro escarbó en la paja que cubría el suelo y Pete le ofreció un puñado de grano, diciendo:
—Gracias por el aviso. Pero el que haya entrado no ha hecho ningún daño, por ahora.
Ya habían salido de la casa los demás niños y todos hablaban del viaje a Cabo Cañaveral.
—Pero yo sigo teniendo ganas de ser un astronauta. ¿Por qué no seguimos con el juego? —propuso Ricky.
—¡Sube al cohete! —ordenó Pete—. ¡Todo el mundo a sus puestos!
Cada uno de los hermanos corrió a ocupar su lugar y Holly repitió su cuenta hasta cero.
—¡Cero!
Al instante, los Hollister prorrumpieron en zumbidos y siseos sonoros. Sue empezó a palmotear, diciendo:
—¡Viva! ¡Ya se va el «cuhete»!
—¡Oh! ¡Cómo sube hasta las nubes! —dijo Holly, jubilosa.
Por un momento, Ricky estuvo tan convencido de su papel de hombre del espacio que se puso en pie sacudiendo las manos, para despedirse de todos. Pero mientras lo hacía, el «proyectil», repentinamente, se ladeó.
—¡Cuidado! —advirtió Pete.
Se produjo un ruido de madera al chasquear, mientras el objeto de madera, en forma de cono, se desprendía del alto poste. ¡Ricky, empujado fuera de la cápsula, se precipitó al suelo!