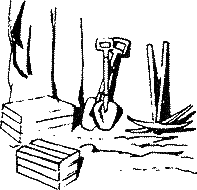
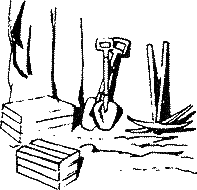
—¡Terry Bridger! —exclamó Pete—. ¡Tu madre te está esperando!
—¿Ella? —preguntó el otro, mostrándose aturdido—. Entonces, ¿ustedes no eran los que nos perseguían?
—¿A qué te refieres? —preguntó Bunky, mientras Terry empezaba a alisarse la ropa.
Terry seguía mostrándose receloso, y mirando a Viejo Papá, dijo:
—No contestaré a nada hasta que no me digan quiénes son ustedes.
Cuando todos se hubieron presentado, Terry dio un suspiro de alivio.
—¡Caramba! Había creído que estábamos perdidos para siempre… —confesó.
Terry se llevó dos dedos a los labios y emitió tres sonoros silbidos. Unos momentos después otros dos chicos salían sigilosos de las sombras y se acercaban al grupo.
—Venid sin miedo. Son amigos —les dijo Terry.
Los dos chicos se colocaron junto a Terry y éste les presentó, diciendo que eran Hal Stone y Ron Gibbs.
—Hace dos días que intentamos volver a casa —explicó Terry— pero, cada vez que empezamos a bajar por el Cañón de los Cuatreros, alguien empieza a seguirnos.
—Más valdrá que nos habléis de vuestra excursión desde el principio —propuso Viejo Papá, sentándose ante la hoguera.
Los tres chicos, ya tranquilos, contaron cómo habían ascendido por la orilla del Río Helado y llegado al montículo cubierto de nieve. Allí se entretuvieron en arrojar bolas de nieve, lo mismo que habían hecho los Hollister.
—Encontramos huellas de vuestros caballos —dijo Bunky.
Después, siguió explicando Terry, habían cabalgado hacia el Cañón de los Cuatreros, desde donde habían tomado el atajo que llevaba al Valle Secreto.
—¿Pudisteis cruzar la escarpadura? —preguntó el vaquero.
—Nos costó mucho trabajo —replicó Ron Gibbs—. Los caballos resbalaban, así que nos volvimos por el mismo camino.
—Cuando llegamos al Valle Secreto —prosiguió Terry—, buscamos el oro escondido, pero no pudimos encontrarlo.
—¿Y no visteis a nadie más allí? ¿Algún vaquero solitario? —preguntó Bunky.
—Ni un alma —replicó Hal Stone—. Hasta que salimos del valle no nos ocurrió nada.
Después que acamparon junto al lago y pescaron para varios días, Terry y sus compañeros iniciaron el regreso por el Cañón de los Cuatreros.
—Pero un vaquero salió persiguiéndonos y nos dio un susto tremendo —dijo Terry—. Nos escondimos detrás de unos peñascos, cerca del lago, hasta que se hizo de noche.
Al llegar la mañana, volvieron a ponerse en camino por el cañón, pero al llegar a un arroyuelo fangoso que desembocaba en el Río Helado, de nuevo se vieron perseguidos.
—¿Era un hombre viejo, con la cara arrugada, que montaba un caballo «appaloosa»? —preguntó Pete.
—No. Era un vaquero bajo y ancho —contestó Hal—. Y estaba lleno de salpicaduras de lodo.
—¿Y por qué no volvisteis a casa por otro camino? —preguntó Bunky.
—Veréis. Volvimos por donde habíamos bajado, porque creímos que encontraríamos otro camino en la cumbre. Pero no hay ninguno —declaró Terry.
—Y estábamos intentando encontrar una solución cuando vosotros nos habéis descubierto —añadió Hal.
Viejo Papá dijo que las montañas, en algunos puntos, resultaban inaccesibles, pero que él conocía un camino al sur del Cañón de los Cuatreros por donde podrían regresar a Elkton. A la luz de las llamas Viejo Papá dibujó, en la tierra y valiéndose de una ramita, un tosco mapa.
—Éste es el camino que podéis seguir, muchachos —dijo.
Después que Terry hubo dado las gracias al vaquero, Pete preguntó:
—¿Erais vosotros los que hacíais brillar esas luces parpadeantes?
—No. Nosotros, no —contestó Ron—. También nosotros hemos visto esas luces. ¡Qué misteriosas!
—¿Por qué no volvemos juntos a Elkton? —propuso Hal, esperanzado—. Tenemos atados ahí cerca nuestros caballos. Podríamos ponernos en camino por la mañana.
—Nosotros tenemos que ir al Valle Secreto —dijo Pete—. Pero, por lo que decías, estoy viendo que esos hombres misteriosos están en el Cañón de los Cuatreros.
—Es cierto —concordó Viejo Papá.
—Lo mejor será que volvamos allí —decidió Pete.
Muy nervioso, Hal contestó:
—¿Para capturar a esos hombres?
—Eso queremos —dijo Bunky—. Nos gustaría detener a cualquiera que esté merodeando por estas tierras.
Se acordó que Viejo Papá, Pete y Bunky volverían a donde habían acampado con las niñas. Terry y sus amigos seguirían donde estaban y al amanecer se pondrían en camino hacia Elkton. El vaquero les encargó que informasen al jefe de policía sobre la presencia de merodeadores en las montañas, y le pidieran que enviase inmediatamente ayuda a los excursionistas del K Inclinada.
Según lo planeado, Terry, Hal y Ron descendieron de la cima a la mañana siguiente. Pasaron junto a los Hollister y sus amigos, los cuales estaban recogiendo sus camas y cocina y les dijeron adiós con la mano, mientras tomaban la dirección sur, como Viejo Papá les había indicado.
—¡Buena suerte! —gritó Terry—. ¡Y no se metan en ningún lío!
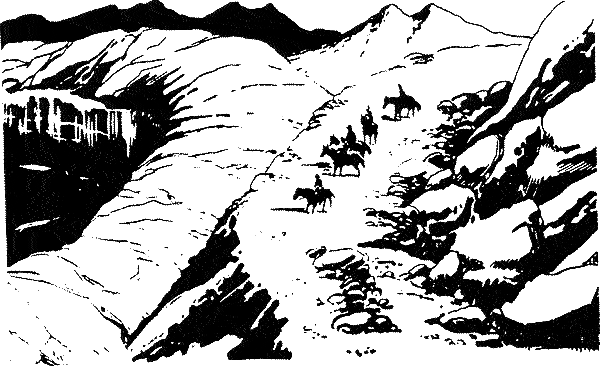
—Lo procuraremos —repuso Pete—. Vosotros no os olvidéis de pedir ayuda para nosotros.
Cindy y las niñas tuvieron recogidos los sacos y mantas de dormir antes de que los chicos hubieran apagado el fuego y cargado la cocina de campaña en una de las mulas.
—No podemos perder tiempo en el camino de regreso —dijo el anciano vaquero mientras montaban—. Holly, Ricky, ¿estáis preparados para una buena carrera a caballo?
—¡Yipii-ayy! —repuso animosamente Holly.
—¡Viva el grupo de detectives del K Inclinada! —fue la alegre contestación del pecoso.
Con gran repiqueteo de cascos de caballo, el grupo empezó el viaje de regreso por donde habían llegado. Avanzaron bordeando el lago, ascendieron por la escarpada ladera hasta la cima del picacho y llegaron al cañón. Después de una rápida comida iniciaron el descenso por el Cañón de los Cuatreros, junto al cual burbujeaba el Río Helado.
—Terry nos ha dado una buena pista —dijo Pete a Pam—. Uno de los vaqueros que les persiguió estaba lleno de fango. Por eso creo que a lo mejor tienen un escondite cerca de ese arroyo fangoso.
—Pero, los vaqueros que persiguieron a Terry no se parecían al viejo pequeñajo que nos persiguió a nosotros —repuso su hermana.
—Ya lo sé. Pero, a lo mejor, son varios que pertenecen a una banda.
El cañón describía vueltas y revueltas, y unas veces era amplio y otras muy angosto, entre los altos paredones rocosos.
—Buscad ese arroyo fangoso de que habló Terry —aconsejó Viejo Papá a los jóvenes jinetes—. Debemos de estar ya muy cerca.
—¡Creo que ya lo estoy viendo! —anunció Pam, cuando hubieron recorrido un cuarto de milla más, después de un ensanchamiento del cañón.
La niña señalaba a la derecha del camino, donde un hilillo de agua corría entre las rocas. Desaparecía durante unos cien metros y brotaba de nuevo al otro lado de donde se encontraban los jinetes, para desembocar al fin en el Río Helado.
—¡Muy bien, Pam! Tienes muy buena vista —dijo Gina.
Todos los jinetes llevaron a sus caballos hacia la derecha, sin cesar de buscar con la vista a los vaqueros que habían perseguido a Terry y sus amigos. Pero no se veía a nadie entre los árboles casi enanos y la maleza que se criaba en la base del despeñadero.
Muy pronto se detuvieron junto al susurrante cauce, que en lugar de ser un arroyo transparente como lo son muchos en la montaña, tenía un color marrón fangoso.
—A lo mejor pasa por algún barranco arenoso por el otro lado de este despeñadero —sugirió Pete que, señalando una zona del cañón que quedaba en declive y llegaba hasta un paredón rocoso, añadió—: Vamos a ver en dónde nace este arroyo.
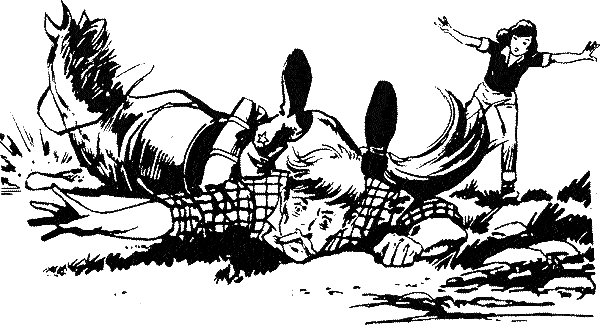
Viejo Papá les advirtió que debían avanzar en silencio para no llamar la atención de nadie que pudiera estar al acecho. Además, indicó el anciano, convenía pasar por el centro del arroyo, para no borrar otras huellas de herraduras que pudiese haber en el suelo.
Viejo Papá abrió la marcha. Su caballo ascendió por la pendiente, pero de pronto, resbaló en las húmedas piedras. Produciendo un ruido estremecedor, el animal cayó de lado y el viejecito quedó debajo de su montura. Los demás jinetes prorrumpieron en exclamaciones de alarma.
—Abuelito, ¿estás bien? —preguntó Cindy, bajando de su caballo para correr en ayuda del anciano.
El resto la imitó y encontraron al viejo vaquero retorciéndose de dolor, mientras el caballo se levantaba.
—¿Tiene usted alguna pierna rota? —preguntó Pete, mientras ayudaba a Viejo Papá a ir hasta un pedrusco, en donde se sentó.
—No. Estoy bien —repuso el anciano, todavía haciendo muecas de dolor—. Sólo un poco magullado.
—Volveremos a casa lo antes posible —declaró Pam—. En cuanto usted haya descansado un poco.
Viejo Papá se apresuró a protestar:
—Dejad que Pete vea antes dónde nace el arroyo. Esos sinvergüenzas —añadió el viejecito, ahora a media voz— pueden estar observándonos en este mismo momento.
Dejando a Viejo Papá con Ricky y Holly, Pete, Bunky, Cindy y las otras niñas mayores, avanzaron a pie por el lecho fangoso. El arroyo brotaba de una abertura en las rocas, que medía, aproximadamente, un metro y medio de altura y un metro de ancho.
—¡Zambomba! ¡Vaya hueco! —comentó Pete—. ¿Crees que conducirá a alguna parte, Bunky?
El muchachito del Oeste repuso con firmeza:
—Sólo hay una manera de saberlo.
—Pero no podemos dejar allí a Viejo Papá —objetó Cindy.
—Ni a Ricky y Holly —añadió Pam.
Volviéndose a mirar arroyo abajo, vieron que los dos hermanos estaban bañando el rostro de Viejo Papá con un pañuelo humedecido.
—Yo creo que están a salvo los tres —opinó Pete—. Vamos a inspeccionar.
Marchando al frente del grupo, Pete penetró en la separación rocosa y se encontró en un oscuro pasadizo, que describía una brusca curva, a la izquierda del lecho del arroyo. Después de avanzar una docena de pasos, Pete dio un silbido y se volvió a los otros.
—¡Mirad ahí!
Acababa de entrar en un subterráneo tan grande como una habitación amplia. Estaba iluminado por una resquebrajadura de la roca, a través de la cual se podía ver el cielo azul.
Uno a uno fueron entrando en la cavidad. Cuando sus ojos estuvieron acostumbrados a la escasa claridad, los jóvenes exploradores quedaron atónitos ante lo que estaban viendo. Colocados en el suelo de la cavidad había cajones de alimentos, trozos de tela, picos y palas.
—¡Hemos encontrado el escondite de la banda! —exclamó Bunky, sin poder dominar su nerviosismo.
—¡Mirad! ¿Veis lo que he encontrado? —llamó Pam, sosteniendo en alto un sombrero.
—¡Zambomba! Es viejo y de estilo español —declaró su hermano.
—Nadie lleva esos sombreros ahora —hizo saber Cindy.
Pete hizo chasquear los dedos, mientras decía:
—Debió de pertenecer sin duda a uno de aquellos ladrones que los hombres del sheriff no pudieron encontrar hace años.
—¡Y éste debió de ser su escondite secreto! —añadió Pam.
Gina miró a su alrededor, algo intranquila.
—Me gustaría saber dónde está la banda que utiliza este escondite ahora.
—Hay una salida por el otro lado —indicó Pete—. Puede que por ahí encontremos la solución a todo.
Con el corazón palpitante, el muchachito avanzó de puntillas por la superficie rocosa de la cueva.
En el paredón de enfrente había otro gran agujero y por él pudo ver Pete una mortecina claridad. Haciendo señas a los demás para que le siguieran, caminó cauteloso hacia la estrecha salida y de pronto, se detuvo.
Pete quedó mudo de asombro. Ante él aparecía un pequeño y cerrado cañón de unos pocos centenares de metros de longitud. En un lateral se había formado un recinto de alambrado. Y en su interior… ¡se encontraba una docena de cachorros de antílope!
Ahora Pete estaba totalmente estremecido de emoción y se volvió a los otros para decir en un susurro:
—¡Mirad eso! ¡Y no hagáis ruido!
Las niñas ahogaron gritos de sorpresa al contemplar el inesperado refugio. El paredón rocoso del pequeño cañón ofrecía un lugar perfectamente camuflado. En todas las resquebrajaduras abiertas en la roca crecían arbolillos y matorrales.
—Este sitio no puede verse ni desde un avión —reflexionó Bunky, que no salía de su asombro.
Guardando un silencio absoluto, el grupo escuchó con atención. Uno de los pequeños antílopes balaba lastimero. Luego, a lo largo del estrecho cañón llegó una voz de hombre.
—¡Eres estúpido, Murch! ¡Completamente estúpido! —decía la voz que arrancaba ecos en la pared rocosa.
—¡No me culpes de lo ocurrido! —protestó otro—. Estaba a punto de coger el oro cuando llegaron aquellos críos. Me escondí, para que no me vieran.
—¡Eres un inútil! —afirmó la otra voz—. ¡Nos llevará dos semanas volver a sacar tanta cantidad de oro!
—¡Debe de haber una mina de oro en el cañón! —tartamudeó Pete, incrédulo.
—Volveré a buscar a Viejo Papá —dijo Gina, empezando a retroceder por el hueco rocoso.
Sonaron algo más apagadas las voces que pronunciaban acusaciones continuamente. De pronto Pam exclamó en un susurró:
—¡Murch! ¡Ése fue quien robó la cartera de mamá en el motel!
—Ahora lo entiendo —repuso su hermano—. Quería evitar que viniésemos a Nevada.
De repente la voz de Murch sonó estremecida por la ira.
—¿Cómo te atreves a decir «ridículos disfraces»? ¡He hecho un trabajo magnífico! Cuando fui siguiendo a los Blair en Nueva York aparecía como cuatro personas distintas. Y en Shoreham volví a aparecer rubio.
Después de una breve pausa, Murch siguió diciendo, colérico:
—Y recuerda que después que me enteré de los planes de los Hollister a través de ese chico que se llama Brill, les di muchas inquietudes.
—Pero llegaron aquí, de todos modos —gruñó el otro, que tenía una voz profunda.
—Hasta me he convertido en una vieja y un viejo, por ti.
—Entonces, teníamos razón —susurró Pam, dirigiéndose a Cindy—. Era siempre la misma persona.
En la mente de Pam Hollister el misterio empezaba a aclararse. Aquellos hombres habían encontrado una mina de oro en el K Inclinada y estaban explotándola sin habérselo dicho ni pedido permiso al señor Blair. En aquel momento, apareció cojeando, Viejo Papá, a quien seguían por el pasadizo Ricky y Holly. Los ojos del vaquero quedaron redondos como globos al ver el escondite secreto.
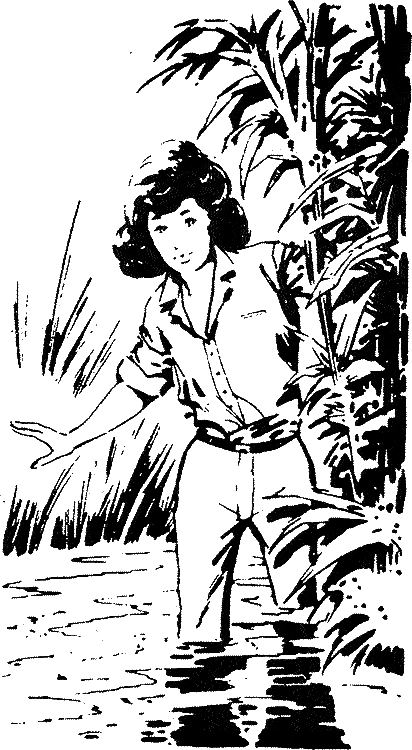
—Viejo Papá, tenemos que procurar verles bien —dijo Pete.
—Hay que volver, hijo —repuso el anciano—. Ya hemos hecho bastante solos. Ahora informaremos a las autoridades.
—¡Pero tengo que ver si uno de ellos es Dakota Dawson! —susurró Pete.
Él y Bunky se echaron al suelo y, arrastrándose, llegaron hasta un pequeño montículo. Abajo, en una pequeña depresión, había cuatro hombres sacando paletadas de tierra que iban echando en unos cubos de los que utilizan los mineros para lavar los materiales auríferos extraídos de las minas.
Uno de ellos, vestido de vaquero, era alto y de anchos hombros. El otro era bajo y ancho. El tercero, pequeño y enjuto, llevaba pantalones de montar, pañuelo a cuadros blancos y rojos en el cuello y un gorro picudo. Pero ahora no tenía el rostro de un viejo. Sus mejillas eran tersas y la mirada de sus ojos, penetrante. Pete le reconoció como Murch. Inmediatamente miró al cuarto cavador. Era grueso y tenía un bigote amarillento. ¡Ninguno de los cuatro era Dakota Dawson!
Después de observar bien a los hombres, Pete indicó a su compañero que debían retroceder. Pero, al arrastrarse hacia atrás, la mano de Bunky arrancó del suelo una piedra de regular tamaño que rodó por la pendiente, produciendo un ruido tan grande como si se tratase de un gran peñasco en el silencio del pequeño cañón.
Los cuatro hombres levantaron la vista y uno de ellos gritó instantáneamente:
—¡Nos estaban espiando!
Pete se puso en pie, exclamando:
—¡Vamos, Bunky! ¡Hay que escapar!
Los dos muchachitos corrieron con toda la rapidez de sus piernas, pero los cuatro hombres salieron en su persecución. Murch, veloz como un puma, alcanzó a los chicos y les aferró por la ropa, obligándoles a volverse frente a él.
Los tres fueron a parar al suelo en un barullo de piernas y brazos. Un momento después, Pete notó que una inmensa mano le asía por el cogote, obligándole a ponerse en pie.
—¿Quiénes sois? —le preguntó el hombre de los hombros poderosos.
—¡Yo te diré quiénes son! —gritó Murch—. ¡Son los chicos que robaron nuestro oro!