

—¡Los ladrones de antílopes! —Repitió Pete con incredulidad—. ¡Vamos a detenerles!
Jack y Smitty soltaron a los dos cachorros que habían marcado y todos regresaron al camión. Jack puso en marcha el motor, mientras su compañero colocaba detrás las redes y todos los demás ocupaban sus puestos. Smitty se colocó ante el volante y avanzaron veloces por la pradera.
Sentada en las rodillas de Viejo Papá, Sue ordenaba entre grititos:
—¡Más de prisa! ¡Más de prisa! ¡Tenemos que atrapar a los malos!
—Parece que se han apoderado de un «pronghorn» —declaró el viejo vaquero, mirando con los gemelos de Smitty.
—Pero nos han visto —repuso Jack—. Corren hacia la carretera.
—Creo que esta vez les alcanzaremos —afirmó Smitty, mientras el camión seguía su carrera, levantando nubes de polvo.
Sentados en la parte trasera, los seis niños daban gritos de aliento al conductor, mientras la distancia que separaba a los dos vehículos iba acortándose más, más…
—¡Van en un jeep! —anunció Pete, asomando la cabeza por uno de los laterales y recibiendo en plena cara una oleada de viento. Y un momento después el chico gritaba—: ¡Oh! ¡Han arrojado un antílope desde lo alto del jeep!
—¡Qué hombres tan malos! —se lamentó Pam, conteniendo un grito—. ¿Cómo pueden ser tan crueles?
Como los ladrones seguramente habían supuesto, el camión redujo la marcha, hasta detenerse. Un antílope muy pequeño yacía en el suelo, quejándose y sacudiendo las patas. Entre tanto el jeep embocó la carretera y corrió en dirección a las montañas Ruby.
Todos los ocupantes del camión salieron y Smitty se inclinó sobre el animalito, para palparle con cuidado las patas.
—No se ha roto ningún hueso —anunció—. Pero el pobre está magullado.
Su piel, muy delicada, se había llenado de desolladuras en el lado sobre el que había caído al suelo.
—Si tuviéramos agua caliente para bañarlo… —dijo Pam.
—Encontrarás una cantimplora de agua en el asiento trasero —le contestó Smitty.
Pam corrió a buscarla. Luego rasgó un pedazo del faldón de su blusa y lo humedeció para limpiar con ello al animalito. Pero aun después de la cura hecha por Pam el animal apenas podía sostenerse en pie. Se tambaleaba, como si estuviera mareado.
—Bueno, Smitty —dijo Jack, moviendo con desánimo la cabeza—. ¿Qué hacemos con el animal?
—Nosotros le cuidaremos hasta que se ponga mejor —se apresuró a decir Pam.
—Eso, eso —concordó Sue—. Nosotros sabemos cuidar animales porque tenemos un perro, un burro y muchos gatos.
Con una sonrisa, Smitty dijo:
—Bueno, Jack. Ésta es la mejor oferta que has recibido. De modo que lo mejor será que aceptes.
—Resulta un poco irregular —objetó el otro, que volviéndose a Viejo Papá preguntó—: ¿Quiere usted hacerse cargo de este cachorro?
—Pero, hombre. Si los niños cuidarán perfectamente del animal.
Entre los dos hombres cogieron con precaución al animal y le colocaron en la parte trasera del camión. Antes de subir con los demás, Pete examinó la polvorienta carretera.
—¿Qué estás buscando? —le preguntó Bunky.
—Las huellas dejadas por el jeep —repuso Pete—. Aquí hay algunas marcas, pero no se ve bien a dónde conducen.
Smitty, lo mismo que Bunky, sintieron curiosidad y estudiaron las marcas dejadas por el vehículo fugitivo.
—Llevan unos neumáticos muy hinchados —observó Pete—. ¿Por qué será?
—Para poder viajar bien por terrenos abruptos —opinó Bunky.
—Tengo una idea —exclamó Pete, haciendo chasquear los dedos—. Puede que lleven los neumáticos tan hinchados para que la policía no pueda identificar sus huellas.
—¡Arriba todos! —apremió Viejo Papá—. Tenemos que volver en seguida al rancho. El animal necesita una cura y un sitio caliente donde dormir.
Pete Saltó a la parte trasera del camión y el conductor llevó el vehículo hacia el rancho de los Blair.
En cuanto llegaron, Gina y Bunky le prepararon un lecho de paja en un rincón del granero y acostaron allí al pequeño antílope.
Ricky y Sue vigilaron al animal, mientras los demás corrían a la casa. Pam, Holly y Gina regresaron en seguida. Gina llevaba un biberón con leche caliente y Pam un tubo de ungüento. Mientras Pam extendía el ungüento sobre las heridas del animal, Gina introdujo la goma del biberón en la boca del animalito.
—¡Qué bien! ¡Ya bebe leche! ¡En seguida se va a curar! —exclamó Holly entusiasmada.
—Tenemos que ponerle un nombre —dijo Ricky.
Y Pam estuvo de acuerdo con el pecoso.
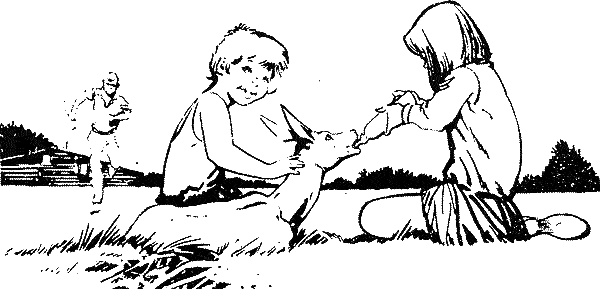
Se sugirieron varios nombres apropiados para un cachorro hembra de antílope, entre ellos «Saltarina» y «Muñequita».
Pam contempló soñadora al animalito, que había dejado de temblar y la miraba con sus ojos luminosos.
—¿No os parece bien «Estrella de la Pradera»? —preguntó la niña.
En aquel mismo instante el animal dejó caer el biberón y prorrumpió en una especie de débil balido.
—¡Qué risa! —exclamó Sue, perpleja—. ¡Ha «decido» sí!
—Es un nombre muy bonito, Pam —aseguró Holly.
También Gina estuvo de acuerdo con los demás, y dijo:
—La llamaremos «Estrella de la Pradera».
Seguían las niñas y Ricky cuidando del cachorrito cuando Jack y Smitty asomaron la cabeza por el granero para despedirse.
Entre tanto Pete había acudido directamente al teléfono para comunicar con la policía de Elkton. Preguntó si alguna de las patrullas había visto el jeep fugitivo. Cuando le contestaron negativamente el chico salió en busca del Viejo Papá. Le encontró junto al granero, limpiando con una almohaza uno de los caballos.
—Yo creo que debemos seguir la pista a esos hombres —opinó gravemente Pete—. No podemos dejarles tan tranquilos, después de lo que han hecho.
—Estoy de acuerdo contigo, joven detective. ¿Qué número de hombres te parece suficiente para hacer una redada?
—Yo creo que será mejor que vayamos unos pocos, en lugar de un gran grupo.
—Muy bien —asintió el anciano vaquero—. Será la primera cosa de que nos ocupemos mañana por la mañana.
—Bunky ha prometido ayudar a su padre mañana. Pero puede ir Ricky en su lugar.
A la mañana siguiente, como habían planeado, los tres jinetes se pusieron en camino, descendiendo a paso lento por la verde meseta, a lo largo de la senda ondulante que desembocaba en la carretera principal. Al cabo de media hora el anciano y los dos muchachitos llegaron al lugar en que el jeep se había desviado hacia la carretera.
—Aquí será mejor que nos separemos —aconsejó Viejo Papá—. Por ejemplo, vosotros dos podéis ir por un lado de la carretera y yo por el otro. Tenemos que encontrar el sitio en que esos truhanes volvieron a alejarse de la carretera, si es que lo hicieron.
De vez en cuando pasaba un coche por la carretera y grandes liebres corrían entre la artemisa. Pero los dos hermanos no prestaban atención a nada, más que a la franja lateral de la carretera.
Por fin llegaron junto a un pequeño saliente rocoso que se extendía hasta el borde de la carretera, por el lado que los niños inspeccionaban. Como Pete detuvo su caballo, Ricky preguntó, en seguida:
—¿Qué ves?
—Todavía nada —repuso Pete. Pero llamó a Viejo Papá para decirle—: Éste podría ser un buen sitio para desaparecer con el jeep, porque sobre la roca no quedan huellas.
—Has tenido una buena idea, vaquero —aplaudió el anciano, que ya estaba cruzando la carretera para unirse a los dos niños.
Conduciendo con mucho cuidado los caballos, los tres jinetes avanzaron sobre la abrupta franja rocosa. Al fin desapareció la roca bajo la arena y los arbustos de la pradera que se extendía hasta el pie de las montañas Ruby, a una milla de distancia de los jinetes. Pete desmontó para examinar atentamente el terreno y Ricky y Viejo Papá hicieron lo mismo. De repente, Ricky gritó:
—¡Mira, Pete! ¿Qué es esto?
Su hermano acudió corriendo. En la polvorienta tierra podía verse, aunque muy borrosa, la huella muy ancha, dejada por un vehículo. Pete anunció con entusiasmo:
—¡Viejo Papá, creo que hemos encontrado la pista!
Después de examinar las huellas con mucho interés el anciano exclamó:
—¡Que me embista un antílope, si lo que dices no es cierto! Poca huella dejan esos sinvergüenzas, con las ruedas tan hinchadas, pero a vosotros no han podido engañaros.
Otra vez a caballo, los tres siguieron las huellas, que empezaron a resultar más visibles en el próximo tramo, cuando el jeep había avanzado a más velocidad. Mientras cabalgaban uno al lado del otro, Viejo Papá sonrió, comentando:
—Hasta ahora nadie había logrado seguir la pista de estos individuos, pero gracias a vosotros ya lo hemos conseguido. Como dicen los vaqueros: «Cerebro en la cabeza, en los pies evita durezas».
A poco llegaron a una cuesta con un trecho lleno de juníperos. Detrás, un pinar adornaba de verdes tonos la falda de la montaña. No lejos de allí se oía gorgotear una corriente de agua.
—¿Qué es eso? —preguntó Pete, deteniendo su caballo.
—El río Helado —contestó el anciano, señalando a su derecha—. Discurre por el Cañón de los Cuatreros.
—Pues las huellas siguen esa misma dirección —observó Pete.
Muy pronto el grupo llegó ante un burbujeante arroyo de la montaña, que en su parte más ancha no medía más de cuatro metros. Mirando pensativo el cauce de agua, mientras se rascaba la cabeza, Ricky preguntó:
—¿A esto lo llaman un río?
—En el Oeste lo llamamos así —dijo, riendo, el viejecito—. Creo que vosotros, los del Este, lo llamáis arroyo.
Según explicó a los niños Viejo Papá, el Río Helado nacía en la cumbre de las montañas Ruby. Aunque empezaba como un simple hilillo de nieve derretida, iba reuniendo varios cursos de agua por el trayecto y acababa convirtiéndose en río de caudal considerable, al menos para él Oeste.
Siguiendo las huellas de neumáticos junto al arroyo, los tres jinetes ascendieron por la ladera hasta llegar a un claro. Pete, que iba delante, levantó la mano para indicar a los otros que guardasen silencio.
—¡Mire allí! —dijo en un cuchicheo a Viejo Papá.
A lo lejos se veía a un vaquero en pie junto a un pino.
—¡Es Dakota Dawson! —murmuró Pete.
—¿Nos ha visto? —preguntó Ricky.
—Creo que no.
Viejo Papá y los dos chicos llevaron sus caballos a la protección de unos árboles y a través del follaje observaron al vaquero. Dakota miraba fijamente algo que había en el árbol. Por fin fue hasta su caballo y después de montar, desapareció entre los bosques.
—¡Vamos! —dijo Pete, muy nervioso—. Hay que averiguar qué estaba mirando.
A los pocos minutos los tres llegaban junto al árbol y Pete ahogó una exclamación. En el tronco del árbol se había grabado toscamente una gran X.
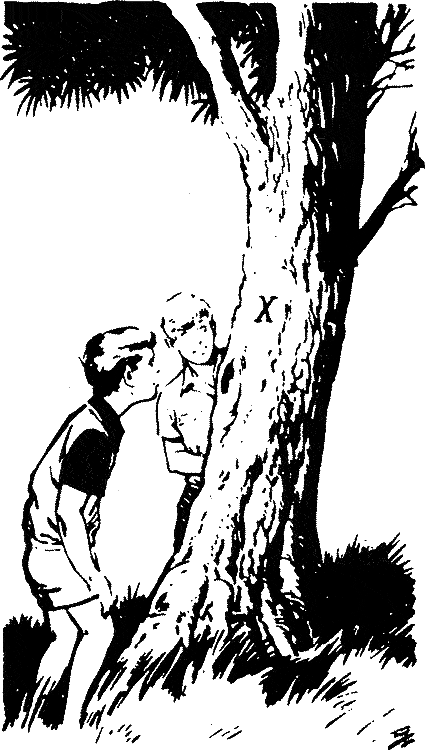
—¡Es un mensaje! —opinó el muchachito, que estaba asombradísimo.
—Y hecho recientemente —opinó Viejo Papá, después de observarlo con atención.
—A lo mejor lo ha hecho Dakota. ¿Por qué no le seguimos y se lo preguntamos? —dijo Ricky.
Pero Pete creyó que era más importante seguir las huellas dejadas por los neumáticos. Como Viejo Papá estuvo de acuerdo con él, los tres jinetes prosiguieron su búsqueda, avanzando siempre a orillas del arroyo. Inesperadamente las huellas describían una brusca curva a la derecha y desaparecían en el agua.
—El jeep cruzaría por aquí —dijo Pete.
Sin perder tiempo, cruzó sobre el caballo el cauce poco profundo y llegó a la otra orilla. Pero allí no se distinguía huella ninguna de neumático. Viejo Papá, que estaba mirando río abajo, tuvo una idea:
—Puede que esos sinvergüenzas hayan retrocedido con el jeep.
Y aconsejó que los tres regresasen lentamente por donde llegaron, buscando alguna huella indicadora del lugar en el que el vehículo pudiera haber salido. Pero, a pesar del interés que los tres pusieron, todo fue inútil.
—Esos ladrones deben de conocer trucos de magia —declaró Pete con descontento, mientras se aproximaban al claro.
—Ya que estamos aquí, lo mejor será que descansemos y dejemos beber a los caballos —propuso Viejo Papá.
Ricky condujo su caballo hasta el agua. Tras el niño, a varios palmos de la orilla, había una gran roca que se elevaba, formando una pequeña rampa. Muy cerca del final se distinguía un gran hueco que parecía una cueva.
«A lo mejor Dakota se ha escondido allí —pensó Ricky—. Iré a ver».
La gran roca no llegaba directamente al suelo sino que, a un metro y medio de la superficie, quedaba bruscamente cortada. Sin que los demás le vieran, Ricky se encaramó por aquella especie de precipicio y trepó por la pendiente. Había recorrido la mitad de camino cuando su hermano le vio.
—¿Adónde vas? —preguntó Pete, a gritos.
—En seguida bajo —fue toda la respuesta del pequeño.
Al llegar a la boca de la cueva, Ricky se internó por ella, arrastrándose. Cautelosamente fue poniéndose en pie. La cueva era mucho más grande y más oscura de lo que él había imaginado.
Con toda precaución y sigilo, el pequeño dio unos pasos, pero al momento quedó helado por lo que acababa de ver. ¡En las profundidades de la cueva brillaban dos ojos amarillentos! El corazón del pobrecillo Ricky saltó con fuerza dentro de su pecho. Ya había empezado Ricky a retroceder cuando un poderoso gruñido arrancó ecos en toda la cueva.