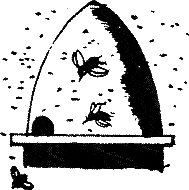
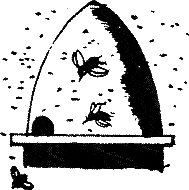
—¡Murch es el ladrón! —exclamó Pete, examinando la inicial rota.
—¡Tenemos que descubrirle! —decidió Pam, con los ojos brillantes de indignación.
A continuación, los dos hermanos trataron sobre la mejor manera de actuar.
—No creo que debamos ir a la comisaría —opinó Pete—. Si encontramos a alguien que nos lleve hasta allí, podemos cruzarnos con Murch que esté regresando aquí.
Los dos acordaron que lo mejor era esperar a que Murch y la señora Hollister regresasen con el policía.
—Así podremos descubrirle antes de que entre en su coche —dijo el chico.
Colocaron dos sillas a la entrada de sus habitaciones y se sentaron a esperar.
—¿Por qué nos hará todo esto ese hombre? —preguntó Pam.
—A lo mejor es enemigo de los Blair y quiere evitar que nosotros les ayudemos a resolver el misterio.
Mientras Pete y Pam esperaban, con la mirada fija en la carretera, Holly, Ricky y Sue correteaban por la hierba de detrás del motel. Cuando llegaron a un trecho lleno de margaritas Holly y Sue se agacharon y recogieron unas cuantas, para formar un ramillete con que obsequiar a su madre. Luego siguieron en dirección a las colmenas. Sue se acercó para contemplar a un grupo de insectos que revoloteaban ante la colmena, antes de entrar.
—¡Mirad qué «perciosa» es la puertecita! —exclamó la pequeña, señalando con el dedo.
Al momento una abeja se posó en su dedito y Sue dio un grito al recibir una picadura.
—¡Le ha pasado algo a Sue! —exclamó Pam, asustada.
Pete se puso en pie de un salto y seguido de Pam, corrió en ayuda de la pequeñita. Descendieron por la superficie cubierta de hierba y muy pronto estuvieron al lado de Sue, que levantaba su dedito con aire de mártir. Pero era cierto que el dedo se le había puesto rojo e inflamado.
—Necesitamos un poco de lodo —dijo Pam que sabía muy bien lo que convenía hacer en aquellos casos, porque no era la primera vez que a los Hollister les picaba una abeja.
—Aquí hay —anunció Ricky, señalando una pequeña cañada fangosa, rodeada por tres bonitos sauces.
Todos corrieron allí y vieron cómo nacía una pequeña fuente. Inclinándose, Pam cogió un puñadito de fango, lo puso en el dedo de Sue y se lo vendó con el pañuelo.
—¿Ya estás mejor? —preguntó Holly, sonriendo.
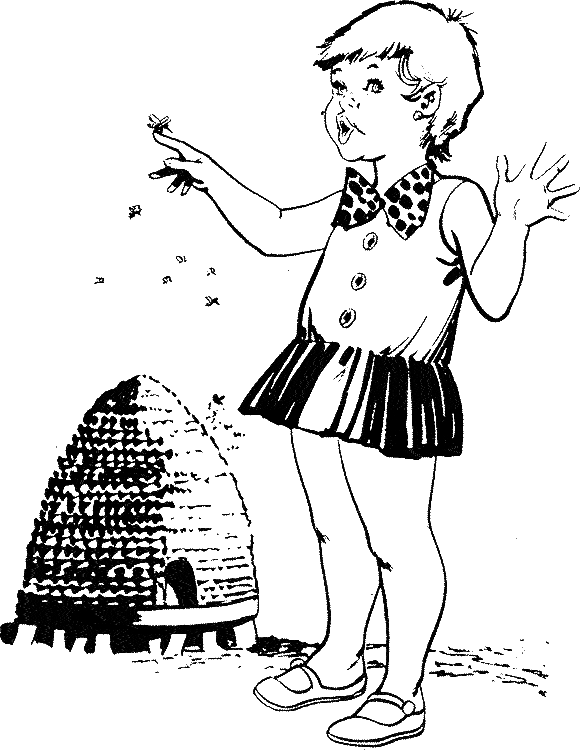
—Ya no me duele —declaró la pequeñita, secándose las lágrimas con el revés de la mano—. Sólo hace unas cosquillas.
Los cinco hermanos ascendieron por la pendiente. Cuando dieron la vuelta a la esquina del motel Pete lanzó una exclamación de sorpresa. La señora Hollister había regresado y estaba hablando con el policía, pero ni el señor Murch, ni su coche se veían por parte alguna.
—¡Mamá! —gritó Pam, corriendo junto a la señora Hollister—. ¿Adónde ha ido el señor Murch?
Con una sonrisa, la madre contestó:
—Todo está arreglado, hijita. El señor Murch ha admitido que había cometido una equivocación y ha pedido disculpas. No hace más que unos minutos que se ha ido.
—¡Pero, mamá, si es el ladrón! —declaró Pete—. ¡Mira esto!
Metiendo la mano en su bolsillo, Pete sacó la inicial de plata, perteneciente a la desaparecida cartera de su madre.
—¿Dónde habéis encontrado esto? —preguntó el policía.
—En el coche de Murch.
Sin decir nada más, el oficial fue al coche patrulla y dio por radio las señas de Murch, para que se le detuviera. Cuando volvió, empezó a buscar en el lugar en que había estado aparcado el coche de Murch.
—¿Está usted buscando la cartera? —inquirió Pete.
—Sí —asintió el oficial—. Los ladrones no suelen quedarse con esas pruebas comprometedoras. Por lo general se desprenden de ellas lo antes posible.
Al oír aquello, Ricky fue corriendo a la oficina del motel y estuvo revolviendo en la papelera. A los pocos minutos volvía a salir, gritando:
—¡La he encontrado! ¡Aquí está tu cartera, mamá!
El policía se acercó inmediatamente al pequeño y examinó la cartera en la que seguía adherida el resto de la inicial rota.
—Aquí no hay ningún dinero, señora Hollister —informó el oficial— pero todo lo demás está intacto.
El hombre se echó hacia atrás la gorra y murmuró:
—Me gustaría saber qué motivos tenía ese hombre para obrar así.
—El robo, naturalmente —dijo la señora Hollister.
—Hay algo más —opinó Pete—. ¿Por qué se le ocurriría chocar con nuestro coche y echarte la culpa a ti, mamá?
—Puede que intente hacerles renunciar a su viaje, por algún motivo —sugirió el oficial—. ¿Quién puede desear tal cosa?
—Yo creo que nadie —repuso la señora Hollister—. Además, tomamos la decisión de hacer el viaje tan de improviso que sólo la familia y unos pocos amigos están enterados de ello.
Ricky y Holly intercambiaron una mirada. Y cuando el oficial se hubo marchado, Ricky contó a su familia lo que les dijera Joey respecto a un hombre que le hizo preguntas sobre los Hollister.
—A lo mejor es verdad que un hombre le hizo preguntas sobre nosotros, y Joey le habló del viaje que íbamos a hacer.
—Y seguramente Murch es el hombre que habló con Joey —adujo Ricky.
—Entonces Joey hablaba en serio cuando dijo que íbamos a tener líos en este viaje —comentó el mayor de los hermanos.
La señora Hollister estaba pensativa y un poco más tarde expidió una preocupada carta a su marido, contándole lo ocurrido. Luego fueron todos a cenar al restaurante del motel. Cuando acabaron y regresaban a sus habitaciones, se encontraron con el policía.
—Se ha encontrado el coche de Murch abandonado en una carretera a cuarenta millas de aquí. En realidad, el vehículo no le pertenecía —explicó el oficial—. Lo alquiló en Colorado.
—Tengo ganas de que atrapen en seguida a ese hombre tan malísimo —dijo Holly.
—Lo intentaremos —prometió el oficial, que añadió—. Ya hemos dado la alarma en varios estados.
A la mañana siguiente la señora Hollister firmó un cheque para reponer el dinero que le habían quitado y reanudaron el viaje. Después de varias horas de recorrer la despejada y fresca pradera, empezaron a ascender por las laderas de las Montañas Rocosas.
Durante todo el día la señora Hollister miró repetidamente por el espejo retrovisor y Pete tampoco dejó de mirar con insistencia para atrás, por si alguien les seguía. Pero no se veía ningún coche sospechoso, ni distinguieron el menor rastro del señor Murch.
Cansados, pero llenos de emoción por encontrarse ya cerca de Nevada, los Hollister pasaron la noche en un pequeño hotel situado en una cañada. Y al amanecer ya volvían a estar en camino.
—Con un poco de suerte, llegaremos a Elkton al anochecer —= dijo la señora Hollister.
Mientras avanzaban bajo la brillante luz del sol, Ricky gritó de pronto:
—¡Canastos! ¿A dónde se han ido todos los árboles?
El cambio en el paisaje había ocurrido de una manera tan gradual que nadie recordaba con exactitud cuándo habían dejado de verse los árboles y los verdes campos.
En todas direcciones se veía una vasta extensión de tierra yerma, bordeada por las nevadas cimas de las montañas. En lugar de los grandes árboles de antes, se veían grupos de juníperos enanos, artemisa y retama. Ante los viajeros, la carretera se convirtió en una estrecha faja que formaba constantes ondulaciones, hasta desaparecer en el horizonte.
—Ya estamos en el salvaje Oeste —anunció Pete, entusiasmado.
Siguieron viajando varias horas, hasta que llegaron a una bifurcación. El sol reverberaba en el cartel indicador y la señora Hollister tuvo que reducir la marcha para poder leerlo.
—Elkton a la derecha —informó Pam.
—No. A la izquierda —rectificó Ricky.
Atendiendo a lo último que le habían dicho, la señora Hollister tomó el camino de la izquierda. Aunque un momento después preguntaba:
—¿Estás seguro, Ricky?
—¿Por qué no volvemos, para asegurarnos? —propuso Pam.
—Puede que me haya equivocado, mamá —admitió el pecoso.
—No perdamos tiempo —apremió Pete—. Si nos hemos equivocado, pronto lo veremos.
La señora Hollister condujo la furgoneta a lo largo de cinco o seis kilómetros. La carretera era buena, pero no llegaba ningún vehículo desde la otra dirección.
Mientras Pam empezaba a fruncir la frente con extrañeza, Sue exclamó:
—¡Un animalito nos está persiguiendo!
Todos volvieron la cabeza y vieron que un esbelto animal de largas patas, corría por la carretera, detrás del coche.
—¡Debe de ser un antílope! —exclamó Pete, que se fijó en el color canela del cuerpo del animal, el vientre blanco y el contraste blanco y negro de la cara.
Apenas se veían los dos cuernecilloa que tenía el animal junto a cada una de las puntiagudas orejas.
—¡Corre, mamá, a ver si le ganas! —pidió Ricky.
La carretera se había estrechado y la señora Hollister no conducía entonces a más que unos sesenta kilómetros por hora. El antílope continuó persiguiendo al vehículo durante un rato y al fin se reunió con otros graciosos animalitos de su misma raza, que correteaban entre la artemisa a varios metros de la carretera.
—¡Qué bonitos son! —comentó emocionada, Pam.
—Pero yo no veo a los hijitos —protestó Sue.
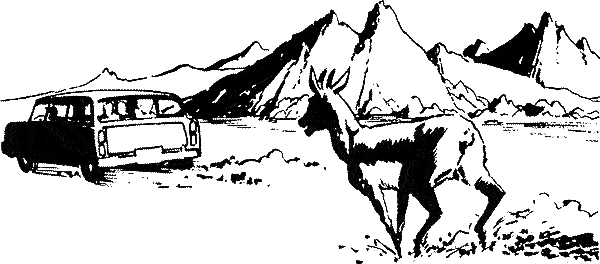
La madre acababa de detener el coche y, volviéndose hacia su hija, declaró:
—Creo que tenías razón, Pam. Tú, Ricky, tendrás que aprender a leer carteles.
—Pero es que yo sabía que íbamos a ver un antílope —bromeó el pícaro Ricky, que siguió mirando hacia atrás, con la barbilla apoyada en el respaldo del asiento.
Pete, que iba sentado junto a su madre, se volvió y pasó la mano por el cabello rojizo del pequeño, que quedó completamente despeinado.
—De todos modos —dijo Pam cuando llegaban de nuevo a la bifurcación—, lo hemos pasado muy bien, perdiéndonos por este camino.
Después de una comida rápida en un pequeño restaurante de la carretera, los Hollister subieron a la furgoneta y continuaron el viaje. Todos los niños mantenían los ojos fijos en el paisaje, invadido de artemisa, por si volvían a descubrir algún ciervo, pero no apareció ningún ser viviente en la zona desierta por donde iban cruzando.
A las tres de la tarde llegaron los viajeros a una población cuyo nombre se leía en un letrero de la entrada: Salt Creek. En la calle principal había tiendas a ambos lados y unos cuantos coches aparcados diagonalmente junto al bordillo. Cuando la señora Hollister detuvo la furgoneta ante un semáforo, Ricky con los ojos muy abiertos, quedó contemplando un edificio de la acera de enfrente, donde decía: «Oficina del Sheriff».
—¡Oooh! —se admiró el pecoso—. ¡Mirad! ¡Igual que en la televisión!
Mientras el pequeño hablaba, se encendió la luz verde y la furgoneta volvió a ponerse en marcha. Y en el mismo momento, la puerta de la oficina del sheriff se abrió. Un hombre mal vestido salió corriendo, se sentó al volante de un coche viejo y, describiendo una curva en forma de U, salió a toda velocidad por la carretera, delante de los Hollister.
—¡Mamá! —gritó Holly—. ¡Es un fugitivo y está escapando!