

Holly lanzó otro agudo grito al sentir que la cadena le oprimía los tobillos. Valientemente, intentó Ricky hacer mover la cabra en dirección opuesta, pero el animal era casi tan grande como él.
—¡Ayúdame, Joey! —pidió a voces.
Pero el otro no tenía ninguna intención de hacerle caso. Muy al contrario, se mantuvo a buena distancia, observando y riendo.
Por suerte, los gritos de Holly llegaron hasta el granjero que estaba plantando tomateras en un campo cercano. El señor Johnson llegó corriendo y preguntó:
—¿Qué ocurre?
—¡Mi hermana ha quedado enredada en la cadena! —explicó Ricky que sentía un susto enorme.
—Quieto, «Billy» —dijo apaciguador, el granjero, hablando con la cabra, mientras soltaba la cadena del collar. Cuando vio libre a Holly, Joey dio media vuelta y corrió hacia la cerca. Viéndose libre, la cabra «Billy» descendió por la ladera a un alegre trote, hasta que vio a Joey que corría. Inmediatamente «Billy» bajó la testuz y corrió a más velocidad, dispuesta a embestir al chico.
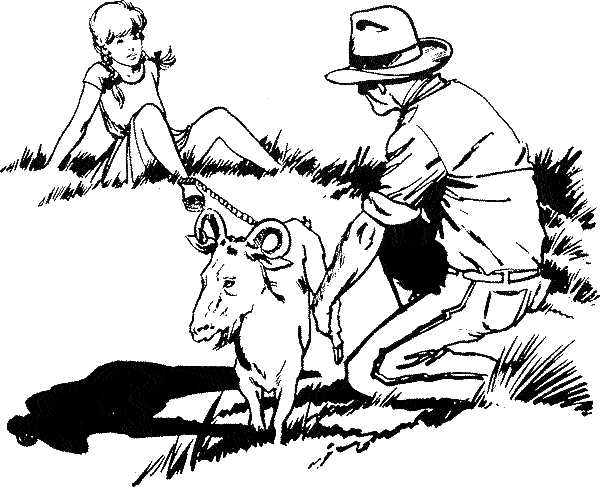
—¡Corre, Joey, corre! —gritó Ricky, compadecido.
Joey miró por encima de su hombro. Abriendo mucho los ojos con expresión de susto, redobló la carrera, pero la cabra era más veloz que él.
En el momento en que Joey llegaba a la cerca, «Billy» le alcanzó con los cuernos en la parte posterior de los pantalones. Joey saltó por los aires, yendo a aterrizar con gran estrépito al otro lado de la cerca. Ricky se estremeció e hizo una mueca, mientras comentaba:
—¡Canastos! ¡Ha debido de hacerse daño!
Y siguió observando a Joey que se alejaba cojeando.
—Ahora, explicadme qué estabais haciendo en mis pastos —pidió el señor Johnson, mientras ayudaba a Holly a levantarse.
Ricky explicó lo que Joey les había dicho sobre los antílopes y acabó declarando:
—No teníamos que haberle creído. Nos ha engañado.
—Bien. Venid conmigo para que la niña se dé un baño de pies en agua fría —dijo, amablemente, el granjero.
Los dos descendieron por la ladera, pasaron ante el granjero y entraron en la cocina de una atractiva y vieja casa de campo. El señor Johnson llamó a su esposa y ella llenó un barreño de agua fría, mientras Holly se quitaba los zapatos y los calcetines, para bañarse los pies.
—Muchas gracias —dijo la niña—. Son ustedes buenísimos.
—¿Qué os parece? ¿Os comeréis unas galletas con un vaso de leche de cabra? —preguntó la cariñosa señora Johnson.
Holly y Ricky afirmaron repetidamente con vigorosos cabeceos. La señora les sirvió unos grandes vasos de fresca y cremosa leche y un plato lleno de pastas hechas con harina de avena.
—Siento mucho haber saltado la cerca y molestado a sus cabras —dijo gentilmente Holly, después de hacer desaparecer con la lengua el espléndido bigote que la leche le había dejado.
—Y yo también —afirmó su hermano—. ¡Canastos! ¡Qué bueno está todo!
La señora Johnson secó a la niña los pies y pronto los dos hermanos estuvieron preparados para marcharse. El granjero les acompañó hasta la salida de la cerca y, después de despedirles, fue a buscar a «Billy» para atarla de nuevo a la cadena.
Más tarde los pequeños explicaron su aventura con las cabras, Pete y Pam aseguraron que sentían mucho lo ocurrido a su hermana y también a Joey.
—Pero no tenéis que preocuparos por no haber visto antílopes —dijo Pam—. Ya los veremos en el Oeste.
—¿Cuándo nos vamos? —preguntó Ricky.
—Mañana por la mañana. De modo que conviene que os acostéis temprano —dijo la señora Hollister.
A las seis de la mañana siguiente todos estaban levantados. Metieron las últimas cosas en las maletas, y Pete y Ricky fueron sentándose en ellas para poderlas cerrar. «Domingo», «Zip», «Morro Blanco» y sus hijitos se quedarían en la casa, donde el señor Hollister se encargaría de ponerles la comida diariamente.
A las ocho y media todas las maletas estaban en la furgoneta y la familia se hallaba dispuesta a marchar. Las niñas besaron y abrazaron a su padre, prometiéndole ir enviando postales durante el trayecto.
Cuando el vehículo se ponía en marcha, Pam vio a Joey Brill que llegaba a paso lento, desde el final de la calle.
—¡Adiós, Joey! —se despidieron los cinco hermanos, cuando la furgoneta pasó junto al chico.
—¡Ja, ja! Vais a tener líos en este viaje —gritó con maligna expresión Joey.
—¿Qué habrá querido decir? —preguntó Pete, mientras su madre conducía ya hacia la carretera.
La señora Hollister opinó que no podía tratarse de otra cosa más que de una ocurrencia momentánea del chico que seguía siendo tan poco amable como siempre.
La predicción de Joey no resultó ser cierta… al menos durante los dos primeros días de viaje. Toda la familia pasó horas felices, mientras atravesaban las montañas orientales y recorrían las largas pistas de automóviles, abiertas en los estados del centro del país. Para las dos primeras noches la señora Hollister eligió dos moteles que tenían piscina para que, por la mañana, los niños pudieran darse una refrescante zambullida.
Pero el tercer día no resultó tan apacible. A media tarde el cielo se cargó de nubes, empezó a llover copiosamente y muy pronto los limpiaparabrisas no pudieron despejar los cristales.
La señora Hollister detuvo el vehículo a un lado de la carretera y esperaron a que cesase m, tormenta.
El coche que iba tras ellos hizo lo mismo.
Cuando cesó la lluvia, la señora Hollister reanudó la marcha y el coche de detrás la imitó.
—Hoy debemos buscar un motel temprano —dijo Pam—. Debes de estar cansada.
—Tienes razón —repuso la señora Hollister.
Era poco más de las cuatro y empezaban a aparecer tramos de un intenso azul en el cielo. La señora Hollister detuvo la furgoneta ante un moderno motel. Estaba construido a un lado de la carretera y el terreno de la parte posterior, que formaba una suave rampa, estaba lleno de cajas.
Cuando toda la familia tuvo las maletas en sus habitaciones, Holly se asomó a la ventana que daba a la parte posterior.
—Mamá, ¿qué son aquellas cajas? —preguntó.
—Son panales. Los propietarios del motel se dedican a cultivar miel, para venderla a los turistas.
Ricky y Pete entraron en la habitación que ocupaban su madre y sus hermanas. El pequeño declaró:
—¡Canastos! ¡Cómo me gusta este sitio!
—Es muy bonito —concordó Pam.
La niña estaba ante una ventana abierta, junto a la cual había un escritorio y sobre él varias postales.
—Voy a escribir una nota a papá —dijo la señora Hollister, que abrió su bolso para coger la pluma y al mismo tiempo sacó la cartera nueva, donde llevaba algunos sellos.
—Dile a papá que le mandamos un montón de besos —encargó Holly, mientras su madre empezaba a escribir.
Luego la señora Hollister abrió la cartera, sacó un sello y se le ocurrió dejar el bonito portadocumentos de piel sobre el repecho interior de la ventana. De pronto, mientras abría el bolso para guardarlo todo, la mano de un hombre apareció por la ventana.
Pam dio un grito de miedo, pero la señora Hollister quedó tan aterrada que no pudo ni moverse.
Fue Pete quien se decidió a actuar con rapidez. Se acercó corriendo a la ventana y agarró los dedos del hombre en el momento en que se cerraban alrededor de la cartera.
—¡Quieto, ladrón! —gritó Pete, indignado.
Pero, con un poderoso empujón, el hombre se desprendió de Pete que cayó de espaldas. En aquel mismo instante, se oyó cómo alguien huía a la carrera. Cuando Pete se puso en pie y se asomó a la ventana, ya no se veía a nadie.
—¡Dios mío! —murmuró la señora Hollister, que se había puesto muy pálida.
—No te preocupes, mamá —la tranquilizó Pete—. Nosotros encontraremos al ladrón.
El chico salió corriendo de la habitación, seguido de Pam, Holly y Ricky. Pete se encaminó directamente a las oficinas del motel, para informar de lo sucedido. El director del motel, un hombre de edad, con cabellos grises y gafas de montura dorada, ayudó a los niños a buscar por todas partes, pero no pudieron encontrar a nadie. Al cabo de un rato, la señora Hollister y Sue se unieron a la búsqueda, pero todo fue inútil. Cuando acompañó a la familia a sus habitaciones, el director pidió disculpas a la señora Hollister por el desagradable incidente.
—Telefonearé a la policía —prometió.
—Iremos con usted —se ofreció Pete—. Puede que encontremos alguna pista en la oficina.
Pete, Pam, Holly y Ricky marcharon tras el director. Mientras el hombre llamaba a la comisaría, los niños estuvieron mirando por la silenciosa habitación.
Acababa el director de colgar el auricular, cuando sonó un fuerte chasquido en la fachada del motel.
—¡Zambomba! —exclamó Pete—. ¡Un coche ha chocado contra nuestra furgoneta!
—¡Cielos! —exclamó el director, saliendo de la oficina—. ¿Qué será lo próximo que ocurra?
La parte posterior del vehículo de los Hollister tenía una gran abolladura, hecha por el morro de otro coche que se había hundido en él. También la señora Hollister corrió a ver qué había sucedido. Un hombre bajo y calvo, de muy poca estatura, salió del coche, sacudiendo furiosamente las manos.
—¡Han retrocedido de repente y se han abalanzado sobre mi coche! —gritó el hombre, acusador.
—¡Qué mentira tan gordísima! —se escandalizó Holly—. ¡Mamá no ha hecho eso!
La señora Hollister quedó aturdida, ante aquella falsa acusación, y sólo pudo murmurar:
—Desde luego, yo no he hecho tal cosa. Estaba en mi habitación.
En aquel momento llegó en un coche patrulla el policía a quien había telefoneado el director del motel. En cuanto le vio salir del coche, el hombre calvo se aproximó al oficial, diciendo:
—Le pido que arreste a esta mujer. Mire cómo ha dejado mi coche.
El policía se acercó a la señora Hollister y preguntó:
—¿Me permite su licencia de conducción?
—No la tengo. Acaban de robarme los documentos.
El hombre calvo dejó escapar un gruñido de desprecio.
—¡Bonita historia! No creo que esta mujer haya tenido nunca permiso de conducción.
—¿Cómo se llama usted? —preguntó Pete al desconocido.
—Murch. Otis Murch —repuso el calvo, metiendo la mano en su bolsillo.
Inmediatamente sacó su cartera y mostró la licencia de conducción. Al examinarla, el policía comentó:
—Veo que es usted de Colorado.
Pete se dirigió inmediatamente a la parte posterior del coche. Era cierto; la matrícula era de Colorado. Pam se acercó a su hermano para decir:
—Parece el mismo coche que pasó por delante de nosotros cuando a los Blair se les deshinchó la rueda.
—Y puede que sea el mismo merodeador que vio Indy —repuso Pete.
—Pero, como no estamos del todo seguros, será mejor no decir nada a la policía.
Entre tanto, el policía estaba diciendo a la señora Hollister:
—Me temo que tendrá usted que acompañarnos a la comisaría y darnos detalles sobre el robo.
—Dudo mucho que haya existido robo —gruñó el señor Murch—. Deberían multarla por no llevar licencia.
—¡Es usted un embustero! —acusó muy decidido, Ricky.
La señora Hollister sonrió, diciendo:
—Le acompañaré a comisaría, oficial, si el señor Murch va también.
—¡Claro que iré! —declaró a gritos el grosero señor Murch—. ¡Iré a explicar cómo se ha abalanzado usted sobre mi coche!
Sue y Holly se habían echado a llorar, y Pam las rodeó con sus brazos para consolarlas.
—Esperaremos aquí hasta que vuelvas, mamá —dijo Pete—. Yo cuidaré de todos.
El señor Murch hizo retroceder su coche hasta aparcarlo al lado del vehículo de los Hollister. Luego él y la madre de los niños entraron en el coche de la policía que inmediatamente emprendió la marcha.

—No lloréis —pidió Pam a las pequeñas—. ¿Por qué no jugáis a algo?
—Tengo una idea —anunció Pete—. ¿Por qué no vais a examinar los panales?
—Eso es —asintió Ricky—. Venid, niñas.
Los tres pequeños corrieron por la pendiente de la parte trasera del motel, mientras Pete y Pam quedaron mirando el coche del señor Murch.
—Este hombre es muy malo —dijo gravemente Pam.
—Hace todo esto para algo, y voy a averiguar para qué —declaró Pete.
El chico miró por la ventanilla delantera del coche, pero no vio nada sospechoso. Luego ojeó el asiento trasero. En él brillaba algo.
—Pam, mira.
Mientras llamaba a su hermana, Pete abrió la portezuela posterior y se agachó para recoger el objeto que brillaba.
Al verlo, Pam quedó sin aliento.
—¡Pete! —exclamó—. ¡Si es una inicial rota de la cartera de mamá!