

—¿A que nadie adivina lo que ha pasado con mi pelín? —exclamó Sue, desafiante.
Mientras su hermana daba alegres saltos por el comedor, Pam cerró los ojos, incrédula.
—¡Sue! ¿No te habrás cortado el pelo?
—Además se lo ha teñido —recalcó el travieso Ricky, que miraba con admiración a su hermanita, pensando «¡qué ocurrencia tan divertida!».
—¡Ja, ja! ¡Os he engañado! ¡Os he engañado! —canturreó la pequeña—. Llevo una «piluca».
De un tirón se quitó la peluca y la señora Hollister, al ver de nuevo los rizos claros de su hijita suspiró tranquilizada.
—¡Vaya diablejo! —rió Pete—. Esta vez nos ha engañado a todos.
—¿De dónde has sacado esa peluca? —quiso saber Pam.
—La he encontrado —repuso Sue alegremente, y entregó la peluca a Ricky para que se la probase.
—¿Dónde estaba? —preguntó Pete.
—Junto al bordillo.
Como si el encontrarse pelucas fuera una cosa que ocurriera todos los días, la pequeñita dejó de interesarse por el asunto y se echó en el plato una buena cantidad de buñuelos que roció con almíbar.
—¡Pero, Sue, si esto es muy importante! —exclamó Pete, escandalizado ante la indiferencia de su hermana—. ¿En qué sitio exacto estaba?
La pequeña se entretuvo en mascar un sabroso buñuelo, antes de contestar:
—En el camino del jardín, a la derecha.
Los Blair estuvieron observando en silencio, hasta que Bunky exclamó:
—¡Cuernos largos! ¡Puede que la peluca sea una pista!
—Es lo que yo estaba pensando —declaró Pete—. Mamá, ¿nos dejarás salir en cuanto acabemos el desayuno?
—Claro, hijo.
Unos momentos más tarde Pete se levantaba de la silla y hacía señas a Pam, Bunky y Gina para que le siguieran. Muy pronto los cuatro estuvieron en la parte delantera de la casa, buscando en el lugar en que Sue había encontrado la peluca.
—Yo apostaría algo a que se le cayó al hombre que nos estaba espiando —declaró Pete.
Pam concordó con su hermano y añadió:
—Puede que en Nueva York sólo os siguiera una persona. A lo mejor llevaba varios disfraces.
Gina no se mostraba muy de acuerdo.
—Una de las personas era una mujer —objetó la niña—. ¿Tú crees que algún hombre se pondría faldas?
Con un olímpico encogimiento de hombros, Pete repuso:
—Puede que sí. Pero a mí no me gustaría.
Los Hollister creyeron que sería oportuno acudir al oficial Cal para que hiciese una investigación. Pete telefoneó al joven oficial que a los pocos minutos llegó en un coche patrulla.
—Puede tratarse de una buena pista, Pete —dijo el oficial, cogiendo la peluca oscura—. Pero lo más fácil es que el merodeador de que me hablasteis esté a muchas millas de distancia.
El oficial prometió hacer pesquisas con respecto a la peluca, para averiguar dónde había sido vendida, aunque seguramente llevaría tiempo enterarse.
Entre tanto, los Blair se estaban preparando para reanudar su viaje a Nevada. Cuando estuvieron fregados los platos del desayuno. Pam y Holly ayudaron a su madre a preparar unos bocadillos para los viajeros.
Holly extendió mantequilla sobre las rebanadas de pan y su madre acabó de hacer los bocadillos, que Pam fue envolviendo con papel encerado para luego colocarlos en una caja de cartón. La señora Hollister incluyó en la caja fruta, un frasco de refresco y vasos de cartulina, y llevó la caja a los Blair cuando ya tuvieron las maletas en el coche y se acomodaron en los asientos.
—Muchas gracias, señora Hollister —dijo Gina.
Y Bunky, sonriendo, añadió:
—Ya estoy deseando que llegue la hora de comer.
—No olviden —dijo el señor Blair antes de poner el coche en marcha— que deseamos que vayan todos a visitarnos y a resolver los misterios que nos rodean.
Tanto los señores Hollister como sus hijos dieron las gracias a los amables visitantes del Oeste por su invitación.
—No puedo asegurar que vayamos —dijo el señor Hollister.
—Quisiera que nos volviéramos a ver algún día —declaró Pam, esperanzada.
—Claro que nos veremos —repuso Gina muy convencida, asomándose por la ventanilla para dar un beso a la señora Hollister.
—¡Adiós! ¡Adiós! —gritaron todos, sacudiendo repetidamente las manos, mientras el coche desaparecía calle abajo.
Cuando unos minutos más tarde el señor Hollister marchó al Centro Comercial, recordó a Pete y Ricky que debían recortar el césped del jardín. Los dos muchachitos fueron al garaje en busca de las tijeras podadoras y la máquina corta-césped.
Pam y Holly subieron al tercer piso para limpiar las habitaciones en que habían dormido sus invitados Sue fue tras ellas, llevando bajo el brazo al gatito «Humo», como si se tratase de un bolso.
Mientras extendía en una de las camas una sábana limpia y la remetía por los lados, Pam dijo:
—Tengo una idea, Holly.
—Ya sé —quiso adivinar Holly—. Quieres escribir una carta a Bunky.
—No, tontina. No es eso. —Después de ahuecar las almohadas y colocarlas en la cama añadió—: Por si fuéramos al Oeste, ¿no estaría bien que regalásemos a mamá una cartera nueva para el carnet de conducir?
—¡Sí, sí! ¡Tienes razón! —concordó Holly, ayudando a su hermana a alisar la colcha.
—¿Tenéis bastante dinero? —preguntó Sue que estaba sentada en una silla, acunando al gatito.
—Yo tengo algo de dinero en la hucha cerdito —dijo Pam.
—Y yo también —añadió Holly.
—Pues vamos «in siguida» a comprarlo —resolvió Sue, dejando en el suelo al gatito que, corriendo como una flecha, fue a reunirse con «Morro Blanco» en el sótano.
Las niñas corrieron a sus dormitorios, donde cada una tenía en su mesa tocador una hucha en forma de cerdito. El de Sue era blanco con puntitos rojos. El de Holly era doble de tamaño y tenía un gran hocico. La hucha que Pam cogió de su tocador era azul y adornada con flores. Cuando la niña empezaba a sacar sus ahorros, sus hermanas llegaron a la habitación. Todas se colocaron delante de la cama y empezaron a sacudir sus huchas, haciendo caer las monedas. Cuando el repiqueteo que producían las monedas al caer concluyó, la colcha quedó cubierta de monedas, que Pam se apresuró a contar.
—Seis dólares y cincuenta y nueve centavos —anunció Pam, cuando tuvo las monedas reunidas en un montoncito.
—Con tanto dinero podremos comprar una cartera preciosísima —opinó Holly.
Sue encontró una bolsita de papel marrón y Pam guardó ahí el dinero. En seguida las tres niñas bajaron veloces las escaleras y corrieron a la puerta.
Cuando Ricky las vio encaminarse a la calle, detuvo la ruidosa máquina corta-césped y preguntó:
—¿A dónde vais con tanta prisa?
—Es un secreto —respondió Holly, arrugando la naricilla.
—Entonces, voy con vosotras —resolvió el pequeño.
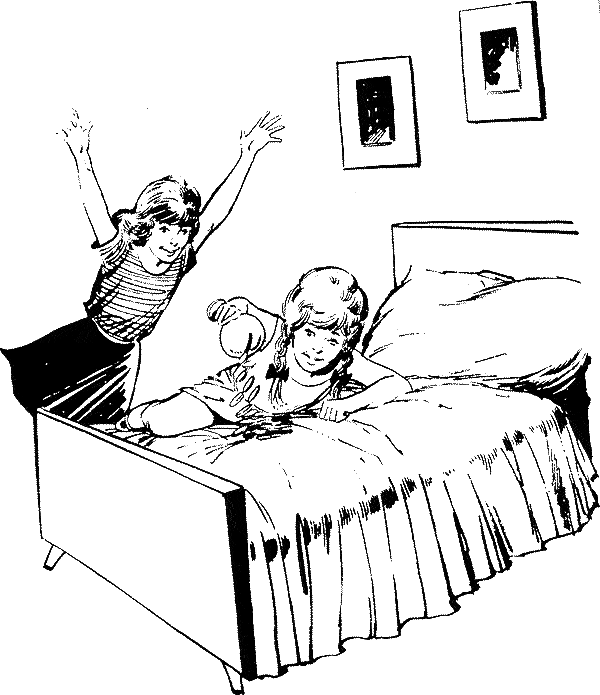
Pero Pete, que estaba en cuclillas, recortando la hierba de los bordes del camino, intervino, diciendo:
—No tengas tanta prisa. Antes tenemos que acabar nuestro trabajo, Ricky.
Ricky ojeó la bolsa marrón y preguntó qué había dentro, pero Pam no quiso decírselo. Por lo tanto el pelirrojo tuvo que resignarse y poner de nuevo en marcha la máquina corta-césped con la idea de acabar pronto y poder seguir a sus hermanas para enterarse de su secreto.
Pam, Holly y Sue, dándose la mano, caminaron veloces a la sombra de los árboles, hacia el centro comercial de Shoreham. Cuando estaban a medio camino, apareció por una esquina Joey Brill que las detuvo, preguntando:
—¿Dónde están esos amigos vuestros, de vestidos tan ridículos?
—Se han ido —contestó Pam, siguiendo su camino.
Joey se colocó al lado de ella, diciendo:
—Venía a vengarme de ti por lo que me habéis hecho con «Domingo». Pero te perdonaré si me das caramelos.
—¿Qué caramelos? —preguntó Pam con asombro.
—Los que llevas en esa bolsa marrón.
—No son caramelos —dijo Holly—. Es…
—Si no son caramelos, ¿qué son?
Pam no contestó al insoportable camorrista. Apretó el paso, sin soltar a Sue, y mirando a un extremo y otro de la calle por si veía a alguien que pudiera ayudarla. Pero en aquellos momentos no pasaba nadie.
—Muy bien —masculló malhumorado Joey—. Si no me enseñáis lo que hay en la bolsa… ¡yo mismo lo veré!
Y sin explicaciones, arrancó la bolsa de manos de Pam y cruzó corriendo la calle.
—¡No te vayas! ¡Qué malísimo eres! —gritó Pam, saliendo en persecución del chicazo.
En aquel momento por el extremo de la calle aparecieron Pete y Ricky, montados en sus bicicletas. Viendo lo que había ocurrido, los dos hermanos se levantaron de sus sillines y pedalearon furiosamente. Muy pronto alcanzaron a Joey que corría por la acera.
Pete saltó de su bicicleta y se situó junto al camorrista. Joey retrocedió para esquivar a Pete y se apresuró a cruzar. Pete le alcanzó en el centro de la calzada, le cogió por la espalda y empujó al chico al suelo. Entretanto la bolsa de papel se rompió y las monedas rodaron por el asfalto.
Pete y Joey siguieron enzarzados y rodaron por el suelo. Pete era el que estaba debajo cuando rodaron hasta el bordillo, contra el que se golpeó la cabeza.
—¡Uff!
Momentáneamente atontado, Pete soltó a Joey. El mayor de los chicos se puso en pie y corrió calle abajo. Muy pronto estuvo lejos de Ricky.
Mientras, Pete se levantó y se frotó la dolorida cabeza.
—¡Zambomba! —murmuró con una media sonrisa—. ¡He visto las estrellas!
—¡Y has salvado nuestro dinero! —gritó Holly—. De prisa. Tenemos que recogerlo.
Ricky, viendo que no podía alcanzar al camorrista, regresó junto a sus hermanos y les ayudó a recoger todas las monedas. En aquel momento se aproximaron varios coches, y Ricky tuvo que colocarse en plena calzada y levantar la mano igual que un guardia de tráfico, para obligarles a detenerse, mientras Pete y las niñas acababan de recoger el dinero.
—Pueden seguir —dijo luego—. Pero avancen con calma.
Muy serio, el pecoso dio un silbido e indicó a los coches que siguieran su avance.
—Podría ser un buen guardia de la circulación, ¿verdad, Pam? —preguntó el pequeño a su hermana, la cual se había sentado en el bordillo a contar el dinero.
No faltaba más que una moneda de veinticinco centavos. Pete buscó en su bolsillo y dio a su hermana una moneda de esa cantidad.
—Ya tenéis lo que se había perdido.
—¿Nos contaréis ahora el secreto? —preguntó Ricky.
—Está bien —asintió Pam—, pero no se lo digáis a mamá. Es una sorpresa para ella.
Al enterarse de los planes de sus hermanas, los dos chicos sonrieron, diciendo que era una buena idea. Pam guardó el dinero en su pañuelo, que ajustó con varios nudos. Ricky y Pete sirvieron de escolta a sus hermanas, hasta el centro de la ciudad, montados en las bicicletas, y luego regresaron a casa.
Aquella noche, al llegar a casa, el señor Hollister felicitó a los dos muchachos por lo bien que habían recortado el césped. Estaba aún en la ventana, admirando el trabajo de los chicos, cuando Pam llamó a todos a cenar.
Estaban acabando el postre cuando Pam hizo una seña a Holly y un guiño a Sue. La chiquitina, levantándose de la silla, fue a colocar ante su madre un pequeño paquete.
—¡Vaya! ¿Qué es esto? —preguntó con asombro la señora Hollister.
—Un regalo —informó Holly.
—Una cosa que vas a necesitar para cuando hagamos el viaje al Oeste —añadió Pam.
—Hijos, no me gusta desilusionaros, pero no podemos hacer ese viaje a Nevada —dijo la madre.
—Bueno. Pero si lo hiciéramos, lo necesitarías —repuso reflexivamente Holly.
La madre abrió el paquete y contuvo una exclamación de sorpresa al ver el elegante portadocumentos de cuero negro con las iniciales EH, de Elaine Hollister.
—¡Qué precioso trabajo en plata! —comentó la madre, examinando las letras—. Y me gusta mucho la cartera. ¡Cuántos departamentos para llevar vuestras fotografías!
Muy contenta, se levantó y fue a besar a cada uno de sus hijos. Un momento después sonaba el teléfono y Pete acudió a responder.
—¿Diga?… Sí, señor Blair. Llamaré a papá.
Pete entregó el auricular a su padre que saludó:
—Hola, Ken.
La conversación duró varios minutos. Cuando colgó, el señor Hollister volvió a la mesa sonriendo y sacudiendo repetidamente la cabeza.
—No nos tengas intrigados, papá —dijo Pam—. ¿Qué quería el señor Blair?
—Insiste en que vayamos a visitar el K Inclinada.
El señor Hollister siguió diciendo que el señor Blair había telefoneado recientemente a su casa, enterándose de que en los últimos días la situación misteriosa había empeorado.
—Más luces misteriosas y más robos de antílopes —concluyó el señor Hollister.
—Entonces, ¿podremos ir, papá? —preguntó Ricky, zalamero, acercándose a rodear con su brazo los hombros de su padre.
—Realmente, ahora tengo demasiado trabajo en la tienda.
—Podría llevarnos mamá —apuntó Pete, con una risilla—. ¡Y ahora que tiene la cartera nueva!…
La familia se enzarzó en comentarios sobre el posible viaje y los niños hicieron sus súplicas cada vez más insistentes. Hasta que la señora Hollister declaró:
—Es una buena oportunidad. ¿Te parece bien que sea yo la que acompañe a los niños?
—¡Hurra! ¡Viva mamita! —gritó sonoramente Holly.
—Estoy seguro de que podrás arreglártelas sola —repuso risueño el señor Hollister, cuando cesaron los palmoteos de sus hijos.
—Me llevará un par de días prepararlo todo —dijo la madre—. Entretanto, podemos telefonear al señor Blair diciendo que vamos.
Al día siguiente, Pam y su madre estuvieron muy ocupadas disponiendo las cosas para el largo viaje. Sue las miraba, entusiasmada, escoger las ropas que cada niño podría necesitar. Pete fue al Centro Comercial para ayudar a su padre y Ricky y Holly se sentaron en el embarcadero, a orillas del lago.
—Estoy deseando ver Nevada —dijo el pecoso.
—¿Y por qué no jugamos al rancho K Inclinada, mientras esperamos? —propuso su hermana.
Oyeron, entonces, chapoteos en el agua y al volver la cabeza vieron a Joey que se aproximaba en una canoa.
—¡Vete de aquí o llamaré a Pete! —advirtió Ricky.
—¿Por qué no somos amigos y jugamos? —propuso el chicazo.
Amablemente, Holly informó:
—Nosotros vamos a jugar al rancho K Inclinada. Está en el Oeste y nosotros vamos a ir allí.
—Me parece estupendo —declaró Joey, amarrando ya su embarcación—. Contadme más cosas.
Y cosa extraña, Joey escuchó cortésmente, mientras Ricky y Holly revelaban sus planes. Por fin dijo:
—Apuesto lo que queráis a que conozco a alguien que también vosotros querríais conocer. Y hasta sé dónde encontrarle.
—¿Sí? ¿De quién hablas? —preguntó Ricky.
—De un hombre. Me detuvo en la calle, después que tuvimos aquella pelea, y me preguntó por vosotros.
—¿Por qué? —preguntó inmediatamente Holly—. ¿Qué quería?
—¡Canastos! —exclamó el pecoso con los ojos muy abiertos—. ¡Otra vez ese curioso!
—¡Ja, ja, ja! —rió Joey—. No tenéis de qué asustaros. Os he gastado una broma.
Ricky y Holly se miraron, inquietos.
—Entonces, ¿es mentira lo que has dicho? —preguntó la niña, mirando dudosa a Joey.
—Claro —contestó el chico, que parecía empeñado en no mirarla a la cara—. Vamos. Juguemos al K Inclinada.
—Pero no tenemos vacas… ni antílopes —objetó Ricky.
—El señor Johnson, el granjero, tiene algunas. Vamos, saltad a mi canoa que os llevaré allí. Está muy cerca. En la primera curva del lago.
—No, no. Nosotros iremos en las bicicletas y nos encontraremos luego —propuso Holly, que seguía desconfiada.
Joey se avino al trato y, después de saltar a la canoa y desatar la cuerda, empezó a remar.
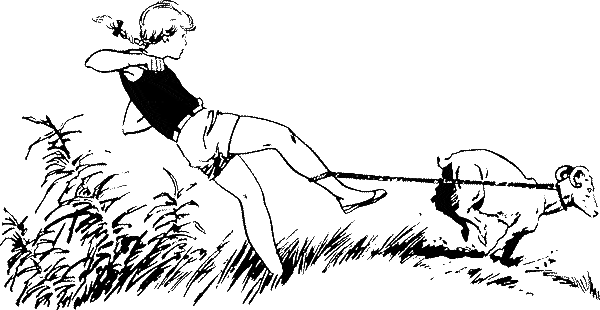
Ricky y Holly montaron en sus bicicletas y pedalearon en dirección a la granja de Johnson, que se encontraba en la ladera de una montaña, a poco más de una milla de distancia. Como llegaron antes que Joey, se detuvieron a esperarle.
Luego los tres saltaron una cerca de alambrada y cruzaron una zona de pastos. Sujetos a largas cadenas, había varios animales alimentándose.
—¿Veis los antílopes? —preguntó Joey.
—¡Pero si sólo son cabras! —protestó Ricky.
—¡Qué más da! —replicó Joey, retorciéndose de risa—. También tienen cuernos y cuatro patas.
A Holly no le molestó la broma. Le gustaban los animales y se acercó a una de las cabras para acariciarla. Pero mientras lo hacía el animal echó a andar en círculo, alrededor de la niña, arrastrando su cadena sobre la hierba.
—¡Cuidado, Holly! ¡Te vas a enredar en la cadena!
La niña dio un salto y la cadena pasó bajo sus pies, pero la cabra siguió moviéndose en veloces círculos y Holly quedó apresada.
—¡Socorro! ¡Socorro! —gritó la pobre niña.
La cadena fue tensándose alrededor de sus piernas, mientras gritaba de nuevo, pidiendo ayuda, Holly cayó al suelo.