

Ricky Hollister se inclinó hacia delante para hablar junto a una de las tensas orejas del burro.
—Estate quieto, «Domingo». De lo contrario ¿cómo quieres que Pam y yo veamos las placas de matrícula?
—¡Aaaah! —rebuznó «Domingo».
Pam, que iba sentada en el animal, detrás de su hermano, se echó a reír al oír la contestación de «Domingo». Luego anunció:
—¡Ahí viene uno de Wisconsin!
Pam y Ricky habían salido con «Domingo» a las afueras de Shoreham y se encontraban a un lado de la carretera principal. Se entretenían contando los coches extranjeros que pasaban por allí, veloces como una flecha.
Ricky tenía ocho años, era pelirrojo y su naricilla respingona estaba cubierta de pecas. Pam, de diez años, tenía el cabello largo y ondulado y sus ojos castaños estaban en aquellos momentos fijos en el siguiente coche que se aproximaba a toda velocidad.
De repente. «Domingo» decidió cruzar la carretera.
—¡Eh, quieto! —gritó Ricky, alarmado.
El miedo dejó a Pam sin voz, cuando «Domingo» dio dos pasos más y se detuvo en el centro de la calzada.
Los dos hermanos palmearon las ancas del burro, pero el animal siguió sin moverse. El coche que se aproximaba redujo un poco la marcha; por fin, con gran chirrido de frenos, se desvió a un lado de la carretera.
Las puertas del coche se abrieron de golpe. Del asiento delantero salió un hombre alto, de buen aspecto. Mientras él se encaminaba al burro, dos niños bajaron desde el otro asiento y quedaron a un lado de la carretera.
El hombre dio unos golpecitos a «Domingo», al tiempo que gritaba:
—¡Vamos! ¡Sigue tu camino!
Obediente, el burro cruzó la carretera. Al saltar al suelo, al mismo tiempo que lo hacía Ricky, Pam se fijó en otro coche que avanzaba lentamente. La niña pudo reconocer que llevaba matrícula de Colorado. Pero inmediatamente dirigió su atención al hombre que acababa de salvarles. Por primera vez advirtió la niña que el hombre vestía como las gentes del Oeste.
—Muchas gracias —dijo Ricky—. Nos ha salvado usted la vida.
—Nunca se pueden predecir las reacciones de los burros —sonrió el hombre—. Dejad que me presente. Soy Ken Blair y éstos son mis hijos, Bunky y Gina.
El muchacho tenía unos doce años, era delgado y huesudo, con el cabello negro y la piel tostada. Pam calculó que Gina tendría unos once años. Lo mismo que su hermano, llevaba pantalones tejanos, camisa de colorines y sombrero vaquero de ancha ala.
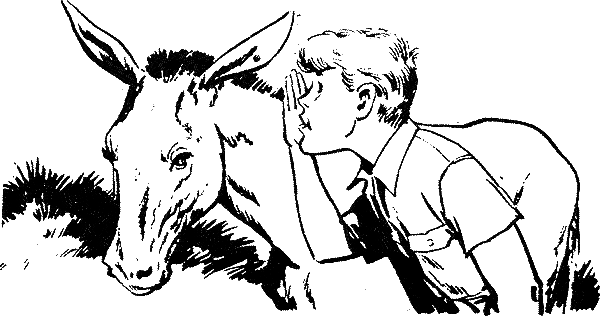
Pam y Ricky se presentaron y Pam añadió:
—Vivimos aquí, en Shoreham.
Según hablaba, la niña señaló en dirección a su casa que estaba a orillas del lago de los Pinos.
—Nosotros somos de Nevada —explicó Gina—. Vivimos en el rancho K Inclinada, cerca de Elkton.
El señor Blair añadió que habían estado en Nueva York y ahora hacían el viaje de regreso.
—Me alegro de que mi coche tenga buenos frenos —declaró, con una risilla, y señaló la rueda posterior del vehículo que estaba deshinchada.
—Hemos oído el estallido —dijo Ricky—. Lo sentimos mucho, señor Blair. Pero yo le ayudaré a cambiar el neumático.
Mientras el ranchero, Ricky y Bunky empezaban a manipular en el coche para cambiar el neumático, Gina acarició el cuello de «Domingo» y se entretuvo hablando con Pam.
—Nosotros tuvimos una vez una aventura en el suroeste —dijo Pam—, pero nunca hemos estado en Nevada.
—Pues os gustaría mucho —aseguró la niña forastera—. Nuestro rancho está al pie de las montañas Ruby.
—De todos modos, a nosotros, nuestra casa también nos gusta. ¿Quieres venir a verla, Gina?
La niña se volvió a su padre para preguntar:
—¿Puedo ir a casa de Pam, mientras vosotros cambiáis el neumático, papá?
—Puedes ir, siempre que no sea demasiado lejos.
—No. No está lejos —aseguró Pam.
Las dos niñas saltaron a lomos de «Domingo» y mientras cruzaban un campo, en dirección al lago, Pam preguntó a Gina:
—¿Habéis ido a Nueva York como turistas?
—No. Fuimos a causa de un misterio.
—¡No sabes cómo me gustan los misterios! —exclamó Pam—. Ese misterio tuyo ¿es un secreto importante?
—Creo que puedo contártelo.
Pero, antes de que Gina hubiera tenido tiempo de decir nada más, dos chicos avanzaron corriendo hacia las niñas.
—¿Son amigos tuyos? —preguntó Gina.
—No. Amigos no —repuso Pam.
Y explicó a Gina que el más alto de los dos chicos era Joey Brill quien, como Gina pudo comprobar, casi siempre fruncía el ceño en un gesto agresivo. El otro era Will Wilson, que solía acompañar a Joey, y entre los dos gastaban jugarretas malintencionadas a todo el mundo.
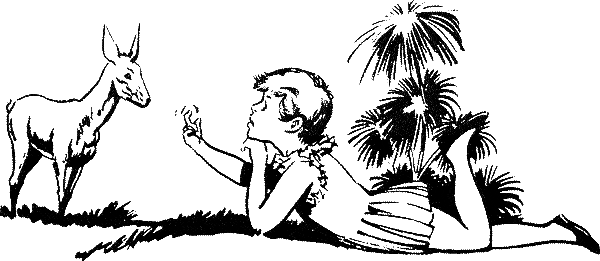
—¡Pam, espéranos! —gritó Joey, mientras él y Will corrían hacia el burro.
—¿Qué quieres, Joey?
—Dar un paseo a lomos de «Domingo» —exigió el chicazo.
—Ahora no. Voy a llevar a Gina a casa.
—¡Ja, ja! —se burló Will—. ¿Dónde has encontrado a esa imitación de chica vaquero? No creo que viva por aquí.
—No seas grosero —protestó Pam—. Gina vive en un rancho de Nevada.
—Entonces, está acostumbrada a caminar —declaró Joey.
Y sin previo aviso agarró a Pam por un brazo y la obligó a bajar de lomos de «Domingo». Al mismo tiempo, por el otro lado, Will hacía bajar a Gina. Mientras las dos niñas protestaban, los chicos subieron al burro, Will colocado hacia delante, Joey mirando hacia atrás. Entonces Will gritó:
—¡Arre, «Domingo»!
Asustado, «Domingo» emprendió el trote, perseguido por Pam y Gina.
—¡Deteneos! ¡Devolvedme mi burro! —pidió a voces Pam.
Sus nerviosas palabras llegaron a oídos de los que estaban en la carretera. Ricky levantó la vista y comprendió en seguida lo que había sucedido.
—Discúlpeme —pidió el pecoso—. ¡Tengo que ocuparme de esos camorristas!
—Seréis dos contra uno. Eso no está bien —dijo Bunky—. Deja que yo te ayude.
—¡Estupendo! Vamos.
—¡Nada de puñetazos, Bunky! —ordenó el señor Blair.
—Bien, papá.
Antes de marcharse con Ricky, Bunky fue al asiento trasero del coche y cogió una larga cuerda.
—¡Un lazo! —exclamó Ricky.
—Siempre llevo alguno preparado —repuso Bunky, mientras corría al lado de Ricky, en dirección al burro.
Por fortuna, en aquel momento «Domingo» tuvo otra de sus insospechadas ocurrencias, lo que dio a Ricky y a Bunky la oportunidad de alcanzarle.
—Hacedles bajar de «Domingo» —pidió Pam, al ver acercarse a su hermano y a Bunky.
—¿No te parece que esos renacuajos han crecido ya bastante? —preguntó Joey, arrugando la frente.
Bunky no dijo nada, pero hizo un nudo corredizo en la cuerda. Al hacerlo girar sobre su cabeza el lazo fue haciéndose cada vez más ancho.
—Esto, en el Oeste, se llama un lazo Madre Hubbard —explicó Bunky—. ¡Es un lazo de los más grandes!
Comprendiendo lo que iba a suceder, Joey y Will sacudieron las ancas de «Domingo» y el burro volvió a correr. Bunky echó el lazo, que ondeó por los aires y descendió alrededor de los dos chicos.
Inmediatamente Bunky tiró de la cuerda, y los dos chicazos quedaron fuertemente unidos por la espalda, igual que dos hermanos siameses.
—¡Suéltanos! —gritó Joey, furioso.
Mientras «Domingo» pateaba, nervioso, Joey y Will fueron bajados, a tirones, del lomo del animal.
—¡Uuuuf! —gruñó Joey.
—¡Ay, mi nariz! —se lamentó Will.
Los chicos se libertaron, con dificultad, de la cuerda y muy indignados se pusieron en pie. Pero estaba bien claro que habían perdido la batalla. Los dos retrocedieron. Joey levantó los puños amenazadores hacia Bunky, mientras gritaba:
—¡Me vengaré de ti! ¡Y de todos los Hollister!
En cuanto él y Will desaparecieron de la vista, Pam y Ricky dieron las gracias al pequeño vaquero.
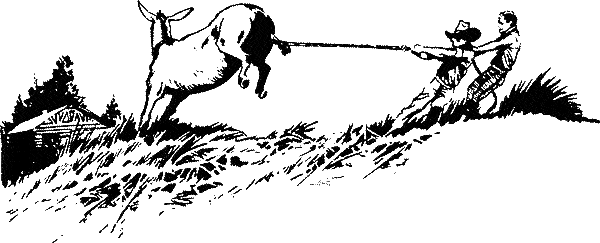
—¡Canastos! ¡Qué bien sabes manejar el lazo! —dijo Ricky, ponderativo.
—El Viejo Papá me enseñó —repuso el niño.
—¡Pero si tu padre no es viejo! —dijo Pam, molesta de que Bunky tratase sin respeto al señor Blair.
Bunky y Gina se echaron a reír y explicaron que el Viejo Papá Callahan era un vaquero que trabajaba en el rancho K Inclinada.
—Si le conocierais, le tomaríais cariño —aseguró Gina.
En aquel momento el señor Blair les llamó desde la carretera anunciando que la rueda estaba ya arreglada y se marchaban.
—Pero si todavía no habéis visto nuestra casa —dijo, tristemente, Pam—. ¿No podría vuestro padre acompañaros para verla?
—Se lo preguntaré —dijo Gina.
Ella y su hermano volvieron junto al coche, seguidos de Ricky.
—Está bien. Si tantas ganas tenéis de ir… —contestó el señor Blair, mientras se limpiaba las manos en un trapo—. Tal vez también podamos lavarnos allí.
Ricky subió al coche y orientó a los forasteros sobre el camino a seguir hasta la casa de los Hollister, mientras Pam montaba en «Domingo». Como la niña tomó un atajo, llegó a su casa unos segundos antes que el coche de Nevada, y condujo a «Domingo» al establo que el animal tenía en el garaje inmediato a la casa.
—¡Cuernos largos! —exclamó Bunky, cuando el coche embocó el camino del jardín—. ¡Vaya sitio más bonito!
Al salir, los forasteros quedaron contemplando la coquetona casa de tres pisos. Estaba rodeada de prados verdes y gran cantidad de árboles proporcionaban varios trechos de sombra. La parte trasera de aquellos terrenos estaba a orillas del lago.
—Es una casa encantadora —declaró el señor Blair—. No nos iría mal ese agua en Nevada, el estado con más sequías de toda la Unión.
Pam se adelantó para anunciar a sus padres la llegada de los visitantes. El señor Hollister, un hombre alto y atlético, estaba leyendo el periódico en la salita. Su esposa, bonita y de cabello moreno, se encontraba en la cocina preparando la cena.
—Comprendo que esto es algo muy fuera de lo corriente —dijo el señor Blair con una sonrisa de disculpa, después que se hicieron las presentaciones—. Somos totalmente desconocidos y no tenemos derecho a irrumpir así en esta casa.
—No se sabe lo que son desconocidos en nuestra casa —repuso el señor Hollister, tendiendo la mano al recién llegado. Y su sonrisa se acentuó al añadir—: Los amigos de los niños son amigos nuestros. Y como tenemos cinco hijos ¡contamos con infinidad de amigos!
—Es cierto. Celebramos conocerles —dijo la señora Hollister que salió de la cocina quitándose el delantal—. Éste es Pete, nuestro hijo mayor.
El muchachito de doce años, con el cabello pelirrojo cortado a cepillo y chispeantes ojos azules, avanzó unos pasos para estrechar la mano de los recién llegados. Luego fue presentada Holly. Mientras se retorcía una de sus trencitas castañas, la pequeña de seis años saludó, sonriente.
En aquel momento, la pequeñita Sue Hollister entró corriendo en la casa, seguida de «Zip», el perro pastor. Sue tenía el cabello corto y rizado y las piernas gordezuelas. Al ver que había forasteros, corrió a refugiarse en los brazos de su padre.
—Papi, yo «quero» un sombrero de vaquera, como ése —dijo en un cuchicheo.
A los pocos minutos Sue había perdido su timidez y tomó a Gina por la mano.
—¿Quieres ver mis muñecas? Están arriba, en mi habitación.
—Sí, sí, enséñamelas.
Las tres hermanas Hollister acompañaron a Gina a lo largo de las escaleras alfombradas, mientras los chicos quedaban en la sala con los padres.
—Hollister… Hollister —repitió el señor Blair, pensativo—. Cuando yo jugaba a fútbol en el colegio había un jugador con este nombre en el equipo Estado.
El señor Hollister se removió nervioso en su silla, diciendo:
—¡Era yo!
—¿Jugaba como medio izquierda?
—Claro.
—¿Y ganó un trofeo el año en que el Estado fue campeón?
—¡Exacto!
—Yo era guardameta de mi equipo —explicó el señor Blair—. Me resultó duro perder aquel partido, John.
Pete, Ricky y Bunky escuchaban con la boca abierta de par en par. ¡Cómo les gustaría llegar a ser más adelante unos campeones de fútbol como lo habían sido sus padres!
—¡Zambomba! —exclamó Pete—. Cuéntanos algo de ese partido, papá.
El señor Hollister se levantó, fue hasta el sofá y tomó un almohadón.
—Más valdrá que os haga una demostración —dijo—. Vamos, Ken, mostraremos a estos chicos cómo jugábamos.
Entregando el almohadón a Ricky, el señor Hollister añadió:
—Tú serás el delantero centro.
—Y yo seré el delantero centro en el equipo de papá —se apresuró a ofrecerse Bunky, mirando a Ricky que se había colocado en el centro de la sala.
—¡Magnífico! —exclamó el señor Blair con entusiasmo.
Ricky arrojó a su padre el almohadón que se desvió a un lado.
—¡Papá! ¡Cuidado! —advirtió Pete, viendo a su padre tropezar en la lámpara situada en un extremo de la mesa.
El señor Hollister cogió la almohada, pero la lámpara se tambaleó en dirección al suelo.
¡Bunky Blair dio un salto, intentando salvar la lámpara!