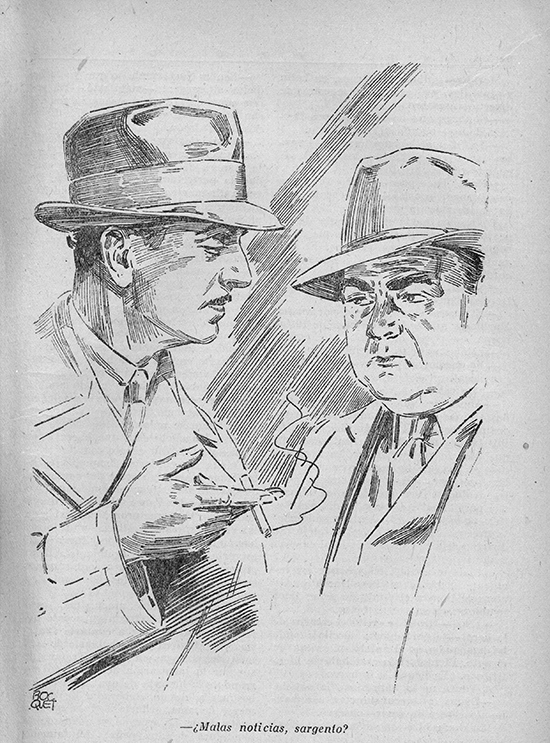
EL HOMBRE MUERTO
(Sábado, 18 de mayo, a las 11 de la noche)
Descendimos los amplios peldaños de piedra y, al llegar a la calle, marchamos hacia Oriente. En la Séptima Avenida detuvo Vance bruscamente un taxi y dio al chofer la dirección de la casa del Fiscal del distrito.
—A estas horas habrá regresado ya de su ronda de actividades políticas —me dijo, mientras el auto corría hacia la parte baja de la ciudad— y se va a burlar despiadadamente de mí porque vuelvo de mi aventura nocturna con las manos vacías. No sé por qué he sentido esta noche extraño desasosiego en la anchura del café Domdaniel. Es posible que tenga la culpa el sargento y que yo haya recordado inconscientemente, mientras estaba en el comedor, los poco galantes cumplidos que anoche le dirigió. Está lo mismo que en otros tiempos. ¿Por qué, pues, habré rememorado el famoso veneno de los Borgia mientras engullía pulcramente el fricandeau y me bebía el Chateau Haut-Brion? No es imposible, claro está, que en el transcurso de los años me aprisionen los tentáculos de la duda de que se ha visto libre, hasta hoy, mi ánimo confiado… ¡Eh, para, para!
El taxi se detuvo con violenta sacudida ante el pequeño edificio de departamentos, y sin pérdida de tiempo entramos en el que ocupaba el Fiscal.
Markham salió a recibirnos, en balín y zapatillas, y al vernos dio muestras de divertido asombro.
—Supongo que no seréis nuevos Hermes alados —manifestó, bromeando.
—No traemos ningún caduceo —repuso Vance en el mismo tono—. ¿Desde cuándo recibes heraldos?
—Desde hace poco —replicó Markham con taimada sonrisa—. El sargento acaba de traerme un mensaje.
Yo no me había dado cuenta de su presencia, pero ahora le vi de pie en la sombra, cerca de una ventana. El sargento avanzó unos pasos y me saludó cordialmente.
—¡Hola! ¿Qué le trae por aquí? —interrogó Vance.
—El mensaje mencionado por mister Markham, mister Vance. Viene de Pittsburgo.
—¿Malas noticias, sargento?
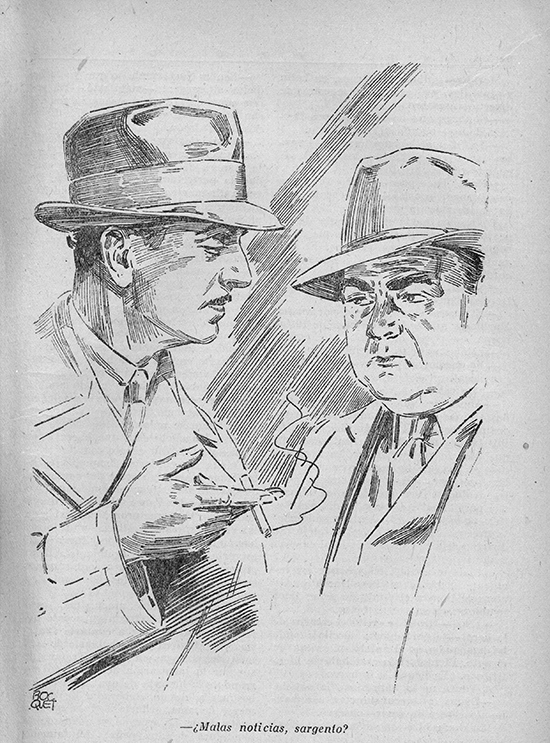
—No pueden ser peores —replicó Heath con acento plañidero.
—¿De veras?
—Ahora veo que no andaba yo tan descaminado cuando comuniqué a ustedes mis recelos. El capitán Chesholm, de Pittsburgo, me comunica en una nota que uno de sus motoristas ha sorprendido el paso de un coche que viaja con los faros apagados y por caminos poco frecuentados. Dice que al aflojar la marcha para tomar una curva le disparó dos tiros un sujeto que iba sentado en la parte trasera del coche. Luego se alejó. Se dirigía hacia el Este, sin duda al camino real.
—A decir verdad, no veo que ese incidente ocurrido en Pensilvania pueda alarmarle hasta el punto de poner tales temblores en su voz de tenor.
—¿No? —Heath se quitó el cigarro de la boca—. Se dará cuenta de ello cuando le diga quién es el sujeto que viaja en el auto. El motorista cree haberle identificado. ¡Es Benny el Buharro!
A Vance no le impresionó la noticia.
—Dadas las circunstancias, ese testimonio carece de valor —observó.
Markham hizo un signo de aprobación.
—Eso es justamente lo que yo le he dicho al sargento —manifestó—. Ya veréis cómo en la próxima semana nos dirán que le han visto en todos los Estados de la Unión.
—Posible es que así sea —dijo Heath, sin querer dar su brazo a torcer—. Pero la manera de viajar de ese coche concuerda perfectamente con mi idea. De venir directamente hacia acá desde Nomenica, el Buharro llegaría esta misma mañana a Nueva York. Pero con dar el rodeo por Pensilvania y venir al Este desde allá, se figura que va a evitarse muchos disgustos.
—Personalmente —manifestó el Fiscal— estoy convencido de que se mantendrá muy lejos de Nueva York.
El tono de su voz equivalía a una crítica de la ansiedad demostrada por el sargento.
Heath se dio cuenta de la repulsa.
—Confío en que no le habré molestado, jefe, viniendo a una hora tan intempestiva. Sabía que había citado aquí a otras dos personas y por ello confiaba en hallarle levantado.
Markham se aplacó.
—No tengo objeción que hacer a su visita —replicó con acento consolador—. Su visita me conforta siempre, sargento. Tome asiento y sírvase del contenido de esa botella… O mucho me engaño o el propio mister Vance solicita de mí una audiencia. Verá qué pronto nos habla de las cejas espesas de Mirche y de otros horrendos detalles captados durante su estancia en el café Domdaniel. Bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Vas a contarnos un cuento que nos recree los oídos antes de irnos a la cama?
—No. Lo siento muchísimo, caro Markham —replicó él con su acento perezoso—, pero no voy a contarle fantasías y ni siquiera puedo hablarte de esas misteriosas fugas en coche. Trataré de superar la inspiración del sargento narrándote la historia de una ninfa de los bosques y de un elaborador de perfumes; de una seductora Loreley que canta desde un estrado y no desde la hendidura de una peña; del taimado propietario de un café y de un despacho vacío protegido por rejas misteriosas; de una puerta-cochera ornada de hiedra y de un mochuelo sin plumas. ¿Sabrás oírme atentamente mientras modulo el recitado de mi canción?
—¡Tengo poquísima resistencia!
Vance estiró las piernas.
—Bien, imprimís —comenzó a decir—. Voy a hablarte de una encantadora señorita, muy asombrosa, que, por espacio de unos minutos, ha compartido nuestra mesa en el café. De una niña cuyo pensamiento gira, gira, como una devanadera, irradiando maravillosas chispas multicolores de su cerebro y cuyo espíritu es puro como el de un recién nacido.
—¿Se trata de la ninfa de los bosques que has mencionado ya en tu preámbulo?
—De la misma. Esta tarde la vi, por vez primera, junto al umbrío recodo de Riverdale, y esta noche he vuelto a verla en el Domdaniel acompañada por un mozalbete (Puttle se apellida) con quien estaba mortificando al verdadero elegido de su corazón: a un tal mister Burns. Él también estaba esta noche en el café, pero a distancia y solo. Se sentía muy desgraciado, el infeliz.
—Tu encuentro con ella, por la tarde, sugiere posibilidades más interesantes —observó Markham con indiferencia.
—Tienes razón, querido. La verdad es que la dama estaba sola cuando penetré en la glorieta natural en que se hallaba. Pero aceptó mi compañía de la manera más simple. Incluso se ofreció a leer en la palma de mi mano. Parece ser que una arúspice llamada Delfa le enseñó el arte…
—¿Delfa? —interrogó Heath, interrumpiendo bruscamente al detective./—¿Alude quizá a la echadora de cartas que se vale de ese nombre tan sonoro para hacer negocio?
—Podría ser —dijo Vance—. Tengo entendido que esa Delfa domina la quiromancia, la astrología, la numerología y otras ciencias similares. ¿Conoce usted a la vidente, sargento?
—Creo que sí. Y también conozco a Tony, su marido. Hasta cierto punto ambos están en relación con mucha gentuza de baja estofa: descuideros, rateros, ladrones de joyas y, en fin, con los que podríamos llamar «caballeros de industria». Pero nada de ello ha podido probarse. Se apellidan Tofana. ¡Delfa! —agregó con ironía—. Sus vecinos la llaman Rosa. Es posible que me cueste, pero la atraparé el día menos pensado.
—Me sorprende de veras, sargento. Me cuesta creer que mi hada buena (de paso os participo que trabaja en una fábrica de perfumes) tenga algo que ver con esa bruja de que usted me habla.
—Lo creo, porque sé que esa Rosa Tofana se rodea, con objeto de despistar a la policía, de jóvenes inocentes y sencillas. Y mientras aparenta una inocencia inmaculada, Tony, maquina alguna diablura, ya sea robar monederos, valerse de descuidos, urdir timos o hacer de carterista en el extremo opuesto de la ciudad. Es muy vivo el tal Tony… Lo sabe hacer todo.
—Bueno —murmuró Vance—; es muy posible, ¿sabéis?, que hablemos de dos sibilas distintas. Delfa pertenecerá en este caso a una nomenclatura popular de espiritual hermandad. Probablemente se trata de la fonética sugestión del oráculo de Delfos.
—¡Valor, Vance! —dijo Markham con acento agradable—. No permitas que el sargento te aparte de la trayectoria seguida.
—El detalle más sorprendente del caso —siguió diciendo mi amigo— es el perfume a limón que se desprende de esa ninfa encantadora. Carece de nombre y se ha elaborado especialmente para ella. Misterioso, ¿eh? Ha sido compuesto por el caballero apellidado Burns, que es una especie de Mago de los Olores empleado en la misma casa que ella. Le dejamos muy enojado por la aparente deserción de la damisela.
Markham se sonrió abiertamente.
—La verdad, no veo misterio alguno en todo eso que me estás relatando.
—Tampoco lo veo yo —confesó Vance.
—Pero deja que tu tarda inteligencia capte un hecho, uno solo: la coincidencia singular de que sea esta noche la que ella haya escogido para visitar el hospitium de Mirche.
—Lo más probable es que te haya seguido los pasos desde Riverdale hasta el Domdaniel.
—Eso ¡ay! no es una respuesta convincente, porque ya estaba en él cuando yo llegué.
—Entonces, tal vez la impulsó a entrar el hambre.
—Ya he pensado en ello —Vance guiñó alegremente los ojos—. ¡Has resuelto el misterio! Pero —siguió diciendo— nada tiene que ver eso con que el propio Mirche estuviera en el Domdaniel.
—Te ruego me digas dónde podría estar sino allí. ¿O tal vez intentas decirme que es el padre perdido de tu heroína?
—No —suspiró Vance—. Temo que Mirche no se haya dado cuenta de la existencia de esa joven, lo cual es enojoso. Y en beneficio tuyo, trataba yo de urdir una historieta divertida.
—Agradezco el esfuerzo. —El cigarro de Markham necesitaba que lo encendieran de nuevo y por ello le dedicó toda su atención—. Pero dime lo que piensas de Mirche. Recuerdo que el objeto principal de tu visita a su establecimiento, esta noche, era el de hacer un estudio más completo de su persona.
—¡Ah, sí! —Vance se hundió en el sillón—. ¡Siempre tan práctico, Markham!… Pues bien: no me gusta ese Mirche. Es un caballero de suaves modales, pero no digno de admiración. Debo confesar que se ha excedido con tal de serme agradable. Pero me pregunto: ¿por qué será? Quizá esté tramando algún complot, a pesar de que me produce la impresión de que es un tipo de esos que necesitan de la ayuda ajena para llevar a buen fin sus proyectos. No, no es un leader. Aunque indiscutiblemente hábil, se deja llevar. Es mal sujeto, sombrío y malvado. En él tienes al villano del drama.
—¿Y qué quieres que haga de él? Tu cuento se va desinflando, Vance.
—Temo que tengas razón —admitió Vance—. Quise examinar el despacho de Mirche y no encuentro reparo que ponerle. Se trata de una pieza de un tamaño regular, sin un solo ocupante. A continuación dirigí una mirada cariñosa a la vieja puerta y las ventanas que se abren tras de la puerta cochera, en el mismo pasaje, ¿comprendes? Pero mi intenso examen no me reveló nada nuevo. La hiedra es muy hermosa. Es de la especie llamada «inglesa».
—¡Hum! Supongo que no pensarás darnos ahora una lección de botánica —exclamó el Fiscal—. Te digo con franqueza que prefiero los comunicados de Heath. Si mal no recuerdo, mezclaste a una tal Loreley.
—¡Ah, sí! Condenada rubia es… convertida en ondina del Rhin. A pesar de ello le encuentro a su nombre cierto dejo francés: del Marr. Pero entre ella y su Bonifacio se han cambiado serias palabras. Estaban sentados ambos en una mesa algo distante de la que yo ocupaba, durante un descanso de la orquesta, y estoy seguro de que en su conversación no se han limitado a discutir las ventajas e inconvenientes de trinos, escalas y arpegios. Era un ambiente mucho más íntimo. Liberté, égalité, fraternité…, comme ça. No era, no, una charla sostenida con objeto de distraer al empresario.
—Ya me lo figuraba —Heath intervino en el diálogo—. Sé que esa mujer es propietaria de un coche soberbio… y que tiene chofer. Su canto no da para todo eso. El chofer no me gusta gran cosa. Es un tío duro…, se asemeja a uno de esos fornidos sujetos que alquilan en las tabernas para echar a la calle a los clientes borrachos.
—A lo menos, Vance —dijo confiado el Fiscal—, has sabido hallar una relación entre todos esos componentes sueltos de tu drama. También podría ser que lograses desarrollar tu narración con ello como base.
Vance hizo un gesto de desaliento.
—No. No me hallo a la altura que requiere esa tarea.
—¿Qué decías, hace poco, de un «mochuelo sin plumas»?
—¡Ah! —Vance tomó un sorbo de coñac—. Aludía al oscuro y misterioso misten Owen, de triste memoria y mala reputación.
—Comprendo. Conque El Mochuelo, ¿eh? Yo le suponía tostándose al sol de California. Tiempo atrás corrió el rumor de su muerte. Muerto por sus pecados, quizá.
—Pues decididamente era él quien estaba hoy en el Domdaniel, algo distante de mi mesa y en compañía de dos sujetos desconocidos.
—Esos sujetos forman parte de su guardia de corps —manifestó Heath—. Jamás da un paso sin ellos.
—Por ese lado no creo encuentres el material que necesitamos, Vance —dijo Markham—. Ya el F. B. I. se ocupó de él en cierta ocasión, mas después de concluir la investigación hubo que darle el visto bueno.
—Admito mi derrota. —Vance sonrió con tristeza—. He tratado de sonsacar a Mirche. Quería ver si me confesaba que conocía a Owen. Pero negó tal conocimiento rotundamente.
Tras de otra hora de charla ociosa, vino a interrumpirnos una llamada del teléfono. Markham frunció el ceño enojado al contestar a ella; luego, dejando el auricular, se volvió a Heath.
—Para usted, sargento. Es Hennessey.
Heath se enojó también.
—Lo siento, jefe. Pero antes de venir aquí no recuerdo haber dado a nadie el número de este teléfono.
Su voz era belicosa mientras saludaba al agente de policía. Al oír lo que el otro iba diciéndole, su expresión cambió rápidamente y pasó de la ira a un profundo asombro. Súbitamente gritó por el auricular: «¡Aguarde un instante!» Y con él en la mano se volvió a nosotros.
—Me parece una bobada, jefe, pero Hennessey me llama desde el Domdaniel y tengo que irme sin pérdida de tiempo.
—¡Espléndido! —exclamó Vance—. ¿Por qué no le dice a Hennessey que venga aquí? Mister Markham no protestará, estoy seguro.
Markham dirigió a Vance una mirada interrogadora y sorprendida.
—Muy bien, sargento —gruñó luego.
Heath se aplicó rápidamente el auricular al oído.
—¡Eh, oiga, Hennessey! —gritó ante el aparato—. Venga aquí. Sí, a casa del señor Fiscal.
—¿Cuál será el motivo de esa llamada intempestiva, sargento? —interrogó Vance—. ¿Se habrá fugado Mirche con miss del Marr o le habrá jugado alguno una mala pasada?
—¡Qué extraño! —murmuró Heath sin responder a la pregunta—. Se ha encontrado un hombre muerto en el café.
—¿En el despacho de Mirche? —dijo Vance, al azar.
—Eso es. —Heath clavó la mirada en tierra.
—¿De quién podrá ser ese cadáver?
—Ahí está el quid de la cosa. Se trata de un ayudante de la cocina que trabajaba en el café, por lo visto.
—¿Contribuye ese hecho a vivificar tu pasada historia? —preguntó Markham a Vance.
—¡Palabra que no! Por el contrario, acaba de hundirlo. —Vance se tornó de nuevo a Heath—. ¿Le han dicho cómo se llama el difunto, sargento?
—Al decirme Hennessey que se trata de un pinche de la cocina, ya no he prestado mucha atención a su relato. Me parece que el nombre es algo así como Felipe Allen.
Vance agitó levemente los párpados.
—Felipe Allen, ¿eh? ¡Muy interesante, muy interesante!