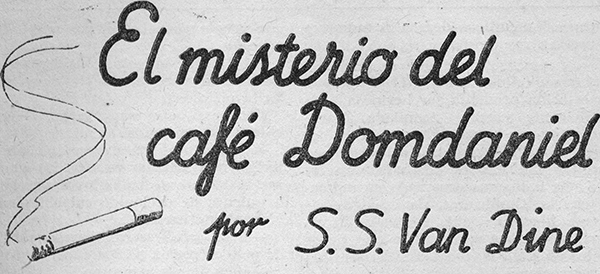
EL MISTERIO DEL CAFÉ DOMDANIEL
S. S. VAN DINE
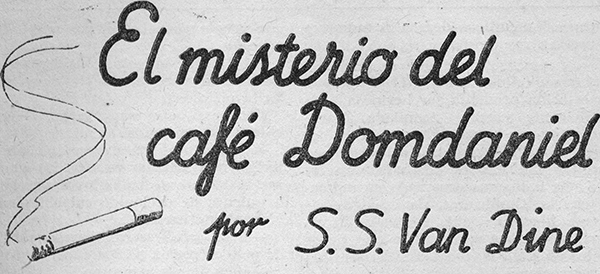
VUELA UN AVE
(Viernes, 17 de mayo; por la mañana)
Más que en otros casos en que intervino, se interesó Philo Vance por la causa llamada «de Gracia Allen».
No fue de las más importantes… aunque, mirándolo bien, no estoy muy seguro de lo que afirmo. Encerró, no cabe dudarlo, muchas y espantosas posibilidades (ahora lo veo), y sus elementos básicos fueron intensamente siniestros, dramáticos, a pesar de la constante, acentuada nota humorística que lo caracterizó.
Por ello pregunté a Philo a qué se debe la manifiesta predilección que muestra por él. A lo cual me respondió, con su desparpajo habitual, que le agrada tanto porque constituye uno de los mayores fracasos de su vida en el ejercicio de la investigación de los casos que para estudiar le presenta John Markham, Fiscal de Distrito.
—No… oh, no, Van; comprende que no ha sido mi causa —me dijo con su puro acento neoyorquino cierta tarde de invierno en que ambos estábamos sentados junto al fuego encendido del hogar—. Sé muy bien que no merezco tus elogios. A no ser por la encantadora miss Gracia, que surgió en el momento oportuno para salvarme del desastre, hubiera luchado en vano. Me sentía desplazado… Si por casualidad logras, alguna vez, que aparezca el relato en letras de molde, no dejes de atribuir los honores del éxito a quien en justicia corresponden… ¡Esa muchacha es realmente extraordinaria! Ni las mismas diosas del Olimpo hostigaron a Príamo o Agamenón con el éclat por ella mostrado durante las criminales incidencias de nuestro perfumado caso. ¡Parece increíble!
Lo parece y lo fue desde diferentes puntos de vista. Todavía hoy se me presenta con el seductor atractivo del perfume. Íntimamente unido a él veo el arúspice moderno y la magia de la buenaventura. Románticos elementos humanos le prestan rosado matiz.
Para comenzar diré que se inició en primavera (el mismo día 17 de mayo). La estación prometía ser hermosa, inusitadamente suave y templada. Markham, Vance y yo acabábamos de comer en la espaciosa terraza del Bellwood Country Club, sobre el Hudson, y los tres nos habíamos enzarzado en animada charla. Gozábamos, descuidados, de aquella hora agradable, contentos de escapar a la labor criminalista que, desde tantos años atrás, era tema de nuestras conversaciones.
Sin embargo, en aquellos momentos de sosiego comenzaron a destacarse feísimos ángulos insospechados y su sombra avanzó calladamente hacia nosotros.
Una vez que concluimos de tomar el café procedimos a saborear el Chartreuse. Simultáneamente, confuso y sombrío, apareció el sargento Heath, en lo alto de la terraza. Salió del gran comedor al aire libre, y a grandes zancadas se acercó a nuestra mesa.
—¡Hola, mister Vance! —dijo apresuradamente—. ¿Qué tal, jefe? Lamento tener que molestarle, pero esto llegó, hará cosa de una media hora, a su despacho, y me ha parecido oportuno traérselo pronto[1].
Esto era un doblado papel amarillo que extrajo de uno de los bolsillos del pantalón y que, después de desplegarlo, lo puso, con aire solemne, delante de Markham.
El Fiscal lo leyó muy despacio, se encogió de hombros y lo devolvió al sargento.
—No veo —observó, sin dar muestras de emoción— por qué se ha tomado la molestia de venir a causa de este informe rutinario.
Las mejillas de Heath se sonrojaron hasta el escarlata.
—Se trata, jefe, de ese tunante que le amenaza —explicó—. ¿No lo comprende?
—Perfectamente —le aseguró Markham con acento glacial. Con voz más suave, agregó:
—Siéntese, sargento. Considérese libre de servicio y tome una copita de su whisky favorito.
Después que el sargento hubo obedecido, siguió diciendo:
—Supongo no irá a creer que, a estas fechas, voy a tomar en serio las amenazas histéricas de todos los malhechores a quienes he declarado culpables en el curso de mi carrera…
—Pero, jefe, ese sujeto es hombre[2] de pelo en pecho. ¡Ni perdona ni olvida!
—Bien. Por lo menos no llegará a Nueva York hasta mañana… —El Fiscal prorrumpió en despreocupada risa.
Mientras él y Heath conversaban, una curiosidad arqueó las cejas de Vance.
—De todo eso saco en limpio —manifestó a Markham— que el sargento (tu ángel tutelar) pretende impedir que alguien corte el hilo de tu existencia y que su celo te disgusta.
—No crea, mister Vance —protestó Heath—, que me preocupe mucho esa cuestión. Como usted dice, me limito a tener en cuenta sus posibilidades.
—Sí, sí, lo sé —sonrió Vance—. Admiro su prudencia, sargento. ¿Puede saberse ahora en qué se fundan sus temores?
—Discúlpame, Philo —dijo entonces Markham. Se excusaba de no haberle puesto antes al corriente de todo aquello—. Se fundan en un hecho trivial, sin importancia. El papel amarillo que ves en mano del sargento es un despacho telegráfico en que se me comunica el «plante» que ha habido en Nomenica[3]. A causa de él han logrado escapar a su destino tres condenados a cadena perpetua. Los soldados han matado a tiros a dos de ellos. El tercero…
—… me inspira recelo —confesó el sargento interrumpiendo la frase comenzada por Markham—. Los muertos no me preocupan. Me da que pensar que ese haya salido tan bien librado del trance.
—Y ¿cómo se llama ese estimulante de su inteligencia, sargento? —quiso saber Vance.
—Le apodan el Buharro —murmuró Heath con énfasis melodramático.
—¡Ah! —Vance se sonrió—. Por lo visto se trata de un auténtico ejemplar de ornitología. De un buteo borealis. Bueno. No es de extrañar que haya volado. Estaría ansioso de recobrar la perdida libertad.
—Oh, no es cosa de risa, mister Vance —Heath se puso serio—. Benny el Buharro o Benny Pellinzi, como se llama en realidad, es muy duro de alma a pesar de su bonito y exangüe rostro de adolescente. No hace mucho anduvo por ahí diciendo, a todo el que quisiera escucharle, que es el Enemigo Público Número Uno. Es así. Pero aunque es duro y mezquino como el verdadero Enemigo, no le alcanza en talla. Yo le tengo por un rata estúpido y envanecido.
—¿Rata? ¿Buharro? A fe mía, sargento; ¡usted confunde los términos de su Historia Natural!
—Mister Markham le condenó a veinte años de presidio hará cosa de tres años —siguió diciendo Heath imperturbable—. De él acaba de escaparse. ¿Le parece bonito?
—El caso no es nuevo —observó Vance.
—No lo es —Heath apuró otra copa de whisky alargando con ello el tiempo libre de servicio que le concediera el Fiscal—. Pero veo que no leyó usted, en tiempo oportuno, lo que dijo ese hombre después de comunicársele la sentencia. Apenas hubo mencionado el señor Juez la pena de veinte años a que se le condenaba, escupió la mordaza de la boca, señaló a mister Markham, y, gritando a voz en cuello, juró, según se acostumbra entre las gentes de su calaña, que en cuanto saliera de presidio se vengaría aunque esa fuera su última hazaña en este mundo. Y estaba decidido a cumplir su palabra, al parecer. Tan acalorado y fuera de sí estaba, que para sacarle de la Sala hubo que solicitar la ayuda de dos alguaciles de los más fuertes. Por regla general, es al Juez al que se amenaza en estos casos. Benny quiso hacer víctima de su furia al señor Fiscal. La cosa no está tan desprovista de lógica como parece.
Vance apoyó con lenta inclinación de cabeza las razones del sargento.
—Sí, comprendo su punto de vista, sargento —dijo—. La cosa es diferente y al propio tiempo peligrosa.
—Por ello he venido aquí esta tarde —siguió diciendo Heath—. Quiero explicarle a mister Markham lo que pienso hacer. Naturalmente, tendremos que vigilar a ese tuno. No es posible que venga hacia acá… sino que se dirige al Oeste y trata de llegar a Dakota. ¡Mala tierra es esa para él! Me figuro que lo comprenderá al cabo, por poco sentido común que tenga.
Markham terció en la conversación.
—Sí —dijo—; lo más probable es que se encamine al Oeste. Por mi parte, os digo que no figura en mi plan el emprender la caminata hacia las Black Hills.
—Sea como quiera, jefe —dijo obstinadamente Heath—, no hay que fiarse mucho de ese mal bicho. Recuerdo que tiene amigos en este distrito.
—¿A qué amigos se refiere, sargento?
—Pues a Mirche, a los asiduos del café Domdaniel y a la del Marr, su antigua novia, que canta hoy en ese establecimiento.
—¿Mirche y Pellinzi amigos? ¡Hum! Es materia que se presta a discusión.
—Opino lo contrario, jefe. Si el Buharro regresa a Nueva York, presiento que irá derechito a ver a Mirche para pedirle apoyo.
Markham no quiso entrar en discusiones. Por ello se limitó a interrogar:
—¿Qué métodos piensa seguir, sargento, para el buen éxito de sus planes?
Heath se apoyó sobre la mesa.
—Yo me figuro, jefe —se apresuró a decir en tono confidencial—, que si Benny pretende volver al antiguo escenario de sus hazañas, no perderá tontamente el tiempo. Actuará rápida y súbitamente contando con pillarnos de sorpresa. Si pasados unos días no se ha mostrado, renuncio a mi plan y los muchachos (pollos agentes a sus órdenes) mantendrán bien abiertos los ojos como de costumbre. Pero… mañana por la mañana situaré a Hennessey en la antigua casa de huéspedes que se alza frente al Domdaniel y ante la misma puerta que conduce al despacho particular de Mirche. Por si acaso apareciera el pájaro, haré que le acompañen Burke y Snitkin.
—¿No demuestra un optimismo excesivo, sargento? —interrogó Vance—. Tres años de presidio aportan muchos cambios al aspecto externo de un hombre, sobre todo cuando es todavía joven y no muy robusto.
Heath desechó con gesto de impaciencia el escepticismo de Vance.
—No crea que dudo de la perspicacia de Hennessey —aseguró el detective—; sobre todo si el Buharro, amante de su independencia, es tan bobo que entra en el café por la puerta del despacho. Pero no es imposible, querido sargento, que prefiera hacer su entrada por la puerta de servicio.
—No existe tal puerta —explicó Heath— ni tampoco ninguna otra lateral. El despacho tiene una sola entrada que da a la calle.
—Comprendo. Es una especie de sancta sanctórum —observó Vance—. Y dígame: ¿se halla anexo al café o constituye edificio separado? Porque no lo recuerdo.
—Es una pieza situada en la parte de atrás del edificio como los despachos determinados de un médico o las tiendas pequeñas de las grandes casas que se alquilan por departamentos. Este está como incrustado en la esquina del café y nadie diría lo que es, si no va expresamente en su busca. Pero todo aquel que quiera ver a Mirche le hallará allí. El lugar tiene un aspecto tan inocente como el hogar de una vieja solterona.
Antes de continuar, Heath nos lanzó una mirada de inteligencia.
—Sin embargo, ¡vaya usted a saber lo que ocurre en su interior! Yo creo que de poder instalar allí un micrófono, el señor Fiscal tendría inmediatamente a mano tal abundancia de causas que ya no le quedaría momento de descanso.
—Bien. ¿Qué le parece mi idea para mañana?
—Desde luego es inofensiva —replicó Markham sin gran entusiasmo—. Mi opinión es que va a gastar en balde el tiempo y la energía.
—Es posible que así sea —Heath apuró un vaso de whisky—. Pero tengo el presentimiento de que debo seguir mi primer impulso.
Vance dejó sobre la mesa el vaso de licor y en sus ojos brilló una expresión particular.
—Digo, Markham —manifestó con acento especial—, que en toda cuestión legal se gastan siempre y de cualquier modo que sea tiempo y energías. ¡Ah, preciosa Ley! ¡Qué complicados son los procedimientos! Y vosotros, modernos Solones, cómo embrolláis las cosas más simples de la vida! Aun cuando ese pájaro de cuenta del apodo ornitológico apareciera en el café y cayera en la trampa preparada por el sargento, le trataríais con la mayor amabilidad e indiferencia conforme a la frase ritual de «proceso seguido por la Ley». Le mimaríais en extremo. Adoptaríais todas las precauciones posibles para colgarle vivo, aun cuando él le hubiera sallado la tapa de los sesos a por lo menos un par de confréres del sargento. Luego le alojaríais y alimentaríais bien; le conduciríais a la ciudad en lujosa limousine y le obsequiaríais con un aparatoso viaje de regreso a Nomenica. Y todo ¿para qué, amigos míos? Para disfrutar del discutible privilegio de mantenerle toda la vida.
Markham se sintió mortificado.
—Tú lo arreglarías de otro modo, ¿no es cierto? —dijo.
—Mejor, no lo dudes —replicó Vance, que estaba en vena de mortificar—. He aquí que tenemos ante nosotros a un ser despreciable, y que este ser constituye una espina clavada en el corazón de la Ley; que, según sabéis muy bien, ha matado a un hombre y por ello se le ha condenado; que ha dirigido en la prisión un «plante» que ha costado dos vidas humanas; que ha prometido matarte a sangre fría y que de ahora en adelante privará del sueño al sargento. ¡Qué simpática persona, Markham! Pues bien: todas las irregularidades que os acabo de citar tienen un fácil arreglo. Matarle de un tiro apenas se lo eche uno a la cara, o por lo menos quitarle rápidamente de en medio sin ruido.
—A lo que parece —dijo Markham próximo a encolerizarse— tú mismo serías capaz de administrarle esa purga ilegal.
—¿Capaz? —Vance tomó un tono burlón—. Me encantaría. ¡Sería una buena acción!
Markham dio varias vigorosas chupadas al cigarro que tenía en la boca. Solía irritarse siempre que la verbosidad de Vance tomaba tales derroteros.
—El suprimir deliberadamente una vida, Vance…
—¡Por favor, ahórrame el sermón, reverendo doctor! Me lo sé de memoria. Con la Sociedad, la Ley y el Orden puede constituirse un coro griego y tras de él una capella. Confiesa, no obstante, que la solución que te ofrezco es lógica, práctica y justa.
—En otras ocasiones me has hablado ya de tales sofismas —profirió vivamente Markham—. Además no voy a permitirte que me eches a perder la digestión de la comida con esa charla desprovista de sentido.